

Para José Miguel Burgos Mazas
Porque es un hombre sabio y porque me dijo la Verdad
sobre la manera en la que un hombre se hace sabio.
Colapsan dos tiempos
Hay un tiempo anterior a la modernidad histórica. Esto es, el tiempo de lo sagrado.
Hay un tiempo anterior a la modernidad fílmica. Esto es, el tiempo del relato.
La relación de lo sagrado con la imagen es extremadamente frágil, y además está anclada siempre de alguna manera en la subjetividad del que mira. El problema de la Gran Teoría cinematográfica es que pretendió levantar una serie de herramientas totales para localizar los efectos de significación del texto, cosa que resulta del todo inapropiada para pensar el concepto de lo sagrado. Lo sagrado únicamente muestra sus efectos de significación en el milagro, pero nunca en el texto. Y milagros, como saben, tenemos más bien pocos.
Sin embargo, en el texto, puede haber algo sagrado, en tanto hay un temblor que sobrecoge. Un temblor oscurecido, y además, queda dicho, frágil. No es un núcleo falto de simbolización -no es la falta lacaniana, por así decirlo-, sino que permanece en el ejercicio de los distintos visionados, como permanece también cada vez que escuchamos la Pasión según San Mateo de Bach o recorremos en silencio un cementerio, la Iglesia Notre Dame du Ronchamp, un campo de exterminio o un paritorio. De hecho, podríamos señalar: no hay, en la imagen, nada que sea específicamente sagrado. Nada, al menos, que atraviese todas las imágenes, o que pueda cumplir una cierta imagen para alcanzar ese estatuto.
Una imagen no es una ouija, ni sirve para comunicarse con ningún fantasma, y sin embargo, qué duda cabe que los fantasmas hablan a través de las imágenes. A veces en un idioma de terror puro que resulta difícilmente traducible, a veces con una intimidad dolorosa. Como ya pueden ver, es la experiencia del espectador individual lo que me interesa, esa cierta experiencia vertiginosa y radicalmente importante que, a la espera de que la posmodernidad nos regale una palabra mejor, me atrevería a señalar como “sagrada”. Una experiencia que es necesariamente subjetiva, y que por ello mismo, escapa a la comunicación y no puede ser claramente compartida, definida, un atravesamiento de la razón, un “monstruoso” nietzscheano más allá del lenguaje.
Y es importante remarcarlo una vez más: subjetivo.
Si hacen el favor de seguirme hasta las últimas consecuencias de lo que estoy intentando proponer verán cómo desaparecen, con gran estruendo, todas las discusiones con respecto a la crítica de cine, su función, su necesidad, su objetivo, su soporte. Hay un discurso para vender películas, o un discurso para empoderarse generacionalmente, un discurso ideológico y, en lo peor, un discurso capitalista que acaba diciendo que la crítica de cine sirve para que yo gane dinero.
A mí, por el momento, me interesa la dimensión sagrada de la vivencia fílmica, que nos obliga a pensar, a su vez, por qué ciertos textos nos obsesionan y cómo se enfrentan a nuestros propios límites: el conocimiento de nuestro dolor y de nuestra finitud a través de la significación audiovisual. Y así, en la escritura (analítica, crítica, hermenéutica) sobre otra escritura (fílmica), busco con una brújula rota, un desgarro, en ese temblor sagrado. Y envío -¿a quién?- una serie de cartas que no son sino el cuaderno de bitácora de esta trayectoria condenada al fracaso de antemano. No todas las cartas son buenas, porque no todos los textos son sagrados y porque allí donde otros localizan su desgarro -Holy Motors o Al azar, Baltasar, tanto da-, yo no encuentro sino cenizas y allí donde yo encuentro una llama interminable -Shame o Anticristo-, otros no encuentran sino sombras impostadas.
Pretender que lo sagrado es una única película, un único punto de vista, un único modo de representación o una única metodología es, llegados a este punto, ser un crédulo, un ingenuo, un fanático o un perverso.
Por otra parte, y a propósito de las metodologías, nunca he terminado de entender los sistemas metodológicos como los del Padre Staehlin y sus modernos discípulos, muchos de ellos afincados en programas de televisión sobre cine, que pretenden trenzar relaciones generales, casi objetivas, demostrables, entre una cierta película y la idea de lo sagrado, no digamos ya entre una cierta película y la idea de Dios. Cuando Staehlin o alguno de sus discípulos afirma, pongamos por caso, que “Bergman es un autor católico” se ha desplomado en la más resbaladiza de todas las trampas del análisis fílmico: pensar que el analista conoce la obra por encima de todas las cosas, pensar que puede situarla en un horizonte sin contradicciones, y en algunos casos, incluso que puede utilizarla como una herramienta de difusión teológica -o ideológica- para servir a unos fines.
Las películas que convirtieron a Bergman en un heraldo de la duda -El silencio, La hora del lobo-, no gustaron al Padre Staehlin, precisamente porque intuía en ellas un voluntario alejamiento de esa mirada explícitamente religiosa que podía ser domesticada con tanta facilidad. Sin embargo, mi intuición es que el Bergman que arranca en los meandros más oscuros de El séptimo sello, reaparece en la trilogía del Silencio de Dios y acaba por desplomarse en la hermética y angustiosa pesadilla de Sobre la vida de las marionetas es, contra lo que podría pensarse, el auténtico Bergman de lo sagrado. Al menos, en el sentido en el que yo lo pienso, ese sentido de encuentro personal con el temblor y la angustia de la imagen.
Porque hay un creador que ha temblado y, de alguna manera, ha conseguido impregnar su creación de la experiencia de ese temblor que es, al menos para el receptor lo suficientemente humilde, una prueba de su pequeñez ante los abismos que conjura el texto. La idea es, quizá, lo mejor de todo el aparataje textual que los niños que comenzamos siendo requenianos podemos seguir manteniendo.
Pero debemos volver a descubrir la humildad. La humildad puede partir de la siguiente paradoja: en el (buen) texto se localiza un abismo que es a la vez la topografía de los límites de lo humano y que supera la humanidad del creador, del receptor, y por supuesto, del analista. El desvelamiento -o sería mejor decir, la intuición- de ese abismo no se agota en los límites de la interpretación semiótica o psicoanalítica, sino que simplemente se pierde más allá de lo que estamos dispuestos a tolerar. La humildad puede partir de lo poco que somos ante el texto, y a su vez, de lo estúpido que resulta conjurar el texto para descifrar los designios de un Dios por la vía de la hermenéutica fílmica. Y mucho más cuando ese texto es, precisa y subjetivamente, sagrado.
Si fuéramos capaces de recuperar la angustia de las auténticas imágenes quizá podríamos arrancarnos las máscaras de la fiesta de la deconstrucción postmoderna. Pero para eso tenemos que atrevernos a mirar. Y ese ejercicio requiere, quizá, ser capaz de analizar la brutalidad de una determinada puesta en escena.
La nada
Un caballero juega al ajedrez contra la muerte.
En mitad del bosque, al caer la noche, una adolescente va a ser quemada, acusada de brujería.
La escritura comienza en el siguiente plano.

Caballero: ¿Me oyes? Dicen que tienes tratos con el diablo.
Bruja: ¿Por qué hablas conmigo?
Caballero: No es por curiosidad, sino por graves razones personales. Quisiera ver al diablo.
Bruja: ¿Para qué?
El encuadre está dividido en tres zonas de luz, tres rostros. De una parte, en la izquierda, ese silencioso soldado que nada tiene que decir pero que imprime la huella del poder en el encuadre. Y junto a su silencio, una mirada, esa mirada entre la bruja y el caballero, mirada interrumpida por las barras de madera. La bruja es un cristo nebuloso que emerge de la noche, un cristo feminizado y presto para el martirio sin resurrección posible. Y entre los dos, ese lenguaje imposible.
Los personajes de El séptimo sello intentan hablar, pero siempre están atravesados por una reja…

…una reja que, además, guarda un Cristo del otro lado…

…y una reja en la que, además, hay un tercero entre ese Cristo y ese caballero que tiene, concretamente, la forma de la muerte bajo un disfraz. En la Iglesia, la muerte se disfraza de monje para escuchar la confesión. Junto a la bruja, la muerte se disfraza de soldado. Dos estamentos de poder tras los que se dibuja la cifra máxima de lo sagrado en Occidente: la cruz, que no es sino el símbolo en el que se escribe con total precisión el martirio mismo.

¿Y no hay, en el límite, un extrañísimo y portentoso paralelismo visual entre esos dos planos en los que la cruz se sitúa, ya sea dibujada o explicitada, de cara al espectador, mientras el caballero se empeña en mirar con ojos angustiados al enrejado?

Y es que, ya es hora de decirlo: qué duda cabe de que ambos encuadres tienen un sabor narrativo extremo. Al menos, para cualquier ser humano que haya sido capaz de llegar hasta el punto límite de la angustia. Aquí, sin duda, el lector se dará cuenta de que acabo de caer en mi propia trampa, pues si el temblor de la imagen es subjetivo, debería escribir, en su lugar: Ambos encuadres me sugieren un sabor narrativo extremo, ya que de alguna manera se relacionan con el límite de la angustia que he sido capaz de alcanzar, con lo que el texto podría volver a autoexigir la humildad que, sin duda, necesitamos.
Pero sigamos adelante. Podríamos enzarzarnos en una disquisición sin límites sobre la manera en la que aprehendemos ese grado en el que cualquier escritura se resiente, pero si tomamos como referencia la experiencia sagrada -y esto, por lo demás, está escrito de manera literal en Los Comulgantes- el punto límite de la angustia -no de la mía, sino de la sociedad Occidental- se encuentra cifrada en Mateo 27: 46:
Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eli, Eli, ¿lama sabactaní? Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
El horror que se dibuja en el Evangelio de San Mateo es un horror que atraviesa toda la obra bergmaniana, y por extensión, que seguirá asomándose tercamente en la formulación de lo humano mientras tengamos capacidad para generar arte. Porque la pregunta -¿lama sabactani?- formulada en el espacio de la muerte encierra la duda suprema, la idea de un Dios que muere dudando, atravesado por la experiencia del vacío.
De ahí que una vez que el dispositivo de Bergman se ha puesto en marcha, tenga que llegar necesariamente hasta el final.

La bruja, que ya ha sido alzada contra ese árbol seco -como seco estaba, por cierto, el árbol del Sacrificio tarkovskiano-, clava sus ojos en el centro del encuadre. Su mirada en escorzo desciende hacia el espectador, como imaginamos que tenía que haber descendido la mirada de Cristo en el Gólgota tras ser izado. Sin embargo, su semblante está salpicado de pánico, hasta el punto de que parecería que por vez primera en todo el metraje comprende la única evidencia posible: va a morir. Y en ese momento, como respondiendo a esa mirada, tres rostros -segmentados en dos planos- parecen emerger a su encuentro.

De un lado, el rostro de esa protagonista femenina silenciosa que se desliza en un modesto segundo plano del relato casi hasta la secuencia final. Una mujer voluntariamente muda, una mujer que se niega a hablar como años después lo hará la Elisabeth Vogler de Persona. De otro lado, la pregunta clave que formula el escudero (Gunnar Björnstrand): ¿Qué es lo que ve? ¿Puedes decírmelo?
Y bien, nosotros lo sabemos. La bruja ve, literalmente, la cámara de Ingmar Bergman. Hemos visto cómo clavaba sus ojos contra el objetivo en el momento de dolorosa epifanía. Pero todavía podríamos añadir: la bruja ve al espectador que mira, en el momento mismo de su muerte, y le mira desde esa posición elevada que debería corresponder al lugar tradicional que ocupaba la divinidad -el cielo-, pero que ahora solo ocupa ese gesto de tortura. De desgarro. Un gesto que, es necesario repetirlo, conoce muy bien, en lo íntimo, cualquier ciudadano occidental. El gesto del que comprende, finalmente, que el Padre le ha abandonado.
Y aquí, además, se establece una fantástica lección de interpretación, un deslumbrante ejercicio de cómo puesta en forma y tacto actoral pueden resultar demoledores. Bergman mantiene la cámara frente a los dos rostros, que a su vez, se elevan en un crescendo hasta el corazón mismo de la escena, un crescendo que solo puede acabar en un lugar concreto.

Escudero: ¿Qué es lo que ve? ¿Puedes decírmelo?
Caballero: Ya no siente ningún dolor.
Escudero: No me has contestado. ¿Quién la recibirá en el Más Allá? ¿Los ángeles, Dios, el Diablo? ¿O, simplemente, la nada?
Y en el momento en el que Björnstrand pronuncia la palabra clave, la palabra nuclear (La Nada), es cuando el caballero, finalmente, se desploma. Y lo hace desde la contención, el control de lo incontrolable, una suerte de intimidad fabulosa y dolorosamente humana que nos atraviesa en los detalles: su tono de voz, a punto de quebrarse, respondiendo La nada no puede ser como si cada palabra fuera un zarpazo en el vacío, las comisuras de sus labios tensándose, como si su pobre cuerpo no fuera capaz de soportar ya el dolor que corre por su interior, que le roe con dientes afilados y pelaje de pánico, nuestro dolor. Pero el escudero, desde su lucidez, vuelve a repetir de nuevo: Mira sus ojos. Su pobre cerebro está viendo algo terrible.
Y ese algo terrible es subrayado por Bergman en el cambio de plano.

Está claro. Ese algo terrible somos, sin duda, nosotros. Contra nosotros se proyecta esa mirada, contra nuestra muerte, en nuestra muerte, en nosotros está esa inmensa incógnita que podría cifrarse desde la nada. De ahí que el espectador que haya tenido la suerte de ver El séptimo sello en una proyección cinematográfica en sala, por mucho que se tratara de una de las copias inmisericorde y vergonzosamente censuradas por el Padre Staehlin, sin duda recordará la terrible potencia de esa mirada, ese rostro extrañamente divino y humano a la vez, arrojándose en picado contra la oscuridad asfixiante de la sala, contra nosotros que miramos.
Y es que no hay más horror que el que es capaz de recoger la mirada. El escudero prosigue su monólogo, una letanía inmisericorde sobre el acto total de mirar:
Se sumerge en el abismo de la nada. Me subleva nuestra impotencia. Vemos lo que ella ve. Nuestro espanto es igual al suyo. Pobre niña, no puedo mirarla, no puedo.
Y sin embargo, la enunciación ha dispuesto los acontecimientos de una manera precisa. La bruja mira al espectador, mientras que el caballero y el escudero miran hacia la bruja, en la parte superior del plano. La mirada, por lo tanto, solo circula gracias a nuestra presencia allí, gracias a que Bergman nos ha introducido, literalmente, en el centro de la escena. Centro en el que, ya lo hemos dicho, se encontraba esa palabra terrible: La nada.
Un (no)tiempo que emerge de las imágenes
Hay un tiempo anterior a la modernidad histórica. Esto es, el tiempo de lo sagrado.
Hay un tiempo anterior a la modernidad fílmica. Esto es, el tiempo del relato.
Rancière, en su fabuloso libro sobre Béla Tarr, escribe:
Por eso es inútil creer que el mundo se volverá razonable si uno da vueltas indefinidamente sobre los crímenes de los últimos mentirosos, pero también grotesco asegurar que vivimos de aquí en más en un mundo sin ilusión. El tiempo del después no es ni el tiempo de la razón recobrada ni el tiempo del desastre previsto. Es el tiempo del después de las historias, el tiempo en el que uno se interesa directamente en la materia sensible en la que ellas tallaban sus atajos entre un objetivo proyectado y un objetivo cumplido. No es el tiempo donde uno construye bellas frases o bellos proyectos para compensar el vacío de toda espera. Es el tiempo en el que uno se interesa en la espera en sí misma. (1)
De entrada, podríamos estar de acuerdo con que el mundo no tenderá a volverse razonable de ninguna de las maneras: ni siquiera acumulando imágenes que intenten remitir a lo sagrado y que generen electroshocks de impostada piedad en el público creyente y en el que no sabe que es creyente. No hay garantía en el crimen, tampoco garantía en la escritura del crimen, de igual manera que no había nada que sustentara el horror del caballero. Pero el caballero -y, en cierto sentido, Ingmar Bergman- pertenecen a un tiempo anterior al nuestro, a una polaroid descolorida de un propósito soñado a este lado de la desesperanza.
En nuestro tiempo, por ejemplo, la mirada a cámara tiene otra formulación que no es tanto el desvelamiento -de la nada- como la imposición -de la culpa. Por ejemplo, en La pasión de Cristo:

Porque es culpa, y no consuelo, lo que se atraviesa en la interpolación del rostro de María. Gibson, en la lógica de su dispositivo, sabe que el pecado está situado en el punto de vista del espectador, y que en cierto sentido, por eso se ha sometido a su espectáculo cinematográfico: para expiar sus culpas, para arrojarse a un texto brutal en el que quede una huella de redención -por bárbara que sea-, y en el límite, para gozar morbosamente de la colección de laceramientos, heridas, latigazos y otros impactos visuales que puntean el metraje.
Y esa mirada es, por cierto, tan poderosa y tan definitiva en su reparto de la culpa que hace que el objetivo de la cámara, literalmente, se aleje. Una vez que nosotros hemos sido tocados por esa mirada que ha puesto de manifiesto nuestro pecado, nuestra mortalidad y nuestra culpa, somos empujados hacia la nada en un travelling de alejamiento.

Porque es la nada, finalmente, lo que se conjura en ese encuadre negro. Y merece la pena seguir mirando la película de Gibson para ver hasta qué punto su sistema es incompatible con la representación bergmaniana, así como con el tiempo del después de Rancière.
Con la apertura del Santo Sepulcro, una luz recorre -por supuesto, de manera ascendente-, la superficie rugosa del techo.

El recorrido de la luz desemboca -siempre en un único plano-, en una tela que se desvanece, y finalmente, en el rostro de Cristo resucitado. Y mediante un fundido, contemplamos su rostro mirando hacia la derecha de la escena. El único rasgo de su pasión es el agujero que ha dejado el clavo.

Aquí desemboca, finalmente, la pregunta que siempre me ha problematizado profundamente a propósito de La pasión de Cristo. ¿Cómo es posible que no haya una mirada a cámara precisamente en el momento del milagro, en el momento de la Resurrección? ¿No es, después de todo, el máximo ejercicio sádico posible el dejar al espectador únicamente atravesado por esa gélida y agónica mirada final de la Virgen?
Gibson cierra la cinta con la herida, pero no con el perdón, ni con la piedad, ni siquiera con ese conocimiento desesperado al que se aferraba el caballero cuando mascaba, entre dientes, la expresión La nada no puede ser.
Y todavía podemos llegar más lejos. No hay mayor gesto premoderno en la cinta de Gibson que su particular desprecio, muy precisamente, por el tiempo del después. Del cadáver se accede a la resurrección prácticamente con un fundido en negro y en menos de tres segundos de metraje. Lo que dota de sentido a la resurrección -a cualquier resurrección, a cualquier acto de esperanza- es, sin duda, el tiempo en el que uno se interesa por la espera misma. El tiempo en el que esperamos, con auténtica ansia, responder a la pregunta Eli, Eli, ¿lama sabactaní?
El tiempo del después es ese momento imbécil en el que emitimos risitas de confianza, esperando en lo más profundo de nuestro ánimo que se cumpla aquella profecía apócrifa, falsamente atribuida a la Bhagavad Gita en la que Krishna afirmaba: “Cada vez que la moral del mundo desciende, Yo me manifiesto”.
El dolor/error de Rancière: El Tiempo de la Nada
Sin embargo, si hemos llegado hasta aquí, deberíamos preguntarnos: ¿cómo perdonar a Rancière que escribiera que resulta grotesco asegurar que vivimos de aquí en más en un mundo sin ilusión? ¿Acaso no hay síntoma más claro de lucidez en pleno 2013 que abandonar y negar explícitamente cualquier ilusión posible? Ciertamente, la convivencia con los otros -y el consiguiente intercambio de imágenes que domina, como una suerte de Potlatch 2.0 las Redes Sociales- están ahí para generar el espejismo de una ilusión, la posibilidad de una ilusión compartida que tiene muchos rostros, todos ellos radicalmente falsos: el capital, la familia, el matrimonio, la crítica de cine, la filosofía, la Universidad, el saber, la política, el amor, la cultura.
Sin duda, es demasiado descortés afirmar, como un disparo a bocajarro, que nuestros tiempos tienen como cifra mayor no vivir sin ilusión, sino vivir atravesados por ilusiones radicalmente falsas. Es de sentido común pensar que si se vive “interesado en la propia espera”, es, sin duda, porque algo se “espera” de la misma. La trampa de Rancière es puramente lingüística: el propio término espera apunta, necesariamente, hacia algún lado. De lo contrario, estaríamos en el “Tiempo muerto” o, incluso más concretamente, en el “Tiempo de la nada”.
Y es que salir a los caminos a predicar que se vive en el Tiempo de la nada se consideraría un gesto intolerable que, por lo demás, haría entrar en pánico a los padres que, aferrados a su hijos, repiten que son lo mejor que me ha pasado en la vida, a los hombres que invierten ocho horas al día de su tiempo produciendo para una empresa, al esforzado descifrador de los oráculos del conocimiento del XX y sus oscurísimos supuestos saberes (Wittgenstein, Heidegger, Lacan) que intenta denodadamente adquirir y presumir de un cierto saber.
Como si algo pudiera ser levantado. Una afirmación.
Y a tal propósito, por cierto, sí que hay una pertinente y muy hermosa afirmación en la Bhagavad Gita, que en su capítulo 16 -Lo divino y lo demoníaco-, hace afirmar a Krishna: “El hombre de naturaleza demoníaca (…) dice cosas como En este mundo no existe la Verdad”.
 En mi opinión, debería ser necesario seguir buscando esa posibilidad de verdad -sagrada, subjetiva- en la imagen. Incluso aunque el propio Bergman, en el que quizá fuera el punto álgido de su filmografía, nos advirtiera de los peligros que se esconden tras el velo de la imagen.
En mi opinión, debería ser necesario seguir buscando esa posibilidad de verdad -sagrada, subjetiva- en la imagen. Incluso aunque el propio Bergman, en el que quizá fuera el punto álgido de su filmografía, nos advirtiera de los peligros que se esconden tras el velo de la imagen.
Una mujer comete un acto de maldad total. Intencionado. Una enfermera -la responsable del cuidado, del servicio al Otro, del amor, de la fe en la razón y en la ciencia- hiere a su propia paciente, la castiga, se refuerza en su existir por la vía de la tortura del Otro. No me canibalizarás. No me fagocitarás. Hemos mirado tantas veces estos encuadre de Persona que necesitamos aprender a verlos otra vez.

Alma (Bibi Andersson) se ha internado en la casa de Farö tras cometer su acto necesariamente malvado. Aparece, por lo tanto, oscurecida a excepción de esos rayos que dibujan levemente sus rasgos desde la parte izquierda de la escena. El profílmico está dividido en tres zonas: un fondo en el que se recorta el exterior de la Isla, la habitación en la que se encuentran Alma, un candil y una mesa de madera, y ese otro espacio fuera-de-campo al que la enfermera intenta acceder tras descorrer la tela.
Es, sin duda, del desvelamiento de lo que hablan estas imágenes. De la entrada en el Sancta Sanctorum, del Velo de Isis, de lo que el psicoanálisis lacaniano señala como el desgarro que provoca lo real sobre lo imaginario y lo simbólico.

Sin embargo, ya lo vimos en El séptimo sello, el fuera-de-campo es sinónimo de la nada y sinónimo del espacio del espectador. Si la mirada de la Bruja se clavaba en nosotros en el momento en el que alcanza el conocimiento crístico de la duda, el horror y el abandono -Eli, Eli, ¿lama sabactaní?-, ahora los ojos de la Andersson se clavan en la esquina inferior izquierda de plano. Al menos, hasta que, apenas durante un segundo, cuando el encuadre se está descomponiendo, Andersson alza la vista contra el espectador.
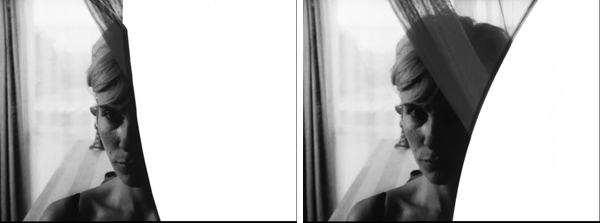
El desvelamiento, el atravesamiento, pero también un cierto reconocimiento -de las normas de la imagen, del aparataje fílmico- se concretan en un extrañísimo pero portentoso raccord de luz que tiene que ver con ese acto de la película de destrozarse a sí misma. En el desgarro hay una cierta iluminación. La Bruja ardía en el bosque. Alma arde ante esa ruptura del tejido cinematográfico. Bajo la Bruja se conjuraba un fuego natural, homicida. Tras Alma está ese candil apagado, esa luz que debería ser sagrada pero que ahora sólo es ocupada por la película rota.
Y es que, merece la pena pensarlo, nada arranca más luz a una pantalla en blanco que un proyector que no proyecta nada.
| Twittear |
|
 |
|
(1) RANCIÈRE, Jacques, Béla Tarr, el tiempo del después. Editorial Shangrila, Cantabria, 2013, pps.69-70
