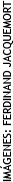Periodista: — «Do you believe in God?»
Divine: — «I am God!».
No os engañaré: el motivo que me lleva a escribir estas palabras es puramente personal. Podría disfrazarme y decir, como hace Claudio Guillén (1985: 29) a propósito de otros temas, que me encuentro en el corazón mismo de todas las encrucijadas, del hecho cinematográfico en este caso, y que me divide una tensión irresoluble e insalvable entre lo local y lo universal, es decir, que no soy capaz de decantarme ni por lo individual ni por lo colectivo. Pero sería mentira. Porque sólo quiero una cosa: descubrir si el placer que siento al ver Pink Flamingos (1972) de John Waters es tan sólo una vieja fijación mía, o si, llegado el caso, podría estar basado en razones de alcance mucho más considerable.
 Empecemos por lo evidente: la película está rodada con una absoluta falta de criterio y de propósito. Algunos críticos lo achacaron a la voluntad de atacar el sistema hollywoodiense de producción y sus técnicas habituales de rodaje, en un intento quizás, por parte del director, de cuestionar y reírse de la moral que de algún modo se derivaría de ellos. (Sin lugar a dudas, una de las películas más recientes de Waters, Cecil B. Demented, del año 2000, podría entenderse como una parodia —burda, pueril y superficial— de esa actitud iconoclasta de la que se le acusó.) Sin embargo, yo sólo soy capaz de ver un absoluto y sincero desconocimiento de todo lo que conlleva rodar una película, hecho que se traduce en una libertad anárquica y adolescente a la hora de llevar a la pantalla las aventuras de Divine. No hay encuadre, no hay interpretación, no hay nada parecido al arte cinematográfico que encontraríamos incluso en los productos surgidos de la más infecta Serie B. No hay siquiera un deseo, podríamos decir, de crear una ficción, porque lo que ocurre en el filme ocurrió de verdad, y los horrores que aparecen como tales en la realidad de la pantalla lo son precisamente, y funcionan, porque son también horrores al otro lado del espejo.
Empecemos por lo evidente: la película está rodada con una absoluta falta de criterio y de propósito. Algunos críticos lo achacaron a la voluntad de atacar el sistema hollywoodiense de producción y sus técnicas habituales de rodaje, en un intento quizás, por parte del director, de cuestionar y reírse de la moral que de algún modo se derivaría de ellos. (Sin lugar a dudas, una de las películas más recientes de Waters, Cecil B. Demented, del año 2000, podría entenderse como una parodia —burda, pueril y superficial— de esa actitud iconoclasta de la que se le acusó.) Sin embargo, yo sólo soy capaz de ver un absoluto y sincero desconocimiento de todo lo que conlleva rodar una película, hecho que se traduce en una libertad anárquica y adolescente a la hora de llevar a la pantalla las aventuras de Divine. No hay encuadre, no hay interpretación, no hay nada parecido al arte cinematográfico que encontraríamos incluso en los productos surgidos de la más infecta Serie B. No hay siquiera un deseo, podríamos decir, de crear una ficción, porque lo que ocurre en el filme ocurrió de verdad, y los horrores que aparecen como tales en la realidad de la pantalla lo son precisamente, y funcionan, porque son también horrores al otro lado del espejo.
Dicho de otro modo: el ataque de Pink Flamingos es tan frontal y salvaje porque no hay distancia alguna entre la realidad de lo que se cuenta y la del espectador. A diferencia de otras películas escatológicas y sexuales, como la Salò de Pasolini (1975) o el Anticristo de von Trier (2009), no hay retórica ni discurso algunos —ya sean de género, de autor, de moral, etc.— que puedan ensuciar lo que, por su misma bajeza, ya no puede ser ensuciado. Ni siquiera las películas porno ni los documentales ficticios del tipo de Holocausto caníbal (1980) escapan a unas ciertas convenciones con las que se pretende revestir lo falso, lo ficticio, con apariencia de realidad. En Pink Flamingos se pretende copiar la realidad tal y como es. Dejemos de lado por un momento las dudas, justificadísimas a estas alturas, de si eso es posible: si la escena con la que Divine y todo el equipo se despiden del espectador retiene gran parte de su impacto después de tantos años es porque lo que se ve en pantalla ocurrió tal cual, arcadas incluidas. ¡Si hasta se rodó el proceso de defecación para demostrar que la mierda era real! ¿Cómo se puede dudar de la verosimilitud o de la realidad de lo que vemos? Digamos en todo caso que la verdad que se oculta bajo esa imagen, si es que la hay, coincide con la de ciertas performances artísticas (pienso ahora mismo en Marina Abramovic, en el Accionismo Vienés, etc.) que confían al puro gesto, a la pura corporalidad, la creación de un mensaje y un significado que sean capaces de cambiar el espectador, y con él el mundo. Dicho de otro modo: se confía en el poder creador del arte para llevar a buen puerto su objetivo.
 Seamos sinceros: arte y performance aparte, ¿se pueden perdonar, a Waters y a su equipo, la negligencia y el descuido con que dan a luz ese engendro que es Pink Flamingos? ¿Cómo pueden ese método tan rupestre de superposición de música e imagen, los recitados —más que actuaciones— de los actores, el montaje, el diseño de exteriores y de vestuario, los efectos especiales, etc. pasar por cine?
Seamos sinceros: arte y performance aparte, ¿se pueden perdonar, a Waters y a su equipo, la negligencia y el descuido con que dan a luz ese engendro que es Pink Flamingos? ¿Cómo pueden ese método tan rupestre de superposición de música e imagen, los recitados —más que actuaciones— de los actores, el montaje, el diseño de exteriores y de vestuario, los efectos especiales, etc. pasar por cine?
A riesgo de repetirme, y de ofrecer a priori una visión reduccionista, diré que Pink Flamingos se convirtió en una obra de arte (que no en obra maestra) por la potencia misma del gesto y del concepto que la crearon y ayudaron a producirla. Más allá de las carencias a nivel técnico y de contenido, más allá de lo absurdo de su propuesta y el modo más bien pobre en el que se llevó a cabo, hubo una larga serie de factores sociales, históricos, culturales y, por qué no, artísticos, que hicieron de ella un éxito en su momento y una película de culto con el paso del tiempo.
Pero sería injusto para Pink Flamingos basar la totalidad de su interés en elementos externos a ella. Como bien sabemos, no hay obra de arte ni documento histórico que no permita en cierto modo las interpretaciones que se hacen de ella. Algo debió haber en la película, entonces, que pudiera despertar la admiración y la satisfacción del público y de la crítica, y algo debe haber en ella que siga excitando nuestra curiosidad, bien entrados ya en el siglo XXI. Me gustaría hacer un inciso, sin embargo, y antes que nada, acerca de lo necesario que es que uno como espectador crea que bajo ese cúmulo de despropósitos que supone la obra de Waters sí haya una unidad (a la que podemos llamar voz, narrador, sentido o verdad, como se guste) que a su vez haga de la conjunción de las partes un todo orgánico a la manera kantiana. Debe haber — siempre los hay— una dirección y un interés a la hora de crear o de leer —tanto da— los fotogramas de la película. Es en esa dirección y en ese interés donde encuentran su lugar aquellas explicaciones que justifiquen los fallos, las faltas y los errores de cualquiera de los niveles de la obra, ya sea en su parte más técnica y artesanal como en lo referente al contenido. ¿Significa eso que todo vale cuando se trata de crear o de interpretar una obra de arte? ¿Queda cualquier película justificada a través de los motivos y razones de quien la rueda y quien la mira? Por supuesto que no. Pero sí que abre la puerta a que piezas tan poco técnicas, tan poco artísticas, tan poco relevantes como Pink Flamingos puedan adquirir una fuerza y un valor notables, equiparables —a su modo— al de ciertos productos de Hollywood.
 Por ejemplo, me emociona comprobar cuán cercanos son a nuestra época la pobreza de recursos, económicos y cinematográficos, y lo amateur en cualquiera de sus dimensiones de la propuesta de Pink Flamingos. Si se logra hacer de Divine un mito, ya sea a través de la búsqueda de una nueva (a)moral basada en lo vulgar y lo antiacadémico (con ecos tanto de Tod Browning y Francis Bacon como de Jean Genet), ya sea a través de la zoofilia, la coprofagia, el sexo incestuoso, el canibalismo o el exhibicionismo que se practican en la película, es en parte gracias al entusiasmo y a la creatividad de quien cree que, armado con una cámara de video, y sin más apoyo que el de sus amigos y de su propia imaginación, puede gozar de una libertad creativa sin límites, libertad de expresión, de forma, de reglas y de ataduras que, por otra parte, han encontrado un paraíso terrenal en el surgimiento de Internet y de los canales como Youtube. No se me malinterprete: no estoy diciendo que Pink Flamingos haya sido, sea ahora ni deba entenderse nunca como precursora de nada. Apunto sin embargo hacia el hecho de que es difícil no sentirse cómodo ante las aventuras de Divine y compañía precisamente porque conectan con una parte de nosotros que ha despertado ante las posibilidades que nos ha proporcionado la era digital.
Por ejemplo, me emociona comprobar cuán cercanos son a nuestra época la pobreza de recursos, económicos y cinematográficos, y lo amateur en cualquiera de sus dimensiones de la propuesta de Pink Flamingos. Si se logra hacer de Divine un mito, ya sea a través de la búsqueda de una nueva (a)moral basada en lo vulgar y lo antiacadémico (con ecos tanto de Tod Browning y Francis Bacon como de Jean Genet), ya sea a través de la zoofilia, la coprofagia, el sexo incestuoso, el canibalismo o el exhibicionismo que se practican en la película, es en parte gracias al entusiasmo y a la creatividad de quien cree que, armado con una cámara de video, y sin más apoyo que el de sus amigos y de su propia imaginación, puede gozar de una libertad creativa sin límites, libertad de expresión, de forma, de reglas y de ataduras que, por otra parte, han encontrado un paraíso terrenal en el surgimiento de Internet y de los canales como Youtube. No se me malinterprete: no estoy diciendo que Pink Flamingos haya sido, sea ahora ni deba entenderse nunca como precursora de nada. Apunto sin embargo hacia el hecho de que es difícil no sentirse cómodo ante las aventuras de Divine y compañía precisamente porque conectan con una parte de nosotros que ha despertado ante las posibilidades que nos ha proporcionado la era digital.
Quizás Pink Flamingos tenga muchos de los tics y de las carencias que forman parte del interés (más bien voyeur) que siempre han despertado los videos caseros —repetimos: montaje casi inexistente, indiferencia hacia las nociones de plano o de encuadre, descuido total en el tratamiento de la banda sonora, etc.—, por aquello de que prometen un contacto casi “directo” con la realidad, más o menos cotidiana y familiar según el caso. Pero además ofrece un “mensaje” (si así podemos llamarle) que, por mil veces visto o por pueril que pueda parecer a primera vista, no deja de tener su gancho por mucho que pasen los años. Me refiero, claro está, a aquello que ya han apuntado tantos críticos y comentaristas del deseo que embarga toda la filmografía de Waters de establecer un universo propio, autónomo, dotado de su propia (in)moralidad y de una particular escala de valores, en el que cualquier ser es aceptado y en el que, además, se puede atacar de manera violenta a aquellos que amenazan o ponen en peligro su actual estatus de ser autónomo. En otras palabras: estamos hablando otra vez de libertad, aunque se trate, tanto en la forma como en el fondo, de una libertad de estudiante de primaria, irracional y anárquica, una libertad sólo posible en lo artístico. ¿Qué sino expresa el diálogo con el que se abre este texto? Divine/Waters no son, a ojos de la sociedad, otra cosa que monstruos —a la manera de los personajes de Rob Zombie en Los renegados del diablo (2005), se podría pensar, o como la gran mayoría de protagonistas de Tim Burton empezando por Eduardo Manostijeras (1990) hasta llegar a La novia cadáver (2005)—, pero son monstruos que han acabado convertidos en dioses por el mero hecho de lo artístico.
Repetimos: Pink Flamingos habla de la libertad de ser tal y como se es, de la libertad de ser tal y como se quiere ser o de la libertad de ser tal y como se acaba siendo. Y no sólo eso, sino que muestra además la capacidad y la posibilidad de sus protagonistas de luchar, a nivel físico, y a nivel social (algo que se ha perdido en nuestra sociedad de la obediencia y de la adopción de un rol pasivo) por lo que uno quiere. ¿Hay algo más universal que eso? Y, entonces, ¿podemos dudar ahora de cuáles fueron las causas que llevaron a Pink Flamingos al éxito?
Queda sin responder la pregunta de si Pink Flamingos puede o no considerarse cine y, por ende, la cuestión de si puede existir arte (en la séptima de sus dimensiones) fuera de todo lo que se entiende como tal. Dejemos que se ocupen de ello los expertos. Por nuestra parte, ¿qué otra cosa podemos hacer sino preguntarnos how much is that doggie in the window?
Fuentes: GUILLÉN, Claudio. 1985. Entre lo uno y lo diverso: introducción a la literatura comparada. Barcelona: Crítica
 |