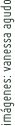El amor, en las pelis de Fassbinder, pocas veces llega a consumarse; y, cuando lo hace, no pasa mucho tiempo antes de que acabe siendo desplazado. Además, siempre hay algo de fortuito en el modo en que la gente se encuentra y se enamora; todos los finales, en cambio, parecen estar diseñados por un mismo patrón degenerativo, que es aquello en lo que acaba convirtiéndose el amor. Y uno se da cuenta de que, así como el amor llega cuando menos se lo espera, el monstruo en el que acaba encarnándose es única y exclusivamente responsabilidad nuestra, pues somos seres incapaces de amar.
El amor no es, ni será nunca, un fin en sí mismo: más bien actúa como tapadera y como motor de otros muchos procesos, que poco o nada tienen que ver con el rito amoroso; es este juego de poderes e intereses lo que quiere denunciar Fassbinder. Sin embargo, por crudo o descarnado que pueda parecer, su análisis no está exento de una cierta melancolía, dado que la imposibilidad de hallar la felicidad en el amor no hace sino más dulce la espera, una espera que sólo habrá de acabar en la consciencia de ese imposible, es decir, en la muerte.
Los personajes de Querelle (R. W. Fassbinder, 1982), como tantos otros héroes fassbinderianos, anhelan un amor al que, paradójicamente, no cederán espacio en sus vidas. Atormentados por el miedo a verse eclipsados, arrebatados, y aun anulados por sus emociones, se pasan gran parte del tiempo disimulando, disfrazándose los unos a los otros, desviando la atención para permanecer a salvo de la desnudez. Por desgracia, lo monstruoso siempre encuentra la manera de proyectarse en el espacio y en las personas que les rodean. En cada uno de ellos habrá pues algo de víctima y de verdugo. O, lo que es lo mismo, «Todo acabará en tragedia», que dice el teniente Seblon.
La ciudad portuaria de Brest, dominada por sus burdeles y por unas esculturas fálicas inmensas, se tiñe de los colores y las luces de la subjetividad de quien la habita; su estética, que flirtea a la vez con el tópico homosexual y con una supuesta recreación del mundo gay de la primera mitad del siglo XX, refleja a la perfección los prototipos y los prejuicios entre los que se mueven los personajes.
Y es en la voluntad de releer y subvertir esos tópicos donde se hace patente la enorme distancia que separa nuestro filme de la novela en que se basa, Querelle de Brest (1947). Jean Genet, su autor, y uno de los escritores malditos por excelencia que nos legó la modernidad, buscó definir, delimitar y teorizar sobre la homosexualidad. Se sirvió de ella para levantar un complejo armazón conceptual con el que oponerse al orden social burgués; y así, relacionando al homosexual con el criminal, y haciendo de él un paria, quería otorgarle una nueva estética, una nueva filosofía con las que dignificar su condición de ser ajeno a la sociedad.
Fassbinder no puede estar más lejos de querer realizar un ejercicio apologético de ese tipo. Ya hemos dicho que su principal preocupación es retratar aquellos gestos, aquellos rituales, aquellas situaciones que, a la par que construyen nuestras relaciones con los demás, nos definen como seres individuales. Dicho de otro modo: analizar qué son, para qué sirven y en qué acaban el amor y sus conflictos. La homosexualidad, entonces, no es sino algo circunstancial o secundario. Es más, en Querelle asistimos a una completa descomposición del amor, homosexual o no, en el que el sexo, gesto íntimo por excelencia, cambia constantemente de significado y contenido según quién lo practica, cuándo y dónde.
Para Querelle, al principio al menos, mantener relaciones sexuales con Mario, el policía, o Nono, el propietario del burdel que frecuenta en Brest, no es más que un acto hedonista, físico, despojado de toda pasión. «Nada ensuciaba la pureza de su juego». Sin embargo, como reconoce el propio Querelle, «no puedes jugar a lo mismo todos los días sin rendirte a ello» y la pasión acaba haciendo acto de presencia, atraída por la repetición del acto. ¿Dónde y cómo nace el amor, pues? ¿Es posible que penetrar y ser penetrado por otro hombre ya implique una cierta predisposición, una cierta cualidad esencial de la persona? Entonces, ¿por qué se niega una y otra vez que los personajes sean homosexuales? ¿Es acaso miedo a reconocerse? ¿O existe de hecho una distancia entre lo que son y lo que hacen, entre sus actos reales y lo que desean?
Las contradicciones se plasman en ese paisaje, ya de por sí sobrecargado, en la forma de narración en off, diálogo, monólogo, iluminación, texto escrito, ilustración, canción y ensueño. El collage que resulta otorga a la película una profundidad temática y significativa pocas veces vista. Es más, aquí cobra una especial importancia la tradición teatral del siglo XX, en particular la obra de Bertolt Brecht y su conocida teoría del distanciamento, en tanto que los contrastes y las incongruencias que aparecen en pantalla iluminan desde distintas perspectivas el significado inicial o automático. Lo que, por otro lado, y como último golpe de efecto, permite a Fassbinder hacer una adaptación muy literal del original al tiempo que lo subvierte con sus propios elementos.
Al final, ¿qué queda de la persona cuando, con semejante juego geométrico de espejos, se la reduce a un conjunto de mensajes que se niegan, se enlazan y se pervierten entre sí, como una montaña de gusanos que se alimenta de sí misma? ¿Es posible amar a otro/a en medio de tal orgía? ¿En qué consiste el mal que nos divide, nos fragmenta y nos disuelve? ¿Hubo en realidad un tiempo en el que fuimos uno, uno con nosotros mismos, uno con nuestro deseo, uno con el mundo?
Se querría creer que sí. La actitud reservada, idealista y solitaria del teniente Seblon, por ejemplo, puede parecer un modo de luchar contra esa multiplicidad. Pero la soledad en la que él mismo se ha confinado no es eterna. El cuerpo pronto empezará a ensuciar a la idea. Y es en esa encrucijada inevitable donde se forma y toma cuerpo la imposibilidad de amar. No hay hombre o mujer, en cuanto a género, que resista esa confrontación. Lysianne, de hecho, desaparece como mujer, e incluso le dice a Querelle: «Me has destruido», porque le ha arrancado todo lo que creía ser suyo, es decir, la fidelidad y la heterosexualidad de su marido y de su amante: en otras palabras, aquello en lo que había basado su idea del amor. Se le podría preguntar: ¿Acaso ha existido eso alguna vez?, pero seguramente nos quedaríamos sin respuesta. A lo máximo, quizás nos diría: Bueno, antes al follar se le ponía dura. Pero desde luego ese sería un triste consuelo.
 |