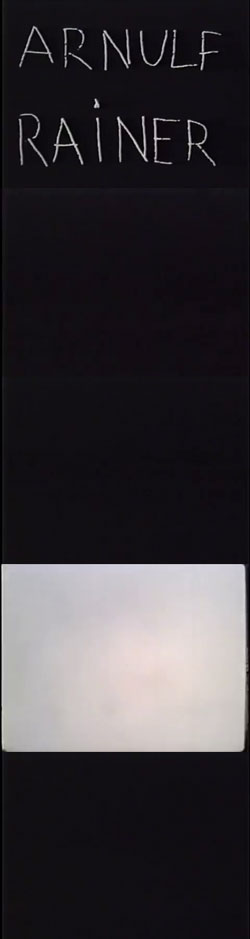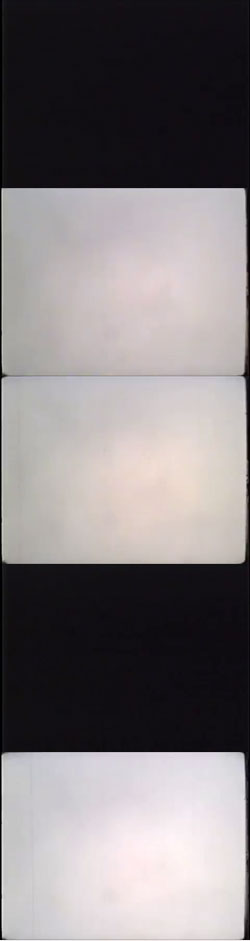En los escritos sobre estética cinematográfica de Stan Brakhage -Metaphors of Vision (1963)- hay un pasaje en el que este utiliza la expresión sense-destructive en referencia a una perdida de la solidez visual en favor de una percepción más líquida, o incluso gaseosa. Se trataría de un estado alterado de conciencia, es decir, más próximo a la alucinación, la intoxicación psicotrópica, la percepción extracorporal o el sueño que a la «realidad». Debido a los múltiples significados de sense («sentido»), la expresión que utiliza Brakhage para describir ese estado alude tanto a la destrucción de la razón como a la de la consciencia y los sentidos.
Tres años después de la publicación de Metaphors of Vision, Tony Conrad estrenaba The Flicker (1966), una película de 30 minutos de duración que consta solo de fotogramas blancos y negros parpadeando a diferentes velocidades. El filme comienza con una advertencia: «El productor, el distribuidor y los exhibidores declinan cualquier responsabilidad por daños físicos o mentales provocados por la película The Flicker. Debido a que esta película puede inducir ataques epilépticos o síntomas leves de conmoción en algunas personas, si permanece en la sala es bajo su propia responsabilidad. Hay un médico presente».
Aunque podríamos sospechar que esta advertencia tiene más que ver con los trucos de autobombo de William Castle que con un peligro real, mientras las estrategias de Castle -como colocar a supuestas enfermeras en la puerta de la sala- eran puro sensacionalismo publicitario, es verdad que los efectos estroboscópicos generados por una sucesión rápida de fotogramas blancos y negros pueden aniquilar el sentido, provocando migrañas, náuseas, alucinaciones o incluso ataques epilépticos.
Conrad tenía un amigo que había muerto ahogado durante un ataque de epilepsia y era consciente de que las luces intermitentes pueden generar ese tipo de problemas, así que antes de estrenar su película contactó con un médico experto en el tema. El neurólogo en cuestión le confirmó que el peligro era real y, además, le advirtió de que el simple hecho de colocar un cartel de aviso podía generar ataques «imaginarios» en gente que en realidad no era epiléptica. La decisión final de Conrad fue añadir una advertencia al inicio de la película para informar a los espectadores del peligro y dejar tiempo (unos tres minutos de créditos y música ligera) para que saliesen de la sala en caso de que lo considerasen necesario.
Según Jonas Mekas, The Flicker provoca un ataque epiléptico a uno de cada 15.000 espectadores, él mismo vio a alguien vomitar en una de las proyecciones: «No cabe duda de que es una reacción favorable. El hombre debía tener algo malo en el estómago y la película se lo limpió». La anécdota de Mekas no es una curiosidad aislada, en algunos países existen leyes que limitan la cantidad de parpadeos de luz permitidos por segundo en la televisión. En 1993, un anuncio de pasta emitido en la televisión británica desencadenó tres ataques epilépticos. Otro caso más conocido es el del episodio de Pokémon que provocó dolores de cabeza, vómitos, convulsiones y pérdidas de conocimiento a casi 700 niños japoneses.
No obstante, el potencial destructivo The Flicker no radica en la probabilidad de sufrir un ataque epiléptico, sino en su poder alucinatorio. A medida que va aumentando la velocidad de los cambios de blanco a negro, la película se acompasa con las frecuencias neuronales produciendo efectos ópticos en la retina del ojo. Algunos espectadores afirman ver colores y patrones geométricos, como espirales o círculos concéntricos; otros hablan de letras, números o incluso animales. Al ser una experiencia puramente mental, o perceptiva, es imposible documentarla.
The Flicker es una obra de los años 60, y por lo tanto heredera en algunos aspectos de la psicodelia hippie -Conrad cita entre sus influencias un texto de William S. Burroughs titulado Points of Distinction Between Sedative and Consciousness-Expanding Drugs (1964)-, pero la utilización de este tipo de efectos sensoriales para proyectos cinematográficos no surge de ninguna moda ni movimiento contracultural, ni siquiera de un interés por las drogas, sino de la búsqueda de lo puro.

Tan profundo y esencial como el latido del corazón
Algunas de las características del sense-destructive cinema se remontan a la teoría del montaje de Serguéi Eisenstein, que busca una respuesta psicológica y sensorial, y a los fenómenos entópticos sutiles generados por las animaciones abstractas creadas en los años 20 por Walter Ruttmann, Viking Eggelin, Hans Richter, Oskar Fischinger y otros. En cualquier caso, el primer caso manifiesto de sense-destructive cinema no llega hasta un poco después, en los años 40. Se trata de Color Sequence (1943) de Dwinell Grant, un estudio en torno al ritmo y a la percepción inspirado en el no-objetivismo que consta exclusivamente de fotogramas de colores planos que se funden y parpadean. El concepto inicial era generar un ritmo tan profundo y esencial como el latido del corazón, una tormenta o la secuencia del día y la noche. «La naturaleza no es algo que haya que comentar, es algo que hay que ser», afirmaba Grant, quien la primera vez que vio proyectada su película la encontró demasiado perturbadora. De hecho, en el contexto de la época era un filme tan extraño e inquietante que cayó en el olvido hasta los años 70.
Las palabras de Grant remiten a los escritos y películas de Brakhage, pero también a protoexperimentos de live cinema como el clavilux (1921) de Thomas Wilfred, un órgano de luz cuyas imágenes abstractas transmitían, según su propio inventor, la gloria de la puesta de sol y el espíritu de la rosa, en lugar de su apariencia física. En su época, la experiencia fue comparada con los trances chamánicos, en la misma línea que las experiencias provocadas por los flicker films han sido comparadas con intoxicaciones psicotrópicas y arrebatos visionarios.
La máquina de los sueños
En los años 50, el meme de la destrucción del sentido es heredado por la generación beat. El 21 de diciembre de 1958, el escritor Brion Gysin escribía en su diario que había tenido visiones caleidoscópicas al cerrar los ojos durante un viaje en bus a lo largo de una avenida con árboles. Gysin describía su experiencia como una visión trascendental fuera del tiempo. Cuando explicó su supuesta epifanía espiritual a, qué casualidad, William S. Burroughs, este le dio una explicación científica: una luz intermitente (como el sol refulgiendo entre los árboles) puede provocar alteraciones perceptivas similares a las que producen algunas drogas alucinógenas.

Gysin se obsesionó tanto con la explicación que hizo que un amigo estudiante de matemáticas le construyese una máquina capaz de provocar el mismo tipo de alucinaciones. El resultado fue la Dream Machine (o Dreamachine), un dispositivo que consta simplemente de un tocadiscos de 78 rpm, una bombilla y un cilindro de cartulina con agujeros. Esto genera una luz parpadeante, similar a la de un estroboscopio, que al vibrar a una frecuencia regular de entre 8 y 13 Hz (la misma de las ondas alfa, generadas por el cerebro durante periodos de relajación y meditación) destruye el sentido sin necesidad de ingerir sustancias psicoactivas.
Aunque desde la perspectiva actual podríamos entender la Dream Machine como algo a medio camino entre el cine expandido, la instalación multimedia y el arte generativo o estocástico (igual que en el caso de The Flicker, no hay dos visionados iguales), Gysin la entendió como un electrodoméstico visionario que terminaría con la televisión. Después de que Philips rechazase fabricarla en masa, supuestamente por miedo a que provocase ataques epilépticos, la Dream Machine quedó durante años relegada a mera curiosidad, hasta que a finales de la década del 2000 fue recuperada por algunos museos y por el documental FlicKeR (2008) -el parecido con el título de la película de Conrad no es pura coincidencia, obviamente.

Luz, oscuridad, sonido y silencio
A pesar de que The Flicker es el gran hito del género, la película que se suele citar como madre de todos los flicker films, la categoría más ilustre del sense-destructive cinema, no es ni la de Conrad (la más famosa) ni la de Grant (la más antigua), es Arnulf Rainer (1960) de Peter Kubelka. Arnulf Rainer es un filme de unos siete minutos de duración que, como The Flicker, está construido exclusivamente a partir de fotogramas blancos (transparentes) y negros (opacos). La intención de Kubelka era reducir el cine a sus elementos básicos: luz, oscuridad, sonido y silencio.
A simple vista, y oído, podría parecer que Arnulf Rainer y The Flicker son películas similares, pero lo cierto es que son radicalmente distintas tanto en forma como en técnica e intenciones. The Flicker es un filme surrealista -una etiqueta defendida por el propio Conrad- con preocupaciones científicas, en el sentido de que su intención es activar el inconsciente y la subjetividad a través de factores ópticos. Por el contrario, a Kubelka no le preocupaban los mecanismos de la visión, sino lo puro, lo primigenio. Arnulf Rainer es el epítome del cine estructuralista, formal y métrico, tanto en lo visual como en lo sonoro, ya que aquí el sonido no funciona como banda sonora, sino como objeto por derecho propio.
El sonido de Arnulf Rainer no es «musical», como el de The Flicker (creado con un sintetizador), es ruido, pero no es informe, ni desarticulado, ni no deseado, ni una interferencia. Se trata de ruido blanco, el que, como la luz blanca, contiene todas las frecuencias del espectro en la misma potencia. Lo que surge de estos dos elementos básicos combinados con sus contrarios no es una experiencia psicodélica, es éxtasis, lo Sublime según Kant, lo que nos abruma por su dimensión o intensidad excesivas. Arnulf Rainer desborda al espectador, lo quiebra, lo aniquila para descubrir en él un espíritu supraorgánico, como explicaba Deleuze sobre lo Sublime. Cuando la película se estrenó en Viena en mayo de 1960, estaban ocupadas las 300 butacas del cine. Cuando terminó seis minutos y medio más tarde, solo quedaban 12 personas en la sala.
El potencial del ruido como destructor del sentido, y de los sentidos, se ha explorado más en el contexto de la música industrial y del noise que en el del cine. Cuando la presión sonora es extrema (como en Merzbow o Zbigniew Karkowski), el oyente se ve obligado a escuchar, no hay escapatoria. El volumen convierte la invisibilidad del sonido en visibilidad, mientras que el efecto flicker convierte la visibilidad de las imágenes en escucha, en el sentido de que aunque cierres los ojos para dejar de mirar no puedes dejar de ver porque el efecto luminoso es tan potente que traspasa los párpados (las orejas no tienen párpados, por lo que nunca podemos dejar de oír, de ahí que en este caso la imagen devenga «escucha»). Los aficionados al noise conocen bien los efectos de esa intensidad y buscan sus propiedades embriagadoras. En el contexto del cine, Arnulf Rainer es, probablemente, la película que más se ha acercado a esa embriaguez vibratoria.

Asesinando la conciencia normativa del espectador
Otro director significativo de esta época es Paul Sharits, quien durante los años 60 y 70 realizó varios flicker films de los que el más demoledor es Epileptic Seizure Comparison (1976). En esta película, Sharits mezcla los parpadeos de color habituales del género con imágenes reales de enfermos de epilepsia sufriendo convulsiones. Aunque a Sharits, como a Kubelka, le interesa la materialidad del cine, su objetivo es más bien político -asaltar los globos oculares y asesinar la conciencia normativa del espectador- y sensual -experimentar el potencial majestuoso de un ataque epiléptico. Aunque esta última afirmación pueda sonar extraña, Fiódor Dostoyevski, el epiléptico más famoso de la Historia, explicaba que antes de sufrir un episodio pasaba por unos minutos de arrebato en los que sentía un placer y una armonía gloriosos, una sensación tan dulce e intensa que hubiese dado diez años de su vida, o su vida entera, por disfrutarla durante unos segundos.
Hay quien dice que los flicker films podrían ser interpretados como pornográficos porque existe una teoría que afirma que el orgasmo es una forma de epilepsia reflexiva iniciada en un momento de excitación extrema, que es precisamente lo que buscan en mayor o menor medida todos estos directores. Igual que con un alucinógeno, el viaje puede ser bueno o malo, porque no depende enteramente del cineasta ni de las condiciones de proyección. Las consecuencias para el público son impredecibles porque no hay dos percepciones iguales; la seducción abismal puede producir angustia o euforia, o incluso ambas al mismo tiempo.
También en los 70, Lillian F. Schwartz estrenaba UFOs, una animación abstracta de colores chillones generada por ordenador que un espectador describió como «LSD sin drogas». Un neurólogo presente en la sala pidió una copia de la película con la intención de inducir ataques controlados a enfermos de epilepsia. La idea era ayudar a sus pacientes a identificar las sensaciones del instante inmediatamente anterior a las crisis epilépticas para, con el tiempo, poder llegar a evitarlas.
La descripción de este tipo de películas como «LSD sin drogas» es una constante que sigue repitiéndose a día de hoy. A principios de 2016, en una proyección de Dot Matrix (2013) de Richard Tuohy en Barcelona, un espectador hacía exactamente ese mismo comentario. El filme de Tuohy es una doble proyección superpuesta (dos películas de 16mm proyectadas una sobre otra) que consta exclusivamente de parpadeos de tramas de puntos. Los sonidos que se escuchan son los que generan los propios puntos al pasar por el lector de sonido de los proyectores. El resultado es un bombardeo de ruido y fenómenos entópticos que asaltan el cuerpo y la mente. Tuhoy, filósofo de formación, afirma que a él le interesa generar experiencias físicas y neurológicas, no discursos sentimentales, dialécticos, narrativos o instructivos, porque para eso ya existe la literatura.

Invocaciones ópticas
El sense-destructive cinema no se alimenta solo de destellos de luz cegadores. En los años 60, con el creciente interés de la cultura hippie por las drogas y las religiones orientales, cineastas como Jordan Belson y James Whitney crearon películas que podrían ser descritas como mantras. Filmes como Allures (1961) de Belson y Lapis (1966) de Whitney utilizan animaciones abstractas en forma de mandalas y música de influencia oriental o new age con la intención de llevar al espectador a un estado meditativo o a una especie de nirvana, satori o iluminaciónmística. El teórico William Moritz describía Allures como «una invocación óptica destinada a abrir los chacras». Belson realizó posteriormente una película titulada precisamente Chakra (1972) basada en el orden de los chacras (centros de energía del cuerpo humano, según el hinduismo) y en el tipo de sonidos que se escuchan, supuestamente, en estados de meditación profunda. En esa misma época, en Estados Unidos se pusieron de moda los espectáculos de láser que buscaban efectos similares, los más famosos se realizaron en el contexto del rock psicodélico, pero también eran habituales en planetarios y teatros utilizando bandas sonoras más electrónicas.
Hoy en día, si hay un artista visual capaz de provocar el éxtasis místico no es otro que Bill Viola, y no lo consigue ni a través de mandalas, ni de luces intermitentes, ni de ningún otro tipo de forma abstracta o parpadeante. El trabajo de Viola, que bebe tanto del misticismo cristiano como de la tradición budista, provoca el éxtasis a través de la estasis -imágenes aparentemente inmóviles, pausadas o contemplativas. Viola es muy consciente también del poder del sonido, la única entidad que puede cruzar entre el mundo físico y el mundo no físico. El sonido es el elemento que pasa entre una cosa y otra. El elemento que nos traspasa.
Formalmente, el trabajo de Viola tiene muy poco que ver con los flicker films y la psicodelia, pero no es el único caso de búsqueda de estados de conciencia alterados a través de lo figurativo. Cineastas experimentales como Ernie Gehr y Michael Snow dirigieron en los años 70 películas con movimientos de cámara mínimos o continuos que generan una sensación de dislocación espacio-temporal. Filmes como Serene Velocity (1970) o La Région Centrale (1971) utilizan imágenes reales para provocar efectos hipnóticos o meditativos. El caso de Serene Velocity es especialmente paradójico porque lo único que vemos es un pasillo vacío del sótano de una universidad. No se mueve nada, ni siquiera la cámara, y, sin embargo, se mueve, porque la distancia focal del objetivo no es la misma durante todo el metraje. Ese cambio técnico genera un efecto simultáneamente hipnótico y violento que le ha valido apodos como Vertigo y Serene Vertigo. Ken Jacob llegó a decir en una presentación de la película que le resultaba erógena, porque las imágenes parecen embestir al espectador como si fueran un falo.

Como un día lluvioso o un ataque de vértigo
En el contexto del cine experimental más reciente encontramos más casos que el del ya citado Tuohy, como las performances en directo de Bruce McClure, quien utiliza proyectores de 16mm modificados y pedales de distorsión para generar una tortura voluntaria a base de ruido e imágenes intermitentes. Para McClure, se trata de una experiencia natural, como un día lluvioso o un ataque de vértigo, pero también de un espectáculo, y parte del espectáculo es el miedo del público a que se le perforen los tímpanos y se le salgan los globos oculares.
Otro cineasta actual que trabaja en este sentido es Peter Tscherkassky, quien suele situarse en la frontera entre el found footage y el flicker film. Piezas como Outer Space (1999) o Instructions for a Light and Sound Machine (2005) utilizan secuencias de películas comerciales para convertirlas en pura penetración. Las imágenes y el sonido parpadean, se fragmentan, colisionan y explotan en una lucha violenta contra los sentidos del espectador.
La base científica de todas estas conmociones físicas y psíquicas es que, como apuntaba Burroughs, hay ciertos tipos de ritmos visuales que afectan a la transmisión neuronal hasta tal punto que el público puede llegar a ser consciente del funcionamiento electroquímico de su sistema nervioso. Muchos de los colores, formas, imágenes, sonidos y pulsaciones que aparecen en estas películas no están físicamente en ellas. El sense-destructive cinema no se construye en la pantalla, se construye en nuestros ojos y en nuestros oídos, en nuestras células nerviosas. En cualquier caso, aunque la experiencia no surja del marco, sí depende del tamaño de este y de la potencia del equipo de sonido, entre otras cosas, por lo que es poco probable sufrir alucinaciones viendo una copia de cualquiera de estos filmes en un televisor o en la pantalla de un ordenador. De hecho, algunos de los directores de estas obras, especialmente Kubelka, se han negado repetidamente a que se comercialicen en vídeo, porque solo tienen sentido proyectadas en su formato original en condiciones controladas.

La náusea colectiva
Aunque hay numerosos directores de cine experimental que han utilizado este tipo de técnicas para construir partes de filmes o filmes completos, el sense-destructive cinema no se reduce a ese ámbito minoritario, su influencia se ha dejado sentir de manera continua tanto en los medios visuales de masas por excelencia del siglo XX (la televisión y el cine) como en el más reciente arte digital.
A principios de los años 70, Warner Bros mostraba a un grupo de espectadores un tráiler de El exorcista con imágenes parpadeantes en blanco y negro puros y música de Lalo Schifrin. La reacción del público fue tan negativa, llegando al vómito (literalmente), que la productora retiró el tráiler y prohibió a William Friedkin que utilizase esa «no-música» en la película. No está claro si la música, que era demasiado extraña para el espectador medio de la época, tuvo algo que ver con la náusea colectiva o si toda la culpa fue del efecto estroboscópico, lo que sí está claro es el potencial del cine para afectarnos más allá de lo puramente intelectual y emocional.
La leyenda urbana de los sonidos capaces de provocar vómitos y demás pérdidas escatológicas viene de la música industrial de mediados de los 70. Supuestamente, existen frecuencias no audibles cuya resonancia puede afectar al estómago y a los intestinos, pero hasta ahora nadie ha sido capaz de probarlo. Sin embargo, sí está probado que hay personas que sienten malestar, dolor, desorientación o incluso náuseas al escuchar ciertas frecuencias, un hecho que ha sido aprovechado para fabricar armas sonoras utilizadas en el control de manifestaciones y revueltas.
Unos cuatro años después del incidente de El exorcista, se estrenaba Buscando al señor Goodbar (1977) de Richard Brooks, una película controvertida con una de las escenas más turbadoras e incómodas que se hayan visto jamás en una sala de cine comercial. La estilización extrema de la escena en cuestión, un asesinato a la luz de un estrobo, resulta mucho más escalofriante que cualquier crimen presentado de manera realista; te acelera el pulso, te sube la tensión, te hace sudar, te excita y te asquea. Como Kubelka, Brooks juega con el contraste entre fotogramas negros e iluminados (en este caso con actores), ruido (gritos y un chasquido mecánico) y silencio. La escena parece seguir la estructura de las fases de la respuesta sexual humana; a medida que los gritos desaparecen, el chasquido y la luz intermitentes del estrobo pierden su ritmo, se entrecortan y se ralentizan. Los planos finales, prácticamente abstractos y con un montaje digno del cine métrico, desembocan en el vacío absoluto: oscuridad y silencio. La petite mort.
Existen otros muchos ejemplos de películas y series más o menos comerciales que han utilizado este tipo de efectos para transmitir estados de enajenación mental o exaltación psicoactiva, algunos de los más recientes son el episodio «Takiawase» de Hannibal (2014) y la película A Field in England (2013), ambos encabezados por una advertencia en la línea de The Flicker. La mayoría de escenas psicotrópicas de este tipo de productos audiovisuales tienen una función narrativa, no pretenden destruir el sentido, sino simplemente comunicar el estado mental del protagonista. En el contexto de lo «no experimental», es raro encontrar ejemplos tan viscerales como el de Brooks.

Desdibujando el espacio y el tiempo
Como ya he mencionado, el sense-destructive cinema no se ha filtrado solo al cine narrativo, sino también a ciertas estéticas del new media. En 2007, el festival Sónar llevaba a Barcelona una instalación del austriaco Kurt Hentschläger titulada Feed que podría entenderse prácticamente como una versión electrónica expandida de The Flicker.
Feed comienza, después de firmar un documento que libera al artista y a la organización de cualquier responsabilidad en caso de sufrir algún daño, con una película de cuerpos 3D sin rasgos flotando en el vacío. Igual que en el filme de Conrad, hay unos minutos iniciales de aparente tranquilidad, pero si tras la tempestad llega la calma, tras la calma llega la tempestad. La sala de butacas se llena de humo y da comienzo un bombardeo de luz estroboscópica y sonidos de frecuencias subgraves. La gran cantidad y densidad del humo se conjugan con la vibración del sonido y de la luz desdibujando el espacio y el tiempo y brindando una experiencia psicotrópica.
Unos años más tarde, Hentschläger creó otra instalación similar titulada Zee, en este caso sin butacas y sin película introductoria. La experiencia era mucho más radical. Al permitir el movimiento libre de la restringida asistencia por un espacio aparentemente vacuo e infinito (el humo no permitía ver más allá de unos pocos centímetros de distancia), las visiones entópticas y la sensación de pérdida de la conciencia y del cuerpo alcanzaban cotas imposibles de explicar con palabras. Parafraseando a Grant, no es algo que haya que comentar, es algo que hay que ser.
Aunque todo esto pueda sonar un poco a atracción de feria, el trabajo de Hentschläger está enraizado en el cine estructuralista y en las propuestas lumínicas de artistas como James Turrell. De hecho, uno de los trabajos más impactantes de Hentschläger es una película/instalación titulada Modell 5, realizada junto a Ulf Langheinrich, en la que vemos el rostro de la performer japonesa Akemi Takeya sujeto a una serie de repeticiones en el espacio y en el tiempo que la convierten en un híbrido entre humano y máquina. El tamaño exagerado de la pantalla (10 x 3,5 m), el ritmo mecánico del montaje y los subwoofers (altavoces especiales para las frecuencias más graves) crean en el espectador la sensación de estar siendo penetrado por el éter electrónico.
Hay otras destrucciones del sentido características de las nuevas tecnologías mucho más prosaicas que estas. Un pequeño porcentaje de espectadores sufre reacciones físicas adversas, como mareos y migrañas, al ver películas en 3D. En este caso, la razón no tiene nada que ver con las intenciones del cineasta, sino con que este formato exige unos movimientos oculares forzados que algunas personas no son capaces de sobrellevar. Que yo tenga conocimiento, todavía no ha habido ningún cineasta experimental a quien se le haya ocurrido explotar este hecho para generar experiencias perceptivas extremas, seguramente porque el 3D es una tecnología demasiado cara.
Quizá podríamos decir que el sense-destructive cinema es precisamente ese que busca la experiencia perceptiva extrema, apelando a lo fisiológico, sensorial y neurológico en lugar de a lo intelectual, emocional y psicológico. No se trata de películas capaces de provocar una respuesta física a través de escenas violentas, sexuales o cualquier otro tipo de imagen o sonido que pudiera resultarnos incómodo o sensual por cuestiones personales o culturales, sino de aprovechar las acuosidades de la percepción humana para inducir estados alterados de conciencia. El sense-destructive cinema no es ni lógica-narración ni poesía-emoción, es epifanía espasmódica.
| Tweet |
|
 |
|