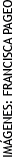Una ola de playa, una ola salada fue la que removió los cimientos del cine taiwanés hace ya casi 30 años. Nada de acantilados, nada de tsunamis. La ola llegó suavemente, acariciando la costa, repentinamente pero sin urgencias, cubriendo el litoral y lavando la cara al cine de la antigua Formosa. Y esto puede parecer una contradicción, sorprender en un vistazo rápido, porque siempre asociamos a la renovación transgresión, y a la transgresión las bombas y los truenos, pero fueron estas paradojas emocionales las que, como en otras muchas ocasiones de la historia del arte, insuflaron nueva vida a un paciente que, según parecía, solo podía matar o morir. La Nueva Ola taiwanesa fue transgresora y, sin embargo, cuando revisamos las primeras películas relevantes de los dos nombres que han trascendido el tiempo y el espacio de aquella corriente, Aquel día, en la playa (Edward Yang, 1983) y Los chicos de Fengkuei (Hou Hsiao-Hsien, 1983), nos encontramos con dos obras serenas, bellas, intimistas, inevitablemente melancólicas y llenas de recuerdos que, si no dispusiéramos de información contextual, podríamos asociar con creaciones otoñales de dos viejos maestros. Sin embargo, ambos tenían solo 35 años y una lectura más profunda de esas películas revela la energía que se va infiltrando por sus poros de celuloide. Otoñales o juveniles, vistas hoy día fuera de lugar no se podría apreciar hasta qué punto supusieron un cambio de óptica o de rumbo, pero remontándonos a aquella época, a aquellos días de risas, lágrimas y picaresca, nos damos cuenta de que supusieron una auténtica revolución, una renovación total.
Vistas de forma descontextualizada, las películas que capitanearon la Nueva Ola taiwanesa 20 años después de la Nouvelle Vague y demás movimientos de los años 60, pueden aparentar un carácter de ruptura menor que las obras de creadores como Jean-Luc Godard o Nagisa Oshima, debido en parte a que su preocupación era menos política y más social, y la revolución política siempre ha sido más evidente que la revolución íntima. Esos 20 años de diferencia fueron clave para que el siglo XX transformara las ansias de revolución en desencanto generacional, un desencanto que también se inoculaba en los nuevos cineastas.
Si algo caracteriza las películas de Hou Hsiao-Hsien y Edward Yang, más allá de sus diferencias temáticas o estilísticas, es la manera de abordar su relación con la Historia de su país y con su propia tradición cultural, lo que va asociado a una melancolía por lo no sucedido o por las oportunidades perdidas. Como si sus vidas siempre hubieran avanzado en un perpetuo clima de resaca generacional. Como si Yang y Hou se lamentaran por haber llegado demasiado tarde y, si bien se creían con las fuerzas y el poder de renovar el cine de su país, parece que les faltaba esa misma convicción para que el desencanto de sus películas traspasara hasta una esfera social, a diferencia de la energía revolucionaria que abanderó las nuevas olas de los 60. Como si antes de empezar ya hubieran asumido su derrota, y basaran su cine en esa sensación de fracaso. O quizá el problema no fuera la convicción, sino el contexto, o la convicción no fuera posible en un mundo que había pasado por guerras como la de Vietnam o revueltas como las de Mayo del 68. Eran otros tiempos, otras formas, otros modelos vitales. Edward Yang y Hou Hsiao-Hsien partían de la derrota y, sin embargo, la derrota en la vida puede ser un triunfo en el cine, y el triunfo se forjó con los interrogantes que ambos directores fueron socavando, como grietas en la indestructible armadura del capitalismo, sobre la validez de su propio mundo, sobre la firmeza de los cimientos que sustentaban una vieja sociedad que no les gustaba y una nueva sociedad que no estaba tomando el camino correcto. Pero ellos, como cineastas, tenían que dar dentro del cine su primer paso para cambiar la vida, y fue poco menos que una obligación moral dar un giro radical a las películas que, hasta esos años, se habían venido haciendo en la pequeña isla de Taiwán.

El cine clásico taiwanés se caracterizaba por el desarrollo de unos modelos artísticos estereotipados, anclados en los clichés genéricos y supeditados a los éxitos de otras cinematografías próximas, como el cine de artes marciales de Hong Kong. Entonces, la Nueva Ola taiwanesa surgió como necesidad de bucear en las propias raíces, de buscar una identidad que configurara un rumbo propio, una manera de pensar que estuviera en consonancia con sus habitantes. El cine como instrumento de pensamiento, tan indispensable como cualquier otra de las artes. Esta búsqueda de la identidad tenía que manifestarse, sin otra opción posible, en lo temático y en lo formal, en lo ético y en lo estético: no bastaba con abordar ciertos temas, había que tratarlos desde la honestidad, desde una óptica responsable del autor hacia sí mismo y hacia la sociedad; tampoco bastaba con crear o adoptar formas ajenas a lo que hasta entonces era el cine dominante, colonizado por los extranjerismos, ya que se hacía necesario adoptar esas nuevas formas desde un particular sentido estético, capaz de definir por sí mismo las convulsiones y preocupaciones de una sociedad expectante y siempre alerta. Taiwán no podía dejar pasar la oportunidad de construir una cinematografía propia, con una determinada huella procedente de un país que había vivido un siglo de convulsiones: ocupaciones, guerras, refugios, japoneses, chinos, Kuomintang…, y el despertar capitalista. El Taiwán de los años 80 se erigía como tierra de contradicciones e influencias diversas, y solo el arte es capaz de canalizar todas esas influencias para convertirlas en algo único, un nuevo cine autoconsciente, preocupado, ético y estético.
Visto desde la perspectiva de hoy día, por lo menos dos cineastas, los ya mencionados Edward Yang y Hou Hsiao-Hsien, han pasado a formar parte del Olimpo de la cinematografía universal, y un solo análisis de sus carreras y sus inquietudes puede servir para definir la llama que una generación solo se atrevió a prender lanzando una cerilla desde lo alto del acantilado. Repasando la filmografía de ambos autores, llama la atención el grado de compenetración y completitud que se puede encontrar dentro de ellas. No se suelen definir sus películas como cine social, porque se sale del estereotipado cliché en que se ha convertido a este tipo de películas, pero probablemente no hay nada más social que esa búsqueda de la identidad que emprenden los autores de la Nueva Ola a través del pasado o mediante la disección del presente. Porque, más allá del contexto histórico en que se movieran sus películas, cualquiera de ellas supuso un toque de atención, una llamada de alerta a una sociedad que, tras ver cómo se ablandaba la dictadura del Kuomintang, que ya persistía más de 30 años y que simulaba abrirse a una formulación más democrática, parecía no percatarse de los peligros y el riesgo del desmesurado crecimiento económico e industrial que se importó del capitalismo.
Centrándonos de nuevo en los dos cineastas estandarte del movimiento (si es que aceptamos considerarlo como un movimiento), resulta curioso comparar la evolución de sus estilos, y la manera en que algunas características de uno acabaron con el tiempo volcándose en el otro, y viceversa. Por un lado, las primeras películas de Edward Yang utilizaban el vacío como arma de pensamiento y reflexión social, de tal manera que Taipei Story y, especialmente, The Terrorizers dejan notar con gran claridad (aun sin perder un ápice de su personalidad y de su vinculación a una tradición cultural y a unas raíces muy concretas) las huellas de Michelangelo Antonioni, mientras que con los años esa influencia, aún latente, se fue haciendo mucho más invisible, difuminada entre las otras características de su cine, quizás tamizado por el humanismo amable pero siempre riguroso de Yasujiro Ozu. Esa presencia del vacío, Antonioni y los intersticios que el presente no es capaz de rellenar, también se muestra especialmente patente en una parte de la filmografía de Hou Hsiao-Hsien. Sin embargo, al contrario que Yang, esa presencia se revela mucho más acusada en la última parte de su filmografía, en películas como Millenium mambo, que se mueve en el ciclotímico vacío que encontramos entre la depresión y el éxtasis, o como Café Lumiere o El vuelo del globo rojo, que se ubican en un contexto actual más sereno, pero sobre el que se refleja una idéntica desorientación existencial entre varias generaciones. Análogamente, y también en relación con esta orientación estilística, buena parte de las películas de la primera etapa de la filmografía de Hou Hsiao-Hsien (desde que empezó a trabajar con la guionista Chu Tien-Wen), desde Los chicos de Fengkuei hasta su gran trilogía sobre la historia reciente de Taiwán, formada por A city of Sadness, El maestro de marionetas y Hombres buenos, mujeres buenas, muestran grandes frescos familiares (o de personas que comparten un determinado espacio vital, como en Flores de Shanghai) situados en el pasado y que muestran la evolución de los personajes y su contexto social en un amplio lapso de tiempo. Sin embargo, la etapa “contemporánea” de su filmografía reconduce el intimismo que desplegaba sobre un gran número de personajes hacia individualidades concretas, enlazando con ese creciente interés por el vacío, el aislamiento y la soledad. El grupo como refugio se desintegra, y la individualidad se ata a dependencias personales, mucho más frágiles y que, por lo tanto, ocasionan una mayor debilidad emocional y un existencialismo más acusado. Hou llega a nosotros tras bucear en el pasado, y nos provoca un escalofrío al descubrir que desde el otro confín del mundo ha sido capaz de percibir nuestras carencias secretas, nuestra desorientación espacial y generacional. Una idea similar se desprende de la filmografía de Edward Yang, aunque su exploración a lo largo de los años, igual que en el tema del vacío, siguiera el sentido inverso al de Hou. Son los grandes frescos repletos de personajes los que empezaron a interesar a Yang a partir de la década de los 90, ya fuera en relatos familiares situados en el pasado como A brighter summer day, en el presente como Yi Yi, o retratos entre lo cómico y lo trágico de grupos de personajes unidos por el trabajo (A confucian confusion) o por los submundos del hampa de Taipei (Mahjong). Se podría pensar que, de la primera época, también The Terrorizers es una película en la que Yang traza los movimientos de varios personajes, pero en realidad trata a cada uno de ellos aisladamente, sin tener en cuenta su posición en el grupo ni su relación directa con los demás.
Toda esta especie de maraña de influencias e interrelaciones provoca varias paradojas interesantes. ¿Cuál es realmente la época del mundo individualizado, deshumanizado y aséptico? ¿Son los años 80 de Yang o los 2000 de Hou? Aunque, ¿no viene esta sensación anímica de la Italia que ya retrataba Antonioni en los 60, y que hereda directamente de la etapa Ingrid Bergman de Rossellini? O, remontándonos aún más, ¿no es esto una característica esencial de la primera mitad del siglo XX, como se aprecia especialmente en la literatura de Joyce, Camus o Beckett? ¿Y no heredan ellos también esos impulsos de pensadores como Nietzsche o Kierkegaard? Por lo tanto, esta característica parece ser inherente al ser humano, y esa preocupación se ha ido depurando a lo largo del tiempo hasta hacerse más evidente, pero siempre ha estado ahí, por lo que más que un factor social o temporal, es una característica que se presenta como revelación del momento y de las preocupaciones del propio autor.

El rearme de la ola, que no quiere dormir sola
Esta preocupación por la soledad, el individualismo y el desarraigo físico y moral es, precisamente, la característica fundamental del cine de Tsai Ming-liang, máximo representante de lo que se denominó 2ª Nueva Ola del cine taiwanés, y que eclosionó en 1994 con la conquista de Vive l’amour del León de Oro en el Festival de Venecia, que vino a ratificar a Taiwán en lo más alto del cine mundial después de sumarse al que ya consiguiera Hou Hsiao-Hsien en 1989 con A city of Sadness. Sin embargo, esta segunda ola, aun desde esta óptica existencialista, intentó quitar gravedad a los temas de sus maestros y apostar por el entretenimiento y la diversión como refugio, papel que, por ejemplo, juegan los bizarros insertos musicales en las películas de Tsai Ming-liang. El cine de Tsai, a pesar de considerarse habitualmente árido por su forma, es más ligero que el de Hou o Yang en el fondo, no solo por ese gusto por la evasión y por un humor muy peculiar que introduce en sus obras, sino por su capacidad de transgresión juguetona, a veces naïf, y, especialmente, porque su retrato de las pasiones es menos intelectual y más físico: su análisis del deseo corre en paralelo con su tratamiento del aislamiento y la individualidad, huye de psicologismos y se refugia a menudo en el instinto y en símbolos muy físicos (como el agua que inunda todas sus películas, como una maldición apocalíptica convertida en leitmotiv de sus personajes). De hecho, la mayor referencia del cine de Tsai son las películas de François Truffaut, sobre cuya obsesión ha filmado películas tan extraordinarias como What time is it there?
Tsai Ming-liang supuso un soplo de aire fresco y una interesantísima revitalización de la Nueva Ola taiwanesa, y su fulgurante irrupción puede que incluso sirviera para realimentar las carreras de Yang y Hou. Sin embargo, al lado de ellos, Tsai es el niño gamberro que sigue hablando, como sus maestros, de las aflicciones que la creciente economía de Taiwán impone a sus ciudadanos, pero lo hace sin ningún pudor, con una doble intención de transgredir y de denunciar el rumbo que toma una sociedad que sigue siendo remilgada y reprimida (como bien se aprecia con la explosión sexual de El sabor de la sandía) al tiempo que mira a Occidente e idealiza la imagen de Europa y de la modernidad (como esos relojes que se ajustan a la hora de París). Como un Almodóvar extremo o un Truffaut empastillado, Tsai se ocupa de bombardear todo aquello sobre lo que ya habían reflexionado Hou Hsiao-Hsien y Edward Yang sin perder en ningún momento el rigor formal que estos habia logrado conquistar para el cine taiwanés.
Pero Tsai Ming-liang, aunque nadie pueda compararse con él, no irrumpió solo en el panorama cinematográfico mundial durante los años 90. En paralelo con su coronación como rey del cine de autor durante esa época, se consagró como director comercial Ang Lee, quien pronto emigró a Estados Unidos y empezó a forjarse allí una carrera tan interesante como irregular, que tiene en la mezcla cultural uno de sus puntos fuertes, y en su ligereza, su falta de pretensiones y la potencia de los temas que trata un valor seguro, aunque nunca tan fascinante como sus compatriotas.
Tiempos de resaca, juventud y mímesis
Con estos maestros consagrados a nivel internacional, el cine taiwanés se abrió al nuevo siglo dispuesto a que la armada de cineastas de prestigio aumentara y siguiera fortaleciéndose. Sin embargo, algo empezó mal. Tras filmar Yi Yi, Edward Yang se vio acuciado por una enfermedad que no le permitió volver a rodar y que se lo llevó definitivamente de este mundo en 2007. Fue una pérdida dolorosa y gravísima para varias generaciones de cine taiwanés. A su vez, durante esos años de enfermedad, fueron apareciendo directores apadrinados tanto por Yang como por Hou Hsiao-Hsien (cuyo peso en la industria ha ido creciendo, como muestra su presidencia del Golden Horse Film Festival), los dos grandes pilares de la cinematografía del país, e incluso por el audaz Tsai Ming-liang.
La película taiwanesa de mayor éxito comercial de los últimos años, Cape Nº7, fue realizada por Wei Te-Shang, un discípulo de Yang, de quien fue ayudante de dirección en Mahjong. Sin embargo, pocas son las huellas que se perciben de uno en el otro más allá de una cierta ligereza en el retrato coral de los personajes protagonistas y en la mezcla de géneros. Sin embargo, no queda rastro del rigor formal ni, sobre todo, del misterio con que Yang impregna la vida cotidiana, y que permite percibir la complejidad moral y la densidad tanto de los personajes como de las ideas que se desprenden directamente de las imágenes, sin necesidad de discurso textual. Wei Te-Shang filma una película completamente comercial, plagada de clichés y de una complacencia con el público que parece ser el motor de esa subrayada alternancia narrativa de la comedia y el melodrama romántico a lo largo de la película.
Pero estas características, más hollywoodienses que orientales (a pesar de que una cierta pátina taiwanesa se mantenga en la percepción del ritmo y del tiempo) no pertenecen exclusivamente a la obra de Wei Te-Shang, sino que se perciben en otras de las películas de más éxito producidas en los últimos años en la isla. Por ejemplo, una cinta como Parking bebe directamente del cine independiente estadounidense, y no solo dibuja un remake argumental de ¡Jo, qué noche! ni coge ideas de películas como Smoke, sino que presenta un ritmo y unas situaciones directamente importadas de occidente, donde la compleja tradición cultural de Taiwán empieza a desdibujarse para convertirse en meros apuntes contextuales que tienen mucho de llamada al exotismo. Frente a este exotismo vacío, la occidentalización como tercera fuerza cultural contrapuesta a las influencias pretéritas de las culturas china y japonesa fue uno de los grandes temas de la filmografía de Edward Yang, y que Hou Hsiao-Hsien también supo plasmar en una serie de películas. ¿Qué ha sido de esa senda que solo se había empezado a abrir y que tantas alegrías parecía que nos podía traer? Porque algo de llamada al exotismo tiene también otra película que salió internacionalmente con fuerza, y que incluso ganó el BAFF en 2010. Au revoir Taipei es otra obra que acumula influencias occidentales, en este caso del cine de autor europeo y del cine independiente norteamericano, pero que no asimila, sino que banaliza a través de tics que convierten una película potencialmente amable en un pastiche lleno de buenas intenciones al que se le ven demasiado las costuras. Su director, Arvin Chan, también era un protegido de Edward Yang, de quien fue ayudante en sus últimos años de vida, después del éxito de Yi Yi.
Y así se suceden las películas de más éxito del último cine taiwanés, en el que parecen haber perdido algo de fuerza las figuras de Hou Hsiao-Hsien y Tsai Ming-liang, después de la fulgurante reivindicación que vivieron en todo el mundo cuando fueron redescubiertos por una parte de la crítica. Otras de estas nuevas obras, como No puedo vivir sin ti, parecen rescatar un clasicismo melodramático de corte social, puesto de moda por Zhang Yimou hace más de una década con El camino a casa y Ni uno menos, que puede tener ciertas raíces en el cine chino, pero que se estructura a partir de clichés y técnicas narrativas directamente heredadas del cine más comercial de Hollywood. Otras, sin embargo, buscan forjar una identidad propia más fuerte, como Holiday dreaming o One day (apadrinada por Hou Hsiao-Hsien, productor ejecutivo), pero acaban encorsetadas en sus propios géneros, la comedia o la fantasía romántica, siempre suavizadas con un barniz de juego sentimental adolescente, y forzando demasiado su hálito poético, aunque presenten detalles interesantes que dan esperanzas para el futuro de sus directores. Sin embargo, mirando globalmente el panorama, parece como si el público adulto hubiera sido dejado de lado y estas nuevas películas buscaran la emoción primaria de seres en formación, cuyas iniciáticas andanzas se vieran reflejadas en la pantalla como si de esa forma el paso a la madurez se pudiera retrasar o ese tránsito se librara del exorcismo íntimo de descubrir la propia identidad a través de un dolor auténtico y no edulcorado. Millenium mambo parece más lejos que nunca.
Tsai Ming-liang, sin embargo, parece haber buscado un sucesor más fiel en Lee Kang-sheng, su Jean-Pierre Léaud particular. El actor fetiche de Tsai construye en Help me Eros una fantasía que intenta mimetizar el estilo del maestro tanto en la naturaleza de los temas tratados como en la construcción de encuadres y en su particular ritmo narrativo, aunque, eso sí, aligera su estilo subrayando hechos, ideas y símbolos a costa de perder parte de su capacidad de fascinación. Lee Kang-sheng, a pesar de abordar en la película interesantes cuestiones sobre la identidad en el contexto de un mundo digital, no consigue realizar grandes avances y se limita a recorrer el sólido camino que ya se había construido en las películas que protagonizó previamente, por lo que solo el futuro nos dirá si será capaz de aportar algo más a la senda abierta por Tsai Ming-liang.
Yang, Hou o Tsai crearon estilos propios asimilando las influencias de sus modelos, de Rossellini, de Antonioni, de Truffaut, de Ozu, capturando su espíritu, sus maneras, su moral, y dando lugar a un cine completamente nuevo, autosuficiente, capaz de respirar por sí mismo. Por el contrario, la última hornada de cineastas taiwaneses parece llegar a la cinefilia mediante la mímesis, la copia, la referencia obvia, el subrayado gratuito. Estas películas respiran a duras penas gracias al boca a boca que les insuflan las películas de las que heredan, mientras que las de Yang y Hou son capaces de vivir independientes, en libertad, pueden moverse y circular, y de esa manera no son androides con fecha de caducidad, replicantes que morirán tras la adolescencia, sino seres vivos cuyas huellas ya están en el terreno de la inmortalidad. Unas películas son, mientras que otras quieren parecer, pero ni siquiera llegan a conseguirlo.
Caben varias hipótesis (seguro que ninguna completamente cierta), y puede que la última hornada de realizadores taiwaneses esté más pendiente de parecer exportable y de llegar a integrarse en las corrientes occidentales, a la manera de Ang Lee, que de intentar hacer un cine más personal, pero también es posible que esta sensación se deba a que todavía se encuentran en una fase inicial, de asimilación de influencias y formación de una propia identidad. En cualquier caso, ese es el peligro, porque pueden acabar convertidos en el reflejo de esos personajes que en las películas de Edward Yang cavaban su propia perdición por obsesionarse con el modo de vida y con las costumbres occidentales. Muchas veces, la apertura del cine, la conquista de nuevos territorios está más próxima a la exploración interior que a intentar rastrear voces nuevas más allá de las propias fronteras. Quizás, estos nuevos directores deberían mirar un poco más a sus propias raíces y forjar su nueva identidad sin perder de vista que son el último eslabón de una larga cadena histórica y que, precisamente, son las grandes vanguardias las que más han tenido en cuenta la actividad de sus mayores, ya sea para asimilarla o para dinamitarla. Aunque, quizás, también seamos nosotros los que estamos pidiendo demasiado a los cineastas que suceden a una generación insuperable, que dio lugar a la mayor acumulación de talento por metro cuadrado de las últimas décadas y que, probablemente pretendiendo lo contrario, llevaron al cine de su país a una encrucijada estética que será difícil de superar, porque intentar emular a figuras del calibre de Hou Hsiao-Hsien, Edward Yang o Tsai Ming-liang, cada uno con su característico estilo, se convierte en una segura condena al fracaso. Pero lo que sí podemos asegurar, pensando en el futuro, es que nunca dejará de sorprendernos, por muchos años que pasen, por muchos giros que dé la realidad, la manera en que los maestros de la Nueva Ola taiwanesa nos han hecho comprender su historia y, especialmente, la asombrosa precisión con que han retratado la zona más íntima e inescrutable de nuestro presente. Nos queda la alegría de saber que, al final del túnel, hemos aprendido con ellos a vivir sobre las ruinas de nuestro propio sufrimiento.

 |