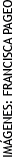Una llama
Son el tiempo y el cine los que se conjuran cuando una llama se enciende. No es tanto que el artista esculpa el tiempo en celuloide, con la ilusión de aprehenderlo y comprender la medida en que determina, erosiona su vida. Él puede aspirar a esculpir en el tiempo el espejismo del tiempo mismo, solo posible a través de las emociones que invoca su reflexión sobre este. Y al final, todo se reduce a lo pequeño. Lo proclama Domenico (Erland Josephson) en su discurso público minutos antes de inmolarse: las grandes cosas tocan a su fin, tienen caducidad; las pequeñas, perduran. Por eso, una llama representa la resistencia de un gesto infinito en un mundo finito. Es la mínima expresión controlada de esa naturaleza que se consume a merced del hombre, y también es la vida de ese hombre, que pasa como una fugaz exhalación desde su primer llanto hasta su último aliento. He ahí la belleza de ese frágil fuego: pese a su extraordinaria intensidad y calor, pese a lo hipnótico de su titubeante danza, puede quedar extinguida en cualquier instante. Una corriente de aire o una ligera brisa bastan para hacerla desaparecer. Y otra se encenderá para alimentarse del oxígeno que consumía aquella. O quizá no.

El milagro de lo pequeño
Esa luz tenue es con la que empieza y acaba El árbol de la vida (The Tree of Life, Terrence Malick, 2011). Entre un plano y otro sucede todo: el mundo, el ser humano, sus emociones, lo general, lo concreto, el principio, el fin. La llama está ahí para recordarnos que ese misterio que se remonta a millones de años o recorre una vida, no es más que una insignificante combustión en medio del universo, un acontecimiento inapreciable dentro de un relato cuya vastedad ni podemos intuir. Pero su existencia en medio del cosmos es un inexplicable signo de resistencia, algo que apenas podemos definir con palabras, pero que hasta cierto punto podemos sentir cercano, como ese misterio que estamos a punto de entender pero nunca llegamos a entender. Dentro de esa llama, hemos dicho, todo sucede. Y dentro de esa llama que puede desaparecer en el microsegundo siguiente, estamos nosotros intentando escrutar la eternidad, que lanza un vistazo sobre nosotros antes de dejarnos ir. Dicho de otra manera: desde lo finito estamos obligados a ser frustrados espectadores de un infinito cuyo significado nunca completaremos. La idea puede crear ansiedad, pero una segunda reflexión nos puede devolver al elogio de la brevedad: en esa llama se encuentra concentrada la historia milagrosa de ese infinito, un misterio a escala que tocamos con la punta de los dedos sin poder cogerlo. Allí, no dejaremos de mirar hacia las estrellas, pero nos resultarán igual de estremecedores los primeros pasos de nuestro hijo, nos sorprenderá el amor en tantas formas e intensidades, nos invadirá el desconcierto al reconocernos por fin en nuestros padres, nos quedaremos sin aliento ante la belleza pequeña y grande de un mundo que se manifiesta en lugares y seres insospechados. Allí, también, es donde nunca llegaremos a entender que somos pasado que arde sobre cenizas, que somos otros y somos nosotros, ayer y mañana. Administraremos nuestra propia historia, urdiremos nuestra trama y gestionaremos nuestra historiografía. Pero solo será una ilusión de orden, un denso guion construido sobre el caos y la depredación.

El tiempo
Existe una diferencia clave entre el modo en que el director Andréi Tarkovski percibía el tiempo en la imagen cinematográfica y el modo en que lo hacía el filósofo Gilles Deleuze. El primero hablaba del tiempo en sentido literal y entendía este a través del plano como unidad en la que este era agente transformador, capaz de ejercer una influencia decisiva sobre los acontecimientos que transcurren en pantalla. Tarkovski llevó esta concepción del cine a su máxima expresión en su película póstuma, Sacrificio (Offret, 1986), en la que los largos planos secuencia se ofrecen como óleos en tímido movimiento sobre los que el tiempo ejerce una lenta erosión. El maestro soviético estaba convencido de que el cine era el único arte capaz de fijar la realidad y el tiempo para luego guardarlos para siempre. Pero según él, esa cualidad extraordinaria no estaba supeditada a la relación y asociación de los planos -esto es, el montaje-, sino que emanaba del ejercicio aislado del tiempo fluyendo en el plano aislado, dejando que su presión acabe pesando en la imagen y convirtiéndose así en esa entidad invisible que rige el destino de los personajes. Deleuze, en cambio, entendía que esa imagen desgajada, por cerca que estuviera de aprehender el tiempo, no dejaba de ser una unidad amorfa, indiferente y estática si no estaba penetrada por el flujo de tiempo que constituye ese orden superior que es el montaje. En su desacuerdo se postulan dos interpretaciones sobre la percepción del tiempo en la imagen, y con ellas dos vías distintas para tratar de descifrar lo indescifrable. En el análisis que aportó Deleuze en La imagen-tiempo, puede proyectarse el mosaico cosmogónico de imágenes macro y micro que propone la película de Malick. Las formas que el polvo cósmico dibuja en el nacimiento de una galaxia, primeras pinceladas en la oscuridad del Universo, se convierten en el contraplano no consecutivo del despertar de un recién nacido. Las primeras y microscópicas formas de vida en la Tierra anticipan la pelea doméstica de un matrimonio en la década de los 50. La clemencia de un dinosaurio con su presa es el anuncio de un sentimiento que, millones de años después, desemboca en el dolor de unos padres que reciben la noticia de la muerte de su hijo. El tiempo, en definitiva, atraviesa las imágenes de El árbol de la vida haciéndolas flotar en una experiencia abstraída de cualquier parámetro férreo que pueda configurar la realidad. De hecho, entiende Malick que no existe tal realidad, que todo es tiempo, fluyendo con vertiginosa violencia. Una cálida y breve luz en medio de una inmensidad desconocida. Tarkovski, sin embargo, busca el tiempo en la observación prolongada de un único momento, en el instante que persiste para taladrar las paredes de lo que se nos manifiesta como real -o de lo que hemos decidido asimilar como real-, ejecutando por otra parte esa doble calidad de la imagen -la virtual y la real- que Deleuze vino a invocar en la imagen-cristal. En cada uno de sus largos planos secuencia, Tarkovski espera al tiempo y lo deja entrar, permite que se apodere de sus protagonistas y moldee su melancolía y su hastío, retorciendo a placer la relación que estos mantienen con su entorno. El tiempo es el demiurgo silencioso que vive de forma intensa en esos planos, y si bien cuesta alinearse en la empecinada posición del director acerca de la autonomía total de cada uno de ellos en su intento por atrapar el tiempo -el peso del tiempo, en sus películas, también se debe al acumulamiento deambulador, a la progresiva construcción de las interrelaciones de sus protagonistas con el pasado (1)-, es fácil ver en ellos la unidad concreta con la que este puede manifestarse de una manera profunda y ser ese agente transformador, catalizador en la búsqueda espiritual de sus protagonistas. El plano dispone la materia fílmica, el soporte sobre el que el tiempo se esparce como lienzo. Y ese lienzo, cargado de memorias y sueños, necesitará de un pequeño gesto que se rebele contra el imperativo de lo efímero.
Nostalgia y Dios
En Nostalgia (Nostalghia, 1983), el escritor Andrei Gorchakov (Oleg Yankovskiy) viaja a Italia junto a su intérprete Eugenia (Domiziana Giordano) siguiendo los pasos de un compositor del siglo XVIII que vivió allí. En un antiguo pueblo-balneario, Andrei conoce a Domenico (Josephson), un hombre que vive entre las ruinas y que es conocido en el lugar por haber encerrado a su familia años atrás para protegerla del fin del mundo. Andrei se ve constantemente invadido por la nostalgia por su Rusia natal, y la dacha en la que transcurrió su infancia aparece de forma recurrente en sus sueños y recuerdos. Domenico, por su parte, tomado por loco por la gente del pueblo, aspira a realizar un último acto que salve a la humanidad del desastre. En un largo encuentro, el segundo le pide al primero que le ayude a realizarlo, ya que él lo ha intentado repetidas e infructuosas veces: deberá cruzar la piscina de Santa Caterina con una vela entre sus manos, evitando que los vapores extingan la llama; una petición que, al principio, Andrei no toma muy en serio. En sus paseos por el balneario, se queda dormido y sueña que vaga por calles abandonadas, preso en un sueño que parece pertenecer a Domenico. Su voz interior recuerda la tragedia del encierro de la familia de este. Su deambular por las calles culmina en el reflejo de un espejo que le devuelve la imagen de Domenico. En el mismo sueño, Andrei pasea entre las ruinas de una iglesia romana y dos voces omniscientes, una femenina y otra masculina, mantienen el siguiente diálogo:
– Señor, ¿no ves cómo te pregunta? ¿Por qué no le dices algo?
– ¡Pero imagina qué pasaría si oyese mi voz!
– Hazle sentir tu presencia.
– Yo la hago sentir siempre. Es él quien no es consciente de ella.
En Roma, Domenico lleva a cabo el al acto público que había insinuado a Andrei como algo grande: subido a la estatua de Marco Aurelio de la Plaza Capitolio, con un grupo de estatuas vivientes a sus pies, clama por una sociedad que precisa unirse y hacer caso al corazón, alegando que son los sanos los que han llevado el mundo al borde de la catástrofe antes de inmolarse al son de la novena sinfonía de Beethoven. En los últimos compases de la escena, esta se alterna con el retorno de Andrei al pueblo-balneario, dispuesto a llevar a cabo la tarea encomendada por Domenico.
Del eterno viaje de vuelta, siempre enfermo de melancolía de Andrei, a la desesperación de Domenico por una humanidad al borde del abismo, existe una transferencia de la nostalgia. Uno anhela la pureza de una infancia que desaparece lentamente en el olvido. El otro, una caridad y una comprensión humana que parecen haberse borrado de la faz de la Tierra. En silencio, ambos buscan una cura para un sentimiento propio y para el mundo en que este se ha perdido. Domenico amplifica su voz interior y demanda amor, un infravalorado poder ya casi enterrado, cuya importancia debe ser invocada de nuevo mediante el impacto de un salvaje suicidio. Andrei espera, en el hastío, una sola certeza que le permita seguir caminando entre hombres en los que ya no cree. En el sueño del segundo, las dos almas se encuentran en el cristal de un espejo y se unen para emprender ese gesto paralelo, grande y pequeño, que se concentra en el fuego. En la inmolación de Domenico hay un necesario aspaviento, un ejercicio de impacto que haga a sus espectadores abandonar su letargo para contemplar el horror en el que se ha materializado la realidad. Pero esta supone el gran discurso, el texto mayor y público que necesita de un verso solitario y precioso para cobrar pleno sentido. En la vela de Andrei se concentra ese dios una y otra vez interpelado, el individual acto de fe que deviene milagro por significar algo en medio de la nada.

Una llama (II)
En un extremo de la piscina vacía de Santa Caterina, Andrei enciende la vela con un mechero. Toca la pared con una mano y comienza a caminar, lentamente pero con decisión, sobre el irregular suelo, sin apartar su mirada de la llama. Con la palma de su otra mano, la protege de los vapores que amenazan con apagarla. Incluso, brevemente, camina de espaldas tratando de evitar con su cuerpo que la llama se extinga, pero es inútil y el fuego desaparece del extremo de la vela. Andrei la observa con cierto aire de decepción, mira a su alrededor, se lleva la mano al bolsillo y vuelve al extremo de la piscina. La cámara sigue su recorrido de vuelta hasta la pared, donde repite el mismo proceso: el mechero que enciende la vela, la mano que se apoya sobre la piedra a modo de inicio ceremonial del trayecto. Esta segunda vez, se adivina en sus pasos un asomo de duda, un caminar incierto mientras se abre la gabardina y cubre la llama con uno de sus lados. La cámara, de forma casi imperceptible, salva poco a poco la distancia que guarda con el personaje, e incide en un rostro que acepta progresivamente la intensidad de la misión, la necesidad como mínimo simbólica de culminar su cometido, como si al final de este se hallara el acceso a una verdad purificadora. La protección que ofrece la gabardina pronto es insuficiente, obliga a Andrei a parar y, de nuevo, a cubrir la llama con su otra mano. Unos pasos más, unos centímetros más cerca del otro lado, y el fuego vuelve a desaparecer. Un atisbo de angustia y agotamiento se dejan ver por vez primera en Andrei. Se pasa la mano por la frente, respira pesadamente y se mueve muy despacio hacia el punto de partida, llevándose la mano al vientre. Sus pasos, ahora, se vuelven pesados y difíciles, hasta el punto de flirtear con una caída que consigue evitar. Una vez en la pared, Andrei enciende la llama y empieza de nuevo. Ahora es un paseo que comienza con una última reserva de decisión, que conoce los primeros obstáculos y los salva con medida tranquilidad. El otro lado de la gabardina sirve temporalmente como aliado, pero luego depende de las rígidas manos de Andrei que el fuego permanezca vivo. La cámara se aproxima, incide en un protagonista cansado y cada vez más lento, con dificultades para respirar. Su mirada ha perdido todo rastro de indiferencia, y aparece en ella un empeño hasta entonces recóndito, ahora por fin visible. De repente, es un acto vital llegar al otro lado y restaura la esperanza perdida, aun a costa de los últimos alientos. Su cuerpo muestra signos de desfallecimiento, traza las dudas motrices que anteceden al derrumbe. Pero su alma, ya comprometida con ese gesto luminoso en medio de las tinieblas, está al fin llena de una convicción reveladora, alcanzada en su imbatible insistencia. Sin apenas poder moverse, llega a las escaleras del otro lado de la piscina, se apoya exhausto sin dejar de cubrir la vela con su mano. El sonido ambiental deja entonces paso al conmovedor Réquiem de Verdi. Andrei articula sus movimientos, se separa de la escalera y la cámara se centra en sus manos. Estas depositan la vela en un estrecho borde de piedra que sobresale de la pared, se aseguran de que la vela mantenga su equilibrio y de que la llama permanezca encendida. Y lo hace. Un grito ahogado, y las manos del portador se separan, desapareciendo del plano. Andrei ha encontrado su final. El fuego pervive.
Una llama (y III)
 Ese fuego es la luz que desafía al tiempo y la historia. Nos recuerda que no todo está perdido, ni aun cuando las tinieblas han consumido hasta donde nos alcanza la vista. La llama que Andrei ha transportado entre vapores de un lado a otro de la piscina de Santa Caterina ha vencido a la intolerancia y la incredulidad, ha nacido de un hombre para desembocar en otro. El alma de Nostalgia, y quizá de buena parte de la filmografía de Tarkovski, se encuentra en ese plano secuencia invencible, capaz de trascender el tiempo y lugar para llevarnos al corazón de las indefinidas incógnitas del alma. La persistencia del instante, la prolongación de la toma más allá de los estándares de la métrica cinematográfica -si bien, y volviendo a Deleuze, nunca deja de depender de ella- en ese espacio semi-consciente en el que advertimos que, quizá, nuestros conatos por entender nuestros lazos con el mundo no hayan sido después de todo en vano. Entre corte y corte transcurren casi nueve minutos, pero podría suceder la entera historia de la humanidad, o la de su fe tantas veces perdida y recuperada, o la de una condición espiritual que a veces precisa abrirse paso entre dictados empíricos para hacer posible la supervivencia en un entorno hostil. Andrei deposita la vela, muere, y esa es la es la culminación de un instante que se ha resistido a desaparecer, precisamente porque tenía algo que decirnos. Mientras ha existido, ha ganado la carrera a lo finito, ha abolido el tiempo y ha permitido que el pasado y el futuro se deshagan uno en el otro. La familia encerrada de Domenico o el huraño compositor del siglo XVIII son hálitos que se dispersan entre las ruinas junto a las memorias de Andrei, la belleza de la Madonna del parto o las futuras revelaciones de un fuego que permanecerá cuando todos nos hayamos ido. De ahí la importancia de comprender la historia de esa llama, que tiene autonomía propia y recopila al tiempo un relato superior de millones de imágenes, uno muy similar al que pasa en El árbol de la vida como un destello de luz. De ahí, también, que el cine de Tarkovski, y el momento descrito en particular, se nos manifieste como un precioso faro que nos ilumina y nos invita allí donde nuestras preguntas han dejado de sostenerse en la lógica del lenguaje y la razón. El cine invalidando el tiempo. El tiempo, ahora roto y no viciado, dando nacimiento a una luz. Y allí, quizá, es donde la búsqueda acaba, en la certeza intangible y luminosa de que un gesto pequeño aún puede arrojar un halo de esperanza entre las sombras.
Ese fuego es la luz que desafía al tiempo y la historia. Nos recuerda que no todo está perdido, ni aun cuando las tinieblas han consumido hasta donde nos alcanza la vista. La llama que Andrei ha transportado entre vapores de un lado a otro de la piscina de Santa Caterina ha vencido a la intolerancia y la incredulidad, ha nacido de un hombre para desembocar en otro. El alma de Nostalgia, y quizá de buena parte de la filmografía de Tarkovski, se encuentra en ese plano secuencia invencible, capaz de trascender el tiempo y lugar para llevarnos al corazón de las indefinidas incógnitas del alma. La persistencia del instante, la prolongación de la toma más allá de los estándares de la métrica cinematográfica -si bien, y volviendo a Deleuze, nunca deja de depender de ella- en ese espacio semi-consciente en el que advertimos que, quizá, nuestros conatos por entender nuestros lazos con el mundo no hayan sido después de todo en vano. Entre corte y corte transcurren casi nueve minutos, pero podría suceder la entera historia de la humanidad, o la de su fe tantas veces perdida y recuperada, o la de una condición espiritual que a veces precisa abrirse paso entre dictados empíricos para hacer posible la supervivencia en un entorno hostil. Andrei deposita la vela, muere, y esa es la es la culminación de un instante que se ha resistido a desaparecer, precisamente porque tenía algo que decirnos. Mientras ha existido, ha ganado la carrera a lo finito, ha abolido el tiempo y ha permitido que el pasado y el futuro se deshagan uno en el otro. La familia encerrada de Domenico o el huraño compositor del siglo XVIII son hálitos que se dispersan entre las ruinas junto a las memorias de Andrei, la belleza de la Madonna del parto o las futuras revelaciones de un fuego que permanecerá cuando todos nos hayamos ido. De ahí la importancia de comprender la historia de esa llama, que tiene autonomía propia y recopila al tiempo un relato superior de millones de imágenes, uno muy similar al que pasa en El árbol de la vida como un destello de luz. De ahí, también, que el cine de Tarkovski, y el momento descrito en particular, se nos manifieste como un precioso faro que nos ilumina y nos invita allí donde nuestras preguntas han dejado de sostenerse en la lógica del lenguaje y la razón. El cine invalidando el tiempo. El tiempo, ahora roto y no viciado, dando nacimiento a una luz. Y allí, quizá, es donde la búsqueda acaba, en la certeza intangible y luminosa de que un gesto pequeño aún puede arrojar un halo de esperanza entre las sombras.
| Twittear |
|
 |
|

(1) Estas interrelaciones pueden distinguirse, quizá mejor que en ninguna otra película de Tarkovski, en El espejo (Zerkalo, 1975). Valga el ejemplo de aquella escena en la que el padre interpretado por Oleg Yankovskiy habla por teléfono con su hijo (Ignat Daniltsev) y le pregunta si conoce a muchas chicas de su edad. Él le contesta que no quiere e, inmediatamente, el padre le dice que a su edad, en la época de la guerra, ya estaba enamorado de una pelirroja a la que su capitán le hacía la corte. Acto seguido, la imagen de una joven pelirroja caminando en un paisaje nevado se superpone al diálogo telefónico, y la primera escena se diluye en la segunda. La invocación del pasado que se produce de una a otra es un ejemplo claro de cómo el peso del tiempo en el cine de Tarkovski no está exento de depender del montaje.
(x)