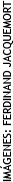“Los hombres ponen su alma en muchas cosas”
Les destinées sentimentales (Olivier Assayas, 2000)
El polifacético artista Joan Brossa (1919-1998) basó gran parte de su obra en un proceso de exploración de la identidad humana a través de los objetos. En sus llamados poemas-objeto jugaba a trastocar la forma de lo cotidiano para evidenciar cómo el objeto útil impone gran parte de las variables de nuestra conciencia. Un dado redondo alteraba la forma de la posibilidad; un pedazo de pan atravesado por un alfiler era la definición de una nueva forma de superstición; una rueda cuadrada especulaba, finalmente, con la posibilidad de una evolución ficticia de toda la tecnología del hombre. Somos los objetos que usamos. En ellos volcamos nuestras obsesiones, quizás intuyendo una suerte de perdurabilidad de la intención individual, porque el objeto es la forma más longeva de expresión humana. Los poemas-objeto de Brossa contienen, entonces, una doble reflexión: por un lado esa influencia del objeto en el desarrollo de la conciencia y, por otro, la proyección del hombre que, a través de un proceso artesanal o artístico, pasa siempre por la creación. Es un proceso alterno que lleva del objeto a la identidad y de la identidad al objeto. Gran parte del metraje de L’heure d’été (Olivier Assayas, 2008) versa sobre la posible venta de una serie de objetos funcionales y su consiguiente transformación en obras de arte. También la identidad de las piezas es cambiante en la visión humana, al tiempo que han sido parte del desarrollo de las vidas de los personajes.
El cine de Olivier Assayas (1955) es extremadamente complejo porque es capaz de simplificar sus tramas sin negar su calidad reflexiva. Parte de esta simpleza aparente tiene que ver con la eliminación del giro narrativo o su traslación a una segunda plana. No es que quiera negar los momentos de cambio, pero ha comprendido que lo importante no es el acontecimiento en sí, sino su reflejo posterior. Ya desde Désordre (1989), su obsesión por lo que queda detrás de la tragedia pasa por la elaboración de la misma en los personajes que no la sufren directamente. En L’eau froide (1994) se nos negaba la visión de un suicidio para representarlo en la última traza que el personaje muerto dejaba: una hoja de papel en blanco. Lo mismo ocurría en Fin août, début septembre (1998), siendo ahora el punto de mira una serie de objetos pertenecientes al amigo muerto. L’heure d’été es particularmente consciente de la importancia de este legado físico y del poder que ejerce sobre el individuo. En una extraordinaria elipsis, la muerte de Hélène, la matriarca familiar, dará lugar a una reflexión sobre la influencia del objeto adquirido en una definición de las generaciones.
Una variable fundamental de L’heure d’été es la conjunción del elemento cinematográfico (en rápido movimiento) con esa idea ilusoriamente estática de la proyección de la conciencia humana sobre la realidad. Para representar la realidad como un reflejo directo de los personajes que la transitan, Assayas transforma su cine en un objeto más, a través de una técnica sobre la que el propio Assayas ha reflexionado alguna vez diciendo que nuestra mirada no centra las cosas, sino que está en continuo movimiento. Está creando un cine funcional, heredero de Bresson y que avanza hacia Renoir, es decir, que parte de la utilidad y avanza hacia la narración. Este ideal de un cine activo, no ya militante en una época en que la militancia ha perdido la mayor parte de su utilidad, se refleja con claridad en su trabajo teórico. Se cita con frecuencia un texto suyo sobre E la nave va (Federico Fellini, 1983), en que ponía en duda la capacidad de las formas oníricas del filme en un momento en que la realidad había tomado el cine europeo. Ya que la temática central del cine de Fellini es la búsqueda de la identidad en su reflejo en el mundo, puede parecer una contradicción el rechazo de ideas que él mismo abandera. Las películas del italiano se articulan generalmente en torno al viaje cíclico de un personaje, que le sirve para acumular situaciones y espacios que niegan una ansiada comprensión. Y de la incapacidad del personaje de entender lo que le rodea, aparece la indefinición de la identidad. El mundo es demasiado grande y heterogéneo para que sea posible una ilustración clara de la conciencia. Los mitos, los objetos, los individuos: todo niega la unidad, la concreción. Son reflejos del hombre en su exterioridad, pero reflejos que en algún punto inescrutable han perdido su lógica. Hacia el final de sus películas, aparece normalmente la resignación del personaje, abrumado por tanto símbolo. Lo que aleja entonces al italiano del francés son las fórmulas con que se llega a la idea de la identidad perdida: aquí la impostura y la singularidad como conjugadores de elementos indescifrables, allí un mecanismo basado en la pluralidad de personajes y sus relaciones, y la eliminación de todo agente extraño a su visión. La puesta en escena de Fellini pasa por la presentación de un espacio teatral, cargado de referentes que se superponen, y de difícil asunción con un estilo apegado a la realidad, justamente porque quiere ser contenedor de todos sus niveles. A la manera de los pintores cubistas, no quiere definir un elemento, sino la representación de todos los elementos en uno solo. La forma en que busca la conciencia de sus personajes es reflejada en espacios y objetos exagerados, refinados y violentos para el espectador, de manera que el resultado no es una enunciación de la identidad, sino la negación de su existencia en una mirada en continuo avance y plagada de residuos visuales. No se puede saber nada de nadie. Y en este aspecto, Assayas no es un pensador mucho más positivo que Fellini, pero entiende la búsqueda de la identidad no como un proceso vital consciente, sino como la evidencia de cualquier otro proceso. De ahí que su mirada sobre los objetos tenga que estar quebrada y recompuesta mil veces: su cámara nunca los centra, sólo sabe verlos como nosotros, en agregados o puntos de fuga de la existencia, de las obsesiones. No comprendemos las trazas de la memoria, no nos comprendemos, pero no porque la realidad no tenga lógica, sino porque son demasiadas las lógicas volcadas sobre ella. Nunca tanto como en el cine de Assayas habría tenido sentido aquella frase de La règle du jeu (Jean Renoir, 1939) que dice que el problema del mundo es que todos tienen sus razones. ¿Cómo definir, entonces, la identidad singular en un mundo cada vez más plural?
 Aunque casi ningún crítico lo haya apuntado, un acercamiento a L’heure d’été sólo puede hacerse en conjunción con la película que remata el díptico empujado por el Museo d’Orsay: Le vol du ballon rouge (Hou Hsiao-Hsien, 2007), cuyo trabajo sobre la identidad y la memoria podría definirse como una reducción de la fórmula felliniana a su esqueleto, a lo que tiene de búsqueda y a lo que tiene de confrontación con un mundo hostil que ha perdido la razón de sus variables. A pesar de esto, la conjura de una hiperrealidad (en la definición de Umberto Eco: “una falsedad auténtica”) como síntoma de la pérdida de la identidad es quizás más radical que en el cine del italiano, y pasa aquí por la composición de diferentes niveles de desarrollo de la ficción. En el primer visionado de una de sus películas es difícil entender qué nos cuenta Hou más allá de un avance, porque se establece una barrera entre la conciencia instantánea y la conciencia global. Los personajes entienden su búsqueda, pero quedan abrumados por el momento presente, de forma que el proyecto se difumina y es imposible una conclusión. Como los de Fellini, emprenden un viaje sin destino, y en el camino se enfrentan con seres perdidos y espacios que los superan. La gran diferencia vuelve a ser, entonces, la puesta en escena de este laberinto. Y aquí Hou Hsiao-Hsien, acercándose a Assayas, dota a su cámara de una conciencia electiva. Lo más brutal del cine de ambos es, finalmente, la capacidad para convertir al espectador, a través del uso de la cámara, en un elemento activo de la historia. Al equiparar la visión interna (la de los personajes) a la visión externa (el encuadre), el espectador trabaja en la definición de la historia y sus conclusiones. Tratando de comprender los mecanismos de la visión y la realidad somos parte involuntaria de la trama. Y esa mirada electiva de la cámara es nuestra mirada electiva. No es que estos directores masquen por nosotros la visión, determinándola, pero donde Fellini trabaja sobre un refinamiento de espacios totales, ellos fuerzan las relaciones del hombre con sus espacios cotidianos, persiguiendo a veces su caminar y destruyendo la razón elemental de la narración en infinitas miradas sobre las cosas. La identidad, finalmente, no se pone en duda en la acumulación de elementos externos, sino en la reacción del personaje ante esa hiperrealidad, la “falsedad auténtica” de un presente que, habiendo perdido la memoria del camino recorrido, se ha convertido en una isla sin salida. Aunque los tres directores comparten la necesidad de hacer de cada escena un microcosmos de la historia entera (1), Fellini plantea un mundo cuyas relaciones con la realidad se establecen a través de símbolos definitivos, y Hou y Assayas exageran las formas introvertidas de la sociedad actual, pero su representación es directa. Formas tangentes para tiempos irreconciliables, un director marcado por la imposta teatral y otros dos profundamente ordenados, que extraen de sus historias cualquier posible impostura, presumiblemente como consecuencia de esta relación directa con la realidad contemporánea, que encuentra ya de por sí su hiperrealidad. Los fantasmas de la conciencia humana, que el onirismo de Fellini equipara con la pérdida del sentido de la realidad, se muestran en Hou y Assayas como perversiones de la imagen del recuerdo. En todo caso, la amalgama de sus imágenes, si bien planteada de forma contraria, registra el poso del cambio, la pérdida de la memoria y, sobre todo, la identidad reflejada en el espacio transitado.
Aunque casi ningún crítico lo haya apuntado, un acercamiento a L’heure d’été sólo puede hacerse en conjunción con la película que remata el díptico empujado por el Museo d’Orsay: Le vol du ballon rouge (Hou Hsiao-Hsien, 2007), cuyo trabajo sobre la identidad y la memoria podría definirse como una reducción de la fórmula felliniana a su esqueleto, a lo que tiene de búsqueda y a lo que tiene de confrontación con un mundo hostil que ha perdido la razón de sus variables. A pesar de esto, la conjura de una hiperrealidad (en la definición de Umberto Eco: “una falsedad auténtica”) como síntoma de la pérdida de la identidad es quizás más radical que en el cine del italiano, y pasa aquí por la composición de diferentes niveles de desarrollo de la ficción. En el primer visionado de una de sus películas es difícil entender qué nos cuenta Hou más allá de un avance, porque se establece una barrera entre la conciencia instantánea y la conciencia global. Los personajes entienden su búsqueda, pero quedan abrumados por el momento presente, de forma que el proyecto se difumina y es imposible una conclusión. Como los de Fellini, emprenden un viaje sin destino, y en el camino se enfrentan con seres perdidos y espacios que los superan. La gran diferencia vuelve a ser, entonces, la puesta en escena de este laberinto. Y aquí Hou Hsiao-Hsien, acercándose a Assayas, dota a su cámara de una conciencia electiva. Lo más brutal del cine de ambos es, finalmente, la capacidad para convertir al espectador, a través del uso de la cámara, en un elemento activo de la historia. Al equiparar la visión interna (la de los personajes) a la visión externa (el encuadre), el espectador trabaja en la definición de la historia y sus conclusiones. Tratando de comprender los mecanismos de la visión y la realidad somos parte involuntaria de la trama. Y esa mirada electiva de la cámara es nuestra mirada electiva. No es que estos directores masquen por nosotros la visión, determinándola, pero donde Fellini trabaja sobre un refinamiento de espacios totales, ellos fuerzan las relaciones del hombre con sus espacios cotidianos, persiguiendo a veces su caminar y destruyendo la razón elemental de la narración en infinitas miradas sobre las cosas. La identidad, finalmente, no se pone en duda en la acumulación de elementos externos, sino en la reacción del personaje ante esa hiperrealidad, la “falsedad auténtica” de un presente que, habiendo perdido la memoria del camino recorrido, se ha convertido en una isla sin salida. Aunque los tres directores comparten la necesidad de hacer de cada escena un microcosmos de la historia entera (1), Fellini plantea un mundo cuyas relaciones con la realidad se establecen a través de símbolos definitivos, y Hou y Assayas exageran las formas introvertidas de la sociedad actual, pero su representación es directa. Formas tangentes para tiempos irreconciliables, un director marcado por la imposta teatral y otros dos profundamente ordenados, que extraen de sus historias cualquier posible impostura, presumiblemente como consecuencia de esta relación directa con la realidad contemporánea, que encuentra ya de por sí su hiperrealidad. Los fantasmas de la conciencia humana, que el onirismo de Fellini equipara con la pérdida del sentido de la realidad, se muestran en Hou y Assayas como perversiones de la imagen del recuerdo. En todo caso, la amalgama de sus imágenes, si bien planteada de forma contraria, registra el poso del cambio, la pérdida de la memoria y, sobre todo, la identidad reflejada en el espacio transitado.
L´heure d’été se abre con un grupo de chavales, primos y hermanos, jugando a buscar un tesoro en las inmediaciones de un caserón. Más allá de elucubraciones, es evidente la simbología de esta búsqueda. Todo va a girar en torno a la persecución de los objetos. Cuando encuentran un papel en blanco, el inevitable recuerdo de esa otra hoja en blanco de L’eau froide ya está creando signos. A partir de este momento, Assayas juega a desplegar una red de conexiones entre los personajes y los objetos de imposible resolución, porque unos dependen de los otros. Los primeros minutos de película son especialmente relevantes: en medio de una comida familiar aparecen los regalos para Hélène, la matriarca familiar, que cumple setenta y cinco años y sobre cuya muerte se va a especular desde el primer momento. Un teléfono inalámbrico y una manta que, aclara ella misma, demuestran su vejez. Ya en este momento se denota la relación entre el objeto útil y los personajes, que aquí pasa por la clasificación del individuo. Instantes después se hace explícita otra relación mucho más sutil: al observar la filmina de un cuadro, los personajes se dan cuenta de que la mesa en que están comiendo es la misma y está en la misma posición que la que aparece pintada. Evidentemente, los giros de las historia alrededor de la memoria de un pintor (Paul Berthier) desaparecido años atrás pero que ha marcado profundamente los lazos familiares, no son casuales. Assayas trabaja sobre la definición de la memoria en el objeto útil y en el objeto artístico y, al paso de las generaciones, las relaciones cada vez más indefinibles nos enseñan que memoria e identidad no son la misma cosa, pero responden al mismo gen: la proyección de la imagen propia en el exterior. Los objetos, decía al principio, son entidades en que volcamos nuestra intención con un ánimo de perdurabilidad. Terminada la comida, un hijo de Hélène enseña a los nietos dos cuadros de Corot que son el patrimonio más valioso de la familia, y les dice: Algún día os pertenecerán a vosotros y a vuestros primos, y luego a vuestros hijos, ¿os gustan? Y la imposición y la pregunta suenan como una maldición. A la manera de Joan Brossa, Assayas está jugando a superponer niveles de relación entre el hombre y el objeto. La diferencia entre la generación de los hijos y de los nietos es que la identidad de unos está profundamente marcada por una infancia enfrentada a esos cuadros, mientras que la nueva generación ha vivido atravesada por su eco. Un eco que llega a distancia (ninguno de los chavales ha vivido en el caserón familiar, y allí sólo se guardan unos pocos recuerdos del verano mientras sus vidas persiguen trayectorias alejadas). Además, gran parte de los objetos de valor de la casa han perdido su función cotidiana y el reflejo generacional ha diluido su función sentimental. Esta visión en avance a través de los estratos familiares no tiene que ver con la concepción del propio núcleo familiar, sino que estará siempre acosada por la sombra enorme de la mansión y sus objetos. Tras la muerte de Hélène, uno de sus tres hijos va a pujar por la conservación del legado, mientras los otros dos van a apostar por su venta. Los cuadros y muebles de Corot, Louis Majorelle, Joseph Hoffman, Odilon Redon o Antonin Daum van a pasar a formar parte de la colección del museo d’Orsay, y entonces tendremos que asistir a la momificación definitiva de la memoria perdida y la identidad en descomposición.
(1) Adrian Martin. (2008). ¿Qué es el cine moderno?. Uqbar Editores
 Como la cámara de Assayas ha asumido la función de objeto consciente, la transformación de los objetos en obras de arte puede ser equiparada a la transformación de la utilidad de su cine en arte. Una transformación imposible. En Le voyage du ballon rouge, Hou Hsiao-Hsien llega a una reflexión complementaria: la persecución de la obra de arte del pasado (la película Le ballon rouge (Albert Lamorisse, 1956), que la protagonista intenta volver a filmar) es estéril, y deja lugar a otra forma de cine funcional, necesario en un momento en que el interés del pasado ha dejado paso a una aceptación cuyas componentes dan lugar a esta hiperrealidad en que los símbolos y sus relaciones navegan a la deriva. Sobre esta imagen trastocada del pasado (otra de sus obsesiones) Assayas ha propuesto algunos de sus reflexiones más feroces, en Irma Vep (1996) y Demonlover (2002), donde, de alguna forma, la perversidad de la imagen se veía proyectada en un mundo de avance descontrolado. De nuevo, la deferencia del hombre por reflejarse en la realidad, y la respuesta de esta realidad trastocada que define la conciencia de las nuevas generaciones que no han conocido su forja. Assayas es consciente de que cualquier imagen tiene que ser cuidadosamente puesta en duda, porque existe siempre el peligro de alterar importantes ámbitos de la realidad que se refleja. A través de un movimiento constante, la cámara no compone el espacio, sino que lo interpreta. Quizás ésta sea la mayor barrera que lo separa de la búsqueda felliniana de la identidad: lo que allí era acumulación de símbolos estáticos, aquí es acumulación de miradas en movimiento sobre las cosas. La cámara evita fijar lo innecesario, convirtiéndose en una prolongación del ojo del espectador y, por lo tanto, incluyendo la identidad del mismo en el proceso de sus historias. Rompiendo con la facilidad del cine que no dirige la mirada, del cine que representa, Assayas impide que nuestra forma de ver su cine pueda ser banal. Sus películas dan por hecho que explicarnos la identidad de los personajes es imposible: lo que se plantea es cómo ésta se ha formado y qué forma adquiere en el avance. Y para darnos cuenta de la complejidad de los personajes ficticios, se nos proyecta en la historia. Sólo comparándolos con nosotros, podemos comprender hasta qué punto es difícil hacer máximas sobre su conciencia. La inolvidable mirada a cámara que cerraba Demonlover nos decía que el espectador no es tanto un agente que asimila la visión del autor como una parte activa de la proyección sobre esos objetos-memoria. No somos distintos de esa película: nuestra forma de ver el mundo funciona igual que la del cine de Assayas, y entonces nuestra identidad de observadores es irreconciliable con los personajes (cada uno con sus razones) pero orgánica con la ficción que nos equipara.
Como la cámara de Assayas ha asumido la función de objeto consciente, la transformación de los objetos en obras de arte puede ser equiparada a la transformación de la utilidad de su cine en arte. Una transformación imposible. En Le voyage du ballon rouge, Hou Hsiao-Hsien llega a una reflexión complementaria: la persecución de la obra de arte del pasado (la película Le ballon rouge (Albert Lamorisse, 1956), que la protagonista intenta volver a filmar) es estéril, y deja lugar a otra forma de cine funcional, necesario en un momento en que el interés del pasado ha dejado paso a una aceptación cuyas componentes dan lugar a esta hiperrealidad en que los símbolos y sus relaciones navegan a la deriva. Sobre esta imagen trastocada del pasado (otra de sus obsesiones) Assayas ha propuesto algunos de sus reflexiones más feroces, en Irma Vep (1996) y Demonlover (2002), donde, de alguna forma, la perversidad de la imagen se veía proyectada en un mundo de avance descontrolado. De nuevo, la deferencia del hombre por reflejarse en la realidad, y la respuesta de esta realidad trastocada que define la conciencia de las nuevas generaciones que no han conocido su forja. Assayas es consciente de que cualquier imagen tiene que ser cuidadosamente puesta en duda, porque existe siempre el peligro de alterar importantes ámbitos de la realidad que se refleja. A través de un movimiento constante, la cámara no compone el espacio, sino que lo interpreta. Quizás ésta sea la mayor barrera que lo separa de la búsqueda felliniana de la identidad: lo que allí era acumulación de símbolos estáticos, aquí es acumulación de miradas en movimiento sobre las cosas. La cámara evita fijar lo innecesario, convirtiéndose en una prolongación del ojo del espectador y, por lo tanto, incluyendo la identidad del mismo en el proceso de sus historias. Rompiendo con la facilidad del cine que no dirige la mirada, del cine que representa, Assayas impide que nuestra forma de ver su cine pueda ser banal. Sus películas dan por hecho que explicarnos la identidad de los personajes es imposible: lo que se plantea es cómo ésta se ha formado y qué forma adquiere en el avance. Y para darnos cuenta de la complejidad de los personajes ficticios, se nos proyecta en la historia. Sólo comparándolos con nosotros, podemos comprender hasta qué punto es difícil hacer máximas sobre su conciencia. La inolvidable mirada a cámara que cerraba Demonlover nos decía que el espectador no es tanto un agente que asimila la visión del autor como una parte activa de la proyección sobre esos objetos-memoria. No somos distintos de esa película: nuestra forma de ver el mundo funciona igual que la del cine de Assayas, y entonces nuestra identidad de observadores es irreconciliable con los personajes (cada uno con sus razones) pero orgánica con la ficción que nos equipara.
 La elipse en que Hélène muere es la exageración de un tiempo suspendido que es el que conforma la mayor parte de nuestras vidas, nos pertenece y contiene la única asimilación posible de la memoria. Es al evitar los acontecimientos que Assayas está planteando ese cine funcional, equiparable a los objetos que perduran tras la muerte de Hélène. Hay muchas cosas que se irán conmigo, dice ella en un momento de la película. Los recuerdos, los secretos, las historias que ya no le interesan a nadie. Pero queda el residuo, quedan los objetos. Y no quiero que sean una carga. La obsesión de Assayas no son los objetos, sino su proyección, la carga que suponen. El movimiento de la cámara no los va a centrar nunca como elementos simbólicos, sino que los va a enfrentar con algún personaje para encontrar la reacción de éste. Sólo una vez transportados al Museo d’Orsay, una serie de planos nos muestra su puesta en escena. Es una conclusión ácida: la identidad familiar se estatifica en un museo. Sus conexiones con la realidad y el pasado son ahora inescrutables. Esos objetos, que eran el punto en común de la familia y la narración, quedan expuestos a una tercera mirada perversa, que es también la nuestra. Como resultado, el relato pierde su sentido conjunto y se dividen las historias. Los personajes, roto el hilo, siguen sus vidas perpendicularmente. Entonces, L’heure d’été se manifiesta como un relato deslavazado, descompuesto por la indefinición de la realidad. Al haberse proyectado la identidad de los personajes sobre entidades físicas precisas, su continuidad se desvanece. Como en el cine de Fellini, el momento de dejar atrás los símbolos evidencia la imposibilidad de una identidad descriptible. En cambio, la imagen que cierra la película se acerca de nuevo a las búsquedas de la memoria perdida de Hou Hsiao-Hsien: en un último intento desesperado, trata en vano de enlazar el pasado con el presente, y antes de que el casón familiar sea finalmente vendido, la nieta de Hélène organiza una gran fiesta. Perdiéndose con un chico por los bosques de la finca, recuerda que su abuela también pudo estar allí hace varias décadas, escondida con su tío, el pintor Paul Berthier. La relación oculta de Hélène con Paul ha aparecido antes, sobrevolando la narración como un secreto a voces. De esta manera Assayas vuelve a su mayor obsesión, la que tan bien plasmaba en los cierres de Irma Vep y Demonlover: la corrupción de la identidad de la imagen del pasado al proyectarse en el presente. Como si quisiera recuperar los residuos de su existencia perdida, el pasado persigue a la pareja de jóvenes identificada con la matriarca cuya muerte ha roto la integridad de la familia. La propia identidad de la nieta queda pervertida, queriéndose transformar en su abuela, el espacio se abre a la puesta en escena del pasado y el plano se prolonga en una última visión de la casa familiar. Los fantasmas se hacen con las imágenes de L’heure d’été; fantasmas materiales, que ahora están encerrados en vitrinas. Y aunque el pasado encuentre un hilo en el presente, la casa está vacía, y la dispersión de lo que contenía sólo puede dar lugar a nuevos microcosmos, alejándose cada vez más de la definición de una identidad del hombre.
La elipse en que Hélène muere es la exageración de un tiempo suspendido que es el que conforma la mayor parte de nuestras vidas, nos pertenece y contiene la única asimilación posible de la memoria. Es al evitar los acontecimientos que Assayas está planteando ese cine funcional, equiparable a los objetos que perduran tras la muerte de Hélène. Hay muchas cosas que se irán conmigo, dice ella en un momento de la película. Los recuerdos, los secretos, las historias que ya no le interesan a nadie. Pero queda el residuo, quedan los objetos. Y no quiero que sean una carga. La obsesión de Assayas no son los objetos, sino su proyección, la carga que suponen. El movimiento de la cámara no los va a centrar nunca como elementos simbólicos, sino que los va a enfrentar con algún personaje para encontrar la reacción de éste. Sólo una vez transportados al Museo d’Orsay, una serie de planos nos muestra su puesta en escena. Es una conclusión ácida: la identidad familiar se estatifica en un museo. Sus conexiones con la realidad y el pasado son ahora inescrutables. Esos objetos, que eran el punto en común de la familia y la narración, quedan expuestos a una tercera mirada perversa, que es también la nuestra. Como resultado, el relato pierde su sentido conjunto y se dividen las historias. Los personajes, roto el hilo, siguen sus vidas perpendicularmente. Entonces, L’heure d’été se manifiesta como un relato deslavazado, descompuesto por la indefinición de la realidad. Al haberse proyectado la identidad de los personajes sobre entidades físicas precisas, su continuidad se desvanece. Como en el cine de Fellini, el momento de dejar atrás los símbolos evidencia la imposibilidad de una identidad descriptible. En cambio, la imagen que cierra la película se acerca de nuevo a las búsquedas de la memoria perdida de Hou Hsiao-Hsien: en un último intento desesperado, trata en vano de enlazar el pasado con el presente, y antes de que el casón familiar sea finalmente vendido, la nieta de Hélène organiza una gran fiesta. Perdiéndose con un chico por los bosques de la finca, recuerda que su abuela también pudo estar allí hace varias décadas, escondida con su tío, el pintor Paul Berthier. La relación oculta de Hélène con Paul ha aparecido antes, sobrevolando la narración como un secreto a voces. De esta manera Assayas vuelve a su mayor obsesión, la que tan bien plasmaba en los cierres de Irma Vep y Demonlover: la corrupción de la identidad de la imagen del pasado al proyectarse en el presente. Como si quisiera recuperar los residuos de su existencia perdida, el pasado persigue a la pareja de jóvenes identificada con la matriarca cuya muerte ha roto la integridad de la familia. La propia identidad de la nieta queda pervertida, queriéndose transformar en su abuela, el espacio se abre a la puesta en escena del pasado y el plano se prolonga en una última visión de la casa familiar. Los fantasmas se hacen con las imágenes de L’heure d’été; fantasmas materiales, que ahora están encerrados en vitrinas. Y aunque el pasado encuentre un hilo en el presente, la casa está vacía, y la dispersión de lo que contenía sólo puede dar lugar a nuevos microcosmos, alejándose cada vez más de la definición de una identidad del hombre.
 |