

Introducción
Había que ser americano (es decir, creer en la inocencia fundamental del espectáculo) para obligar
a la población alemana a desfilar ante las tumbas abiertas y mostrarles junto a que habían vivido.
Serge Daney
En su clásico De Caligari a Hitler. Una historia psicológica del cine alemán, Sigfried Kracauer proponía analizar el cine alemán de las primeras cuatro décadas del siglo XX, sugiriendo que a través de este análisis podrían “revelarse […] las profundas tendencias psicológicas dominantes en Alemania de 1918 a 1933, tendencias que influyeron en el curso de los acontecimientos del período indicado y que habrán de tomarse en cuenta en la era poshitleriana”. Si bien nuestras pretensiones no llegan tan lejos como las de Kracauer (indudablemente tampoco los resultados), consideramos que analizar cierto cine norteamericano realizado durante el gobierno de George W. Bush (2001-2009) nos permitirá observar algunas concepciones socioculturales propias de esos años. Con “concepciones socioculturales” queremos decir, principalmente, determinadas formas de entender y representar temáticas ligadas a lo social, cultural, histórico y político.
Por supuesto, lo que podríamos llamar “representaciones socioculturales relevantes” está disperso en una cantidad incontable de películas, lo cual hizo necesario recortar el objeto de estudio. También es importante considerar que durante los años analizados no se realizó una gran cantidad de películas que trataran temas estrictamente políticos. Pero descubrimos que, no casualmente, los temas políticos más trabajados por el cine norteamericano realizado durante el gobierno de Bush hijo son los acontecimientos históricos centrales del período y sus consecuencias. Nos referimos, por supuesto, al atentado contra las Torres Gemelas (World Trade Center) del 11 de septiembre de 2001 y las ocupaciones de Afganistán e Irak que le siguieron, respectivamente en octubre de 2001 y marzo de 2003 (al igual que Jonathan Rosenbaum, entre otros, nos negamos a denominar a estos ataques “guerra”, motivo por el cual de aquí en más se empleará el término “ocupación” para referir a dichos acontecimientos). Estos conflictos fueron abarcados por toda clase de géneros: desde documentales de denuncia hasta thrillers políticos de acción; desde películas de terror hasta comedias. La idea del artículo es enfatizar en las representaciones de determinados temas y en las posiciones políticas explicitadas y ocultas. Esto no significa que consideremos irrelevante a la crítica estrictamente estética: por el contrario, es fundamental tanto para apreciar a películas específicas como para observar -y construir- al cine y su historia en conjunto.

Sobre héroes y adicciones
Si hubo una película sobre la ocupación de Irak que tuvo repercusión fue Vivir al límite (The Hurt Locker; Kathryn Bigelow, 2008) (1). Si bien inicialmente su éxito en Estados Unidos fue escaso, con el correr de los meses fue ganando reconocimiento, al punto de ser nominada al Oscar 2010 en la categoría Mejor película -entre otras- y, finalmente, alzarse con dicho premio (de hecho, con seis de los nueve para los que estuvo nominada). Más impactante que su reconocimiento fue la velocidad con la que pasó de ser una película apenas conocida (excepto para los interesados en la obra de su directora) a un éxito oscarizado.
Vivir al límite no sólo contó con el reconocimiento de la Academia, sino también con el de gran parte de la crítica, que en general apreció al filme como un paso adelante en el tratamiento de las obsesiones temáticas de Bigelow y, en particular, como una obra con una propuesta estética hermética, arriesgada y llevada a cabo con eficacia; en líneas generales, como una valiosa obra de autor. Un defensor de la película, Jonathan Rosenbaum, escribió en julio de 2009 (cuando la película empezaba a sugerirse como un contendiente en los Oscar del año siguiente, si bien su estreno en festivales había ocurrido nueve meses atrás) que estaba cansado de leer y escuchar en los medios que Vivir al límite era una película “apolítica”. Se preguntaba por qué resultaba una estrategia comercial exitosa -es decir, por qué en los Estados Unidos contemporáneos ser “apolítico” es apreciado como algo positivo- y, lo que es más importante, calificaba de “inocente y miope” a la idea de que una película ambientada en la ocupación de Irak pudiera ser apolítica. Agregaba que el hecho de que la propia directora dijera que la propuesta del film es que “no hay política en las trincheras” no invalidaba su punto de vista (2).

Estamos de acuerdo con Rosenbaum en el carácter necesariamente político de cualquier película ambientada en las ocupaciones de Irak y Afganistán (incluso podríamos decir “de cualquier película” a secas), pero no en su interpretación de Vivir al límite. El ex crítico del Chicago Reader sugiere que su protagonista, el Sargento William James, está representado como un hombre cegado por la adrenalina, que no duda en arriesgar su vida y la de los demás con tal de satisfacer su deseo de “vivir al límite”. Siguiendo a Rosenbaum, este aspecto de Vivir al límite sería una crítica a la miopía de los estadounidenses que deciden ir a la guerra sin cuestionárselo. Esta perspectiva se complementa con la del crítico argentino Roger Alan Koza, para quien la película sugiere que “EE.UU. funciona como una especie de dealer que en vez de comercializar drogas trafica guerras” (3). A la vez, ambas interpretaciones tienen como disparador la frase del periodista Chris Hedges con la cual abre la película: “el ímpetu de la batalla suele ser una adicción letal y potente, porque la guerra es una droga”. Todo esto también funciona al confrontarlo con una de las últimas escenas del filme, en la cual puede verse un supermercado repleto de productos idénticos: la guerra como droga podría ser la contracara del consumismo; la diferencia radica en ser adicto a una cosa o a otra. Según esta perspectiva, Bigelow se interesaría por el mundo de los hombres (“guerradictos”), optando por dejar de lado el universo de las mujeres (consumistas). La política de género que sugiere este análisis no habla favorablemente de la directora, aunque también es un tema que supera a este análisis.
El principal problema con esta lectura de la película es que sugiere que por parte de Bigelow hay un intento de crítica o bien a la belicosidad de Estados Unidos o bien a la guerra en general (o bien, por supuesto, a ambas). Por un lado, en la película nunca queda claro que las referencias a las causas y consecuencias de la guerra refieran específicamente a Estados Unidos: la directora tranquilamente podría estar hablando de la guerra en general y no habría diferencia. En este sentido, la idea de que el filme critica a la belicosidad norteamericana quedaría anulada. Una lectura complementaria es que, incluso si entendiéramos que Vivir al límite critica a la posición norteamericana frente a la guerra, nunca podría leerse que esta crítica refiere sólo a causas sociales o políticas. La frase con que abre la película, por ejemplo, sugiere que, si bien el tráfico de la droga-guerra es necesariamente social, una vez que la droga-guerra está instalada en el organismo altera la percepción de los adictos y, por lo tanto, los exime de cualquier responsabilidad ética en el campo de batalla.
Respecto de la guerra en general, Vivir al límite no la plantea como algo positivo, pero hace algo que difícilmente pueda leerse como antibélico: abstraer el conflicto al máximo nivel posible, desnudando la situación de batalla de sus causas y consecuencias. Por un lado esto habilita a Bigelow a llevar a cabo su proyecto estético, compuesto de viñetas de acción que construyen un crescendo de tensión; el problema es que al mismo tiempo esto lleva a que el filme pueda ser leído como “apolítico” sin demasiado esfuerzo. Consideramos que el análisis de ciertos aspectos “menores” de la película destruye tanto el “paraíso” apolítico imaginado por quienes la venden como el deseo de algunos críticos de encontrar crítica donde, en el mejor de los casos, sólo habría buen cine.

Un aspecto clave de Vivir al límite y de casi todas las demás películas que de algún modo se acercan al tema de la ocupación de Irak y Afganistán es la mirada que proponen sobre los soldados norteamericanos. En este caso, la mirada que ofrece la película no se distancia mucho de la que propone la mayoría: como sugiere Oscar Cuervo, planteándola como una representación de los norteamericanos en general y no sólo de los soldados, es que “son valientes, parcos, algo toscos en su forma de comunicarse, pero en los momentos sentimentales muestran su nobleza y humanitarismo” (4). Es decir, que la rudeza no los priva de emociones, piedad y caridad, exactamente como viene ocurriendo con los héroes de Hollywood, parte clave del imaginario norteamericano del siglo XX.
Eso es lo destacable: que más allá de los niveles de veracidad de las diferentes representaciones, la idea clave indefectiblemente es que los soldados norteamericanos son héroes, no hombres comunes y corrientes que van a luchar. Pueden cometer errores, es cierto, pero son bienintencionados y al final del camino terminan tomando más decisiones acertadas que erróneas. Esto no es sólo aplicable a los soldados: por ejemplo, bajo los mismos parámetros fueron construidos los policías de Las torres gemelas (World Trade Center; Oliver Stone, 2006). Analizar esto en cada película sería demasiado repetitivo, motivo por el cual nos centraremos en Vivir al límite y en dos que consideramos la excepción a la regla.
Vivir al límite muestra a un grupo de hombres -en particular a uno- que, como se dijo algunos párrafos atrás, son “adictos a la droga de la guerra”. La directora opta, no solamente por trabajar desde la mirada masculina, sino también por trabajar desde la mirada de los norteamericanos. En este sentido, la perspectiva de que todos los iraquíes son asesinos potenciales podría ser un recurso interesante para construir la paranoia de los soldados en batalla pero cobra un cariz muy distinto cuando el filme valida esta paranoia, cosa que hace más de una vez. Por ejemplo, en la escena -situada al comienzo de la película- en la cual un iraquí parado en la puerta de una carnicería es sospechoso de tener el control de una bomba, y efectivamente resulta ser así. Vivir al límite subraya esta idea al mostrar al menos dos escenas en las cuales la paranoia es ejercida entre los propios soldados norteamericanos. Lo interesante en este caso es, justamente, que Bigelow problematiza y complejiza las relaciones entre los soldados, pero le niega esa complejidad a las relaciones entre norteamericanos e iraquíes. Es cierto: se establecen vínculos de diferentes clases entre norteamericanos e iraquíes en los distintos pasajes de la película, pero eso ocurre porque las viñetas/escenas que componen a la película son variadas y creativas. En el fondo, todos los norteamericanos son valientes y benévolos y todos los iraquíes irracionales, histéricos y con dificultades de comprensión.
Sólo dos de las películas analizadas invierten esto, arriesgando su potencial éxito al problematizar los lugares comunes del tema. La primera, que transcurre mayormente en Irak -y por lo tanto habilita a comparaciones más directas con Vivir al límite- es Samarra (Redacted; Brian De Palma, 2007), último film de De Palma hasta la fecha y rotundo fracaso comercial. La segunda es Los afortunados (The Lucky Ones; Neil Burger, 2008), que transcurre mayormente en Estados Unidos y pasó sin pena ni gloria por las salas de cine norteamericanas. Samarra funciona como una película de horror, aunque no lo es en sentido estricto. Como La fuente de la doncella (Jungfrukällan; Ingmar Bergman, 1960), otra película de horror tangencial, la historia tiene como eje una violación: en un grupo de hombres disímiles, dos soldados toman la decisión de asesinar a una familia de civiles inocentes y de violar a una de las chicas de la familia. Dos elementos sobresalen en Samarra: la propuesta de echar un manto oscuro sobre la percepción de los soldados norteamericanos y las tensiones existentes entre los personajes.
En el primer caso, lo interesante es que, si bien algunos soldados cometen un acto abominable, la película no generaliza y ofrece a otros personajes la posibilidad de horrorizarse del acontecimiento y tomar distancia ética. De hecho, da la impresión de que De Palma crea a los personajes más bondadosos de la película con la sola finalidad de no generalizar, pero que su verdadero discurso sobre la juventud norteamericana debería ser leído a través de los violadores y asesinos. Por supuesto, es una lectura exagerada, pero considero que puede estar condicionada por el hecho de que estos últimos personajes son los más extraños, los que hacen a la película una rareza que, más allá de cierta unidimensionalidad y decisiones estéticas desafortunadas, será recordada por ser un grito de desesperación y denuncia y no de alegría patriótica, lo cual no es poco.
 Respecto de las tensiones, la originalidad de Samarra radica en presentar personajes posicionados éticamente en diferentes lugares. No sólo se generan distancias a partir de la violación-asesinato; esas distancias son visibles también en otros ámbitos, en particular en la forma que tiene cada personaje de relacionarse con los demás. De Palma utiliza hábilmente esta complejidad para construir dos focos de tensión (dentro del grupo de soldados y entre el grupo de soldados y el exterior), alejándose así de la fórmula hawksiana de grupo masculino cerrado contra las adversidades que trabaja Vivir al límite. Esto se hace evidente inclusive en las tensiones raciales, cuestión que es ignorada de modo rotundo por la mayoría de las películas, que vinculan pacíficamente a personajes de diferentes orígenes para reproducir la noción de Estados Unidos como crisol de razas generoso y tolerante (por ejemplo, Las torres gemelas, Vivir al límite o De vuelta al infierno, aunque no son las únicas). Samarra también es una de las poquísimas ficciones sobre Irak/Afganistán que muestra algo que se ve en muchos documentales: la misoginia de la juventud masculina, la concepción de la mujer como objeto y la abundancia de referencias sexuales y violentas en el discurso cotidiano. En Samarra esto conduce al extremo de un crimen; pero la mirada que propone De Palma sobre el tema seguiría estando cargada de pavor y distancia incluso si el crimen no existiera.
Respecto de las tensiones, la originalidad de Samarra radica en presentar personajes posicionados éticamente en diferentes lugares. No sólo se generan distancias a partir de la violación-asesinato; esas distancias son visibles también en otros ámbitos, en particular en la forma que tiene cada personaje de relacionarse con los demás. De Palma utiliza hábilmente esta complejidad para construir dos focos de tensión (dentro del grupo de soldados y entre el grupo de soldados y el exterior), alejándose así de la fórmula hawksiana de grupo masculino cerrado contra las adversidades que trabaja Vivir al límite. Esto se hace evidente inclusive en las tensiones raciales, cuestión que es ignorada de modo rotundo por la mayoría de las películas, que vinculan pacíficamente a personajes de diferentes orígenes para reproducir la noción de Estados Unidos como crisol de razas generoso y tolerante (por ejemplo, Las torres gemelas, Vivir al límite o De vuelta al infierno, aunque no son las únicas). Samarra también es una de las poquísimas ficciones sobre Irak/Afganistán que muestra algo que se ve en muchos documentales: la misoginia de la juventud masculina, la concepción de la mujer como objeto y la abundancia de referencias sexuales y violentas en el discurso cotidiano. En Samarra esto conduce al extremo de un crimen; pero la mirada que propone De Palma sobre el tema seguiría estando cargada de pavor y distancia incluso si el crimen no existiera.
Los afortunados, el otro filme éticamente marciano del grupo, propone un juego menos extremo pero más complicado que el de Samarra: no refutar a los gritos la mirada cálida y patriótica sobre los soldados norteamericanos, sino burlarse con cortesía de todo lo que rodea a esos militares. En la película de Burger tres soldados -dos hombres y una mujer- que acaban de regresar de Irak se ven arrastrados a emprender juntos un viaje en auto para poder volver cada uno a su hogar. Si usamos el término “hogar” y no “casa” es justamente porque el filme aprovecha la idea que sugiere ese término para demostrar su inexistencia. El hogar de los soldados, dirían los realizadores de otras películas analizadas, es Estados Unidos (5), esa gran casona cómoda a la que se vuelve después de un día de trabajo duro. Los afortunados dice lo contrario: si los soldados se van a combatir a Irak o Afganistán es porque Estados Unidos los expulsa. No sólo es un lugar poco confortable, mucho peor: es un lugar que está estructurado de manera tal que no quedan más opciones que ir a combatir a otros países. Es más: en los peores casos, incluso logra que sus habitantes deseen ir a combatir a otros países.
La mirada de la guerra como algo positivo, valioso, como una experiencia de vida deseable, aparece en varios documentales. Por ejemplo, en Gunner Palace (P. Epperlein y M. Tucker, 2005), documental centrado en un grupo de soldados que habita el palacio que solía ser de Uday Hussein -el hijo mayor de Saddam Hussein-, uno de los militares, al preguntársele si cree que le resultará difícil volver a Estados Unidos, plantea «bueno, este último año fue interesante; vivir en un palacio bombardeado es una oportunidad de una vez en la vida». La idea de que combatir es una experiencia positiva es justamente el reverso belicista de la perspectiva antibelicista de Los afortunados: vivir en Estados Unidos puede ser una experiencia negativa, y huir a un campo de batalla es una decisión nunca deseable pero sí respetable. La muerte se cierne sobre las cabezas de los protagonistas una vez que, hacia el final de la película, deciden volver a combatir; el cierre es, de hecho, el momento más ominoso del filme.
La pregunta es ¿cómo se llega a ese final horrible? Como se dijo antes, a través de la demostración de que los protagonistas no tienen un abanico amplio de posibilidades: Fred Cheaver (Tim Robbins) necesita dinero para pagarle los estudios a su hijo y no está dispuesto a arriesgar la vida del adolescente enviándolo a la ocupación; T.K. Poole (Michael Peña) se siente forzado a perpetuar el legado de una familia históricamente militarista; Colee Dunn (Rachel McAdams) no tiene familia, amigos ni expectativas de vida; tenía un novio, pero murió en la ocupación (para complejizar la situación, no sólo perdió a su novio en Irak, sino que también lo había conocido allí). En todos los casos, regresar a Irak es la salida que está al alcance de las manos de todos; la que asegura trabajo, dinero y, lo que parece ser todavía más importante, vínculos humanos. Es el énfasis en los riesgos de la batalla y en las oportunidades perdidas (por ejemplo, Poole y Dunn tienen un evidente interés en comenzar una relación amorosa, pero sus expectativas se ven frustradas al tener que retornar al frente de batalla) lo que hace que el título de la película sea dolorosamente irónico. Hay diferencia entre decidir ir al combate con libertad absoluta -una libertad, por otro lado, que sólo existe en términos ideales- y ser empujado sutilmente, como vacas a un matadero. Son el deseo y la capacidad para desnudar esa sutileza asesina lo que hace que Los afortunados sea, tras su manto de comedia dramática en clave road-movie, una película tan corrosiva como Samarra.

Política mostrada, política escondida
Consideramos imposible abordar cinematográficamente un tema como la ocupación de Irak y Afganistán sin que de alguna manera se proponga una mirada política. Cuando un director decide explicitar un contexto político determinado en su obra, aparece una nueva serie de cuestiones: cuál es el uso que se le da al contexto en términos argumentales, cómo se elaboran las representaciones en ese ámbito -que, por ser político, tiene también relevancia histórica-, o si el contexto es empleado para explicitar la perspectiva política del director. En este último caso, también es posible buscar concordancias o contradicciones entre la postura política que el director desea expresar y la que uno considera que efectivamente expresó.
Son cuatro las películas que trabajaremos en este apartado (dejamos de lado a Samarra, que está ligeramente basada en un hecho real y de la cual ya nos ocupamos): tres de ellas (Las torres gemelas, Vuelo 93 y La ciudad de las tormentas) tienen un trasfondo histórico muy específico, de gran peso argumental. La otra (Leones por corderos; Lions for Lambs; Robert Redford, 2007) sitúa a un tema político en el centro de su trama, y propone una reflexión sobre algunas cuestiones sociopolíticas relevantes. Empecemos por esta última, una mirada demócrata y supuestamente progresista de tres aspectos diferentes pero relacionados de la ocupación.
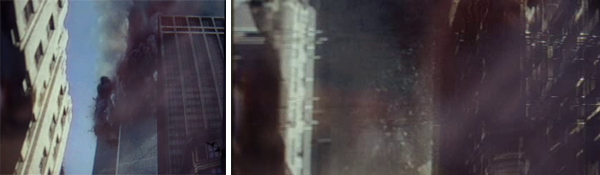
Por un lado, Jasper Irving (Tom Cruise) es un senador republicano que mantiene una entrevista con una periodista liberal (Meryl Streep) que apoyó la intervención en Afganistán. La segunda historia muestra a Stephen Malley (Robert Redford, actor y director), un profesor universitario que se reúne a conversar con un alumno ejemplar (Andrew Garfield) que últimamente no parece estar tan interesado en la universidad como su profesor cree que debería. Por último, Arian Finch (Derek Luke) y Ernest Rodríguez (Michael Peña) son dos soldados que se encuentran en una situación límite en Afganistán. Las tres historias están relacionadas, aunque de diferentes formas: Finch y Rodríguez solían ser alumnos del Profesor Malley, y son el ejemplo que este le pone a Todd Hayes, su alumno “naturalmente dotado” de clase alta, a la hora de darle consejos morales. Al mismo tiempo, la relación entre la historia de los soldados y la del senador republicano es más difusa: no hay vínculo directo, sólo se plantea que la situación trágica de los soldados tiene su origen en las decisiones del senador.
Las tres historias tienen puntos de interés. La del senador y la periodista funciona como un pedido de reflexión estrictamente político: es hora de que los demócratas tomen consciencia, parece decir Redford, de que la ocupación es injusta y que los políticos republicanos nunca dejaron de engañar a la gente. La historia de los soldados es llamativa en un sentido en particular: la película acusa al gobierno norteamericano (al pueblo parece excusarlo, aunque le señala el camino a seguir) de descansar en sus sillones mientras envía a jóvenes de clase baja (los corderos del título) a combatir y morir en nombre de intereses ocultados. Pero al mismo tiempo, y esto es lo contradictorio, es la propia película la que construye corderos. Dentro de la estructura del filme, la trama de los soldados tiene una única finalidad: ilustrar las consecuencias de las decisiones del senador y la moraleja del profesor universitario. Los soldados no tienen razón de ser, sólo existen para servir; no respiran, no viven; son marionetas del guionista. Son por doble partida los corderos que el título propone, aunque uno de los sentidos ahora resulte más bien cínico.

Llegamos, finalmente, a la sección clave del filme, la que está -no casualmente- protagonizada por su director. Más allá del tono general de “queja por los viejos valores perdidos” -que en realidad atraviesa a toda la película- lo que más sobresale en esta historia es la manera en que corona ideológicamente a todo el filme. Si la crítica política que realiza la sección del senador y la periodista es que los políticos son mentirosos y los motivos de la invasión no son los que se hacen públicos -una mirada tal vez limitada, más allá de su grado de verosimilitud-, Leones por corderos le dice a la juventud que, sin embargo, ir a combatir es valiente y, por lo tanto, válido; incluso algo que vale la pena fomentar. En realidad, el mensaje directo, muy a tono con la nostalgia que desprenden los personajes de Streep y Redford, es que la juventud debería movilizarse. Eso no es un problema. El problema surge cuando se propone que la juventud debería movilizarse por lo que sea, y eso incluye (es imposible no verlo, tanto por la trama de los soldados como por la última escena, en la cual el joven envalentonado por su profesor “despierta”) ir a combatir. Una lectura aún más desesperada, aunque igualmente factible, es la de Koza: “hasta se llega a sugerir que la conscripción obligatoria es un eficaz método de integración social” (6). La frase “otra maldita película de reclutamiento”, con la cual Samuel Fuller había sintetizado Nacido para matar (Full Metal Jacket; Stanley Kubrick, 1987), acá cobra dimensiones asombrosas, particularmente tétricas al tratarse de una película que hace de su supuesto progresismo su principal razón de ser.
Las torres gemelas es una obra curiosa: en un primer vistazo parece ser sólo una excusa, una historia sin interés estético ni dramático, que sólo tiene sentido como movilizador de sentimientos patrióticos. Varios visionados después, la película sigue sin moverse de su lugar. En esta película, Oliver Stone intenta “reconstruir” (palabra que de por sí hay que tomar con pinzas, y más todavía en este caso, porque propone correr del primer plano a la idea de representación) las horas angustiantes que pasaron dos policías norteamericanos bajo los escombros del World Trade Center. De entrada es válido preguntarse por qué Stone elige a dos policías y no a otras personas que hayan quedado enterradas bajo esos escombros. Sólo se nos ocurre una respuesta: porque a través de los policías puede trabajarse la noción de “héroe”, tan importante en la historia del cine norteamericano.
La cuestión es que, en el caso de Las torres gemelas, estos héroes no son héroes aventureros-tradicionales, ni tampoco héroes accidentales (antihéroes), sino lo que podríamos denominar “héroes cotidianos”. La idea de “héroe cotidiano” sugiere que se trata de personas que, a través de sus actos diarios, normales, realizan acciones épicas y virtuosas. Pero lo que propone la película es que todos somos héroes cotidianos: los policías en cuestión, sí, pero también sus esposas (aunque héroes pasivos, lo cual agrega machismo a la oferta ideológica de Stone), sus familias, los marines (el marine interpretado por Michael Shannon funciona como un instrumento para reivindicar al ejército y proponer, sin muchas vueltas, que es necesario vengar al atentado) y prácticamente cualquier otro norteamericano “de bien”. La puesta en escena, los énfasis dramáticos, el uso de la música y otros recursos terminan de confirmar que no hay una pizca de crítica o escepticismo en la mirada de Stone, sino pura admiración y aplauso.
 La acción de Vuelo 93 (United 93; Paul Greengrass, 2006) ocurre, cronológicamente, casi al mismo tiempo que la de Las torres gemelas: la película imagina qué puede haber ocurrido dentro del avión secuestrado el 11 de septiembre de 2001 que no dio en el blanco deseado. Dejando de lado una introducción que tiene lugar en el aeropuerto, puede dividirse al filme en dos partes: una que transcurre adentro del avión y otra que transcurre en las torres de tráfico aéreo. Toda la película se desarrolla -otra vez- alrededor de la idea del heroísmo norteamericano: los pasajeros del avión hacen todo lo posible por salvarse y, si bien no lo logran, al menos le desbaratan el plan a los terroristas (tal vez esa sea una de las razones por las que se eligió imaginar este vuelo y no otro: porque, aunque a medias, en este caso los norteamericanos triunfaron). Si Las torres gemelas era indefectiblemente un drama, aunque no hacía mayores esfuerzos por construirse como un filme de género (Stone parecía pensar que el drama iba a surgir naturalmente de la situación narrada, error en el que caen muchas películas de “reconstrucción de los acontecimientos”), Vuelo 93 está pensada ligeramente como una película dramática de acción, pero tampoco parece creer que sea necesario construir una historia que mínimamente mantenga el interés. Reina la cámara en mano en constante movimiento, dando por sentado que eso solo construirá un vínculo entre los personajes y los espectadores, y que eso solo logrará la tensión necesaria para que la experiencia sea emocionante. La base de esto es que Greengrass parece depositar todas sus expectativas en que el vínculo nacerá por sí solo, y es así porque confía de antemano en que el público se pondrá del lado de las víctimas, que en este caso son los norteamericanos. Es por eso que no resulta creíble su “humanización” de los victimarios: porque la película está construida a partir de una división en dos grupos irreconciliables. Que los terroristas lloren, sufran, teman y griten como los norteamericanos no es suficiente para superar esta barrera fundacional.
La acción de Vuelo 93 (United 93; Paul Greengrass, 2006) ocurre, cronológicamente, casi al mismo tiempo que la de Las torres gemelas: la película imagina qué puede haber ocurrido dentro del avión secuestrado el 11 de septiembre de 2001 que no dio en el blanco deseado. Dejando de lado una introducción que tiene lugar en el aeropuerto, puede dividirse al filme en dos partes: una que transcurre adentro del avión y otra que transcurre en las torres de tráfico aéreo. Toda la película se desarrolla -otra vez- alrededor de la idea del heroísmo norteamericano: los pasajeros del avión hacen todo lo posible por salvarse y, si bien no lo logran, al menos le desbaratan el plan a los terroristas (tal vez esa sea una de las razones por las que se eligió imaginar este vuelo y no otro: porque, aunque a medias, en este caso los norteamericanos triunfaron). Si Las torres gemelas era indefectiblemente un drama, aunque no hacía mayores esfuerzos por construirse como un filme de género (Stone parecía pensar que el drama iba a surgir naturalmente de la situación narrada, error en el que caen muchas películas de “reconstrucción de los acontecimientos”), Vuelo 93 está pensada ligeramente como una película dramática de acción, pero tampoco parece creer que sea necesario construir una historia que mínimamente mantenga el interés. Reina la cámara en mano en constante movimiento, dando por sentado que eso solo construirá un vínculo entre los personajes y los espectadores, y que eso solo logrará la tensión necesaria para que la experiencia sea emocionante. La base de esto es que Greengrass parece depositar todas sus expectativas en que el vínculo nacerá por sí solo, y es así porque confía de antemano en que el público se pondrá del lado de las víctimas, que en este caso son los norteamericanos. Es por eso que no resulta creíble su “humanización” de los victimarios: porque la película está construida a partir de una división en dos grupos irreconciliables. Que los terroristas lloren, sufran, teman y griten como los norteamericanos no es suficiente para superar esta barrera fundacional.
Cuatro años más tarde, Greengrass dirigiría otro film con características relevantes para este trabajo, pero esta vez ambientado en Irak: La ciudad de las tormentas (Green Zone). Esta vez Greengrass opta por un guión de corte más tradicional, ya no deposita todas las expectativas en la llamada “fisicidad”, sino que se decide a contar una historia de intriga a la que podríamos denominar antihitchcockiana: si Hitchcock proponía que el “pretexto” (en términos de François Truffaut) para desarrollar una historia de intriga fuera lo menos relevante posible para el guión y sólo tuviera interés para los personajes (la idea de MacGuffin), Greengrass cuenta una intriga cuyo pretexto es ni más ni menos que la verdad sobre los motivos de la ocupación de Irak y Afganistán. La finalidad parece ser cargar a la película de “contenido”, aunque el costo que paga es que sea más atractivo el pretexto que la acción en sí. La ciudad de las tormentas también es tradicional en el sentido de que tiene un héroe innegable (Roy Miller, interpretado por Matt Damon) que debe enfrentarse a las adversidades casi sin compañía y que incluso tiene -como en muchas historias clásicas de aventuras- un “ayudante” originario del escenario “exótico” en el que transcurre la historia.
La ocupación es, en La ciudad de las tormentas, un telón de fondo que tiene como punto a favor una relativa fidelidad respecto de la situación real (por ejemplo, el debate en torno a la veracidad de los informantes del gobierno norteamericano). La cuestión se complejiza cuando ponemos el foco en los fines con que se usa esa fidelidad. Es cierto, la perspectiva general es crítica de la administración Bush. Sin embargo, como vimos al hablar de Leones por corderos, esto no necesariamente exime al filme de conflictos o contradicciones. En este sentido, es importante destacar la idealización que hace la película de los soldados norteamericanos. Para ser una película que transcurre íntegramente en Irak, y en gran medida en sus calles ocupadas por militares, sorprende lo poco que se interesa por decir algo acerca de esos militares y las relaciones que entablan con los iraquíes. Esto ocurre porque toda la película es funcional al pequeño núcleo conformado por la intriga y aquellos encargados de generarla y resolverla. Esto es un problema bastante usual de los filmes norteamericanos de las últimas décadas: los personajes secundarios casi no tienen fuerza ni personalidad; todo es apagado, acartonado. Pareciera ser que esto pone en situación de igualdad a norteamericanos e iraquíes, pero tampoco es así: sólo a los iraquíes que están a favor de los valores norteamericanos (no del gobierno; la película plantea una distinción entre ambos) se les ofrece la posibilidad de actuar con generosidad. La libertad iraquí -el retiro de las tropas norteamericanas- es deseable, pero sólo parece posible como fruto del proceso de democratización llevado a cabo por Estados Unidos. La mirada sigue estando puesta en un solo lado, aunque se sugiera lo contrario; la clave no es necesariamente la falta de compasión, sino más bien el gesto de desinterés hacia el otro. Jugar a que los civiles iraquíes no existen, invisibilizarlos, es lo que proponen la mayoría de las películas analizadas.

Secuencias de las consecuencias
Un tema recurrente, tanto en documentales como en ficciones, es el efecto que tuvo la ocupación en los soldados norteamericanos. De entrada esto supone dejar en la sombra -una vez más- a los iraquíes, y volver a poner el foco en los estadounidenses. Si bien la muerte en combate pareciera ser, en un principio, el tema más fuerte y el que más movilizó a la opinión pública (en el cine podemos encontrar un abanico amplio: desde Homecoming [Joe Dante, 2005] una sátira en clave de horror sobre soldados muertos que regresan convertidos en zombies para votar a los demócratas, hasta Regresando a casa [Taking Chance; Ross Katz, 2009], una reivindicación del valor de los símbolos militares a través de la historia de un teniente coronel que se ofrece a acompañar hasta su casa al cadáver de un soldado caído), consideramos que las películas que tratan sobre las huellas subsistentes en los soldados y cómo afectan sus vidas cotidianas pueden ofrecer más material en términos de concepciones cinematográficas sobre la invasión y el rol en la misma de los norteamericanos en tanto ciudadanos e individuos con una vida personal más allá del ejército.
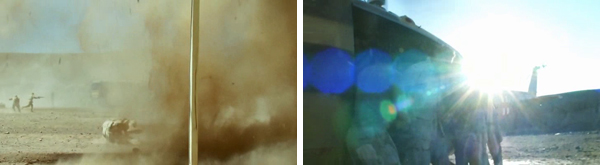
Si dejamos de lado Los afortunados, a la cual ya analizamos (y como vimos, trabajaba más alrededor de los motivos para ir a la guerra que de las consecuencias de la misma, aunque en los personajes estos dos temas sean difíciles de separar), al menos tres películas tienen su núcleo en este tema: De vuelta al infierno (Home of the Brave; Irwin Winkler, 2006), Ausente (Stop-Loss; Kimberly Peirce, 2008) y El mensajero (The Messenger; Oren Moverman, 2009). No resulta casual que todas hayan sido realizadas después del año 2006, cuando las consecuencias personales de la invasión comenzaron a vivenciarse y percibirse con más potencia en la sociedad norteamericana. Es interesante notar que, sin embargo, guerras y ataques anteriores ya habían brindado la experiencia suficiente como para que la concreción de estos riesgos no sorprendieran a nadie. Da la sensación de que se esperó un tiempo prudencial para realizar esta clase de películas con el fin de poder sugerir que la industria cinematográfica se hace cargo de los problemas que preocupan al grueso de la sociedad. O tal vez sea sólo porque trabajar la temática en el momento en que era más “candente” permitía augurar un mayor éxito comercial.
De estos tres filmes, el primero en realizarse fue De vuelta al infierno, cuyo título original podría traducirse como El hogar de los valientes. Si hay algo remarcable en esta película es el carácter frontal de su demagogia. El único término del título que se pone relativamente en duda es “hogar”; la valentía parece ser un rasgo propio de los estadounidenses. No hay matices: todas las bondades están en los personajes, son propias de ellos; todos los errores son señalados como resultado de circunstancias infortunadas. Incluso la noción de Estados Unidos como un hogar, si bien está en un punto cuestionada (hay una crítica al desinterés de parte de la sociedad por la condición de los combatientes), es matizada notablemente por un contenido en exceso patriótico. Por otra parte, los problemas del filme nunca recaen en actores específicos; por ejemplo, el ejército -furiosamente cuestionado en varios documentales sobre el tema- se ocupa de sus miembros, sin caer jamás en falta. Se nota en la película la tensión entre la necesidad de construir drama -fundamental para que la historia tenga algún peso- y el deseo de eximir de responsabilidad a todos los involucrados (porque el filme ve a la invasión como una obligación patriota, y también como una vía para demostrar el coraje norteamericano). Es “otra maldita película de reclutamiento”, incluso contra sus propias necesidades cinematográficas.

Ausente comparte numerosos puntos de contacto con De vuelta al infierno: Estados Unidos -en este filme, al igual que en el otro, en su costado pueblerino- es un lugar agradable; los traumas de guerra son un injerto, un problema marciano que viene a destruir una comunidad que solía ser ideal. No existen vínculos entre las causas y las consecuencias, y la reflexión sobre la responsabilidad por las decisiones personales -algo mucho más trabajado en Los afortunados y Samarra- apenas está sugerida. De hecho, por ese lado viene la crítica al ejército: el protagonista desea no regresar a Irak, pero sin embargo lo obligan. Intenta huir pero, frente a la disyuntiva de escaparse del país o regresar a Irak, elige lo último. Lo deja en claro: no tiene más opción, el deber lo llama. No es la noción de que “la guerra es una droga”, pero también acá se recurre a una unicausalidad peligrosa a la hora de tratar un tema tan complejo. El patriotismo exacerbado de sus personajes tiene sentido en tanto es sugerido como su estricto punto de vista, sin que la película se apropie necesariamente de esa mirada. Sin embargo, como ocurre en Leones por corderos -otro filme que transita por caminos sinuosos en términos políticos-, su postura termina afianzándose en la escena final. El regreso al combate está mostrado con semejante nivel de heroísmo que ya no quedan dudas: críticas al ejército aparte, la mirada política de este filme es hermana de la de De vuelta al infierno.
El rol del ejército en la construcción de un tipo específico de masculinidad, si bien es abordado muy tangencialmente en esta película, tiene una relevancia mucho mayor en El mensajero, que narra los problemas de dos soldados que deben informar sobre la muerte de combatientes en Irak a sus familiares. El filme transita una atractiva ambigüedad, que lamentablemente muchas veces bordea los terrenos de la contradicción.
Así como Vivir al límite estaba construida en viñetas, cada una de las cuales era una misión, El mensajero hace algo similar con la diferencia de que cada “misión” no es un enfrentamiento bélico sino un informe a familiares de caídos en combate. Esto sirve como excusa para mostrar los ya sugeridos “dilemas masculinos”: los protagonistas aparecen como herméticos, inestables e insensibles, como hombres profundamente conflictuados que recurren al alcohol y la violencia como escape de sus dramas. Este universo de odio y tristeza que propone el filme está ligado a la guerra, al menos de una manera bastante evidente: la muerte de soldados en combate destruye la vida de sus seres queridos.

Es factible pensar otra, bastante más interesante: que la vida y estructura militar construyen hombres problemáticos, oscuros e inexpresivos al punto de la asfixia. En algunos pasajes, de hecho, la película parece sugerir que no hay una distancia tan abismal entre los cadáveres que semana a semana regresan de Oriente Medio y los soldados que se quedan en Estados Unidos. No hay un solo militar en El mensajero que exprese algún tipo de cariño o alegría, al menos hasta que la película empieza a profundizar en los personajes y sus conflictos y a construir un vínculo estrecho entre los dos personajes centrales. Lo que resulta difícil de dilucidar es si la milicia ayuda a construir esta masculinidad o si es sólo una institución que sirve como depositario de una rabia y violencia que tiene otro origen. Una frase, dicha por el Capitán Tony Stone (Woody Harrelson), resume este dilema: «necesitamos guerras porque algo tenemos que hacer con las armas». La analogía más evidente sería que “necesitamos guerras porque algo tenemos que hacer con la violencia contenida”.
El mensajero descubre la humanidad y el calor en sus protagonistas a través de una amistad cuyo fruto más relevante es hacerle ver a uno de ellos -el Sargento Will Montgomery, interpretado por Ben Foster- que la única manera de lograr vínculos positivos entre las personas es dejando de lado los modos militares. El romance y la amistad no tienen un rol “mágico” ni producen quiebres automáticos en Montgomery; más bien lo presionan a tomar decisiones que le permiten hacer un esfuerzo por superar ciertos problemas. Es distinto el caso de Tony Stone, personaje considerablemente más cínico, más consciente de sus valores y de su mirada del mundo. El cambio de Stone es más brusco que el de Montgomery, y en definitiva menos creíble. La película parece desear más que nada la redención de ambas criaturas; abrirle una puerta a ambos y no condenarlos a la tristeza eterna.
El problema es que a través del cambio repentino de Stone vuelve a aparecer la idea de la bondad “esencial” de los norteamericanos; es decir, la idea de que la violencia es casual, la misoginia es casual, la insensibilidad es casual; al final del camino si una característica representa a todos los habitantes de Estados Unidos es su fortaleza, sensibilidad y heroísmo. Una perspectiva que sugiere un patriotismo profundo pero difuso y que, como se pudo ver, existe en la mayoría de los filmes analizados. Teniendo en cuenta que es una característica en la cual caen películas complejas en otros aspectos, esta ausencia de autocrítica -que, como toda concepción patriótica, tiene relación con una problemática idea de “esencia nacional”- parece ser una barrera difícil de superar.
 |
(1) Los títulos en español son aquellos con los que las películas se estrenaron en Argentina.
(5) No por nada el título original de De vuelta al infierno es Home of the Brave, o sea, El hogar de los valientes. Otro ejemplo podría encontrarse en Taking Chance (Regresando a casa, en español), que propone un juego de palabras: chance es oportunidad o riesgo, pero también el nombre del soldado cuyo cadáver están llevando a casa. Si la película no se llama Taking Chance Home (Llevando a Chance a su hogar) es, no sólo porque arruinaría el juego de palabras, sino también porque Chance, se sugiere, no necesita ser llevado a su hogar: desde el comienzo del filme se encuentra en su hogar, en Estados Unidos.
