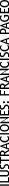Cada vez única, el fin del mundo

La televisión no deja de emitir un bucle con las enseñanzas de un maestro budista. En Internet, algunas agencias de noticias cuelgan sus últimas actualizaciones antes de que cada periodista abandone el lugar de trabajo para reunirse con su familia. Quedan horas para el anunciado fin del mundo, y nosotros seremos testigos de cómo lo vivirá una pareja de artistas (escritor él, pintora ella) de Nueva York. En 4:44. Last Day on Earth, Abel Ferrara regresa al largometraje tras una cuestionable etapa como documentalista, aunque siendo justos haya que reconocer la clase demostrada durante su carrera a la hora de documentar, a través del amor, la culpa, la adicción o la redención, la agonía de la condición humana. Aquí Ferrara no limita su interés a acompañar a la pareja hasta ese momento definitivo, ni tampoco a elaborar los preparativos para el fin del mundo. Al contrario, pues organiza una búsqueda en la cual el objetivo es encontrar esa imagen, esa emoción o chispa interior que, suceda lo que suceda, asegure la continuación de un nosotros cuando todo haya acabado.
Skye pinta y añade una capa tras otra sobre el gran mural abstracto que está creando, mientras Cisco traslada su atención de una pantalla a otra, de la televisión al ordenador, de las palabras del yogi a la conversación con su hija vía Skype. Podría ser un día cualquiera, con el ruido habitual de los coches, pero cada vez que salimos al balcón, uno de los vecinos del edificio colindante se quita la vida. Quedan pocas horas, y Cisco y Skye las gastan como puedan. Se acuestan juntos, compartiendo hasta la última gota de ese gesto de intimidad, recorriendo cada rincón de sus cuerpos con las manos; unas manos que, en ocasiones, parecen las del mismo Ferrara, recorriendo la superficie de un paisaje que adora, que extrae de él su lado más romántico y menos autodestructivo, demostrándose (y demostrándonos) hasta qué punto está poniendo en escena la única manera que conoce para mitigar el dolor de un adiós inevitable. Porque, no hay duda, a Skye le duele despedirse de su madre a través de Internet, sin poder estar con ella, aunque se quieran igualmente. Tras una pequeña crisis entre los dos, Cisco vuelve a casa de su hermano, donde el grupo de amigos se ha reunido para pasar, como mejor puedan, lo que queda de día. Allí esnifan las últimas rayas de cocaína, toman los últimos sorbos de alcohol, conscientes del poco valor que adquieren esos gestos cuando la euforia por seguir viviendo nos abandona lentamente. Para Cisco, y para Ferrara, la casa de su hermano, lo más cercano al pasado y a nuestras raíces profundas, representa un episodio próximo a las tentaciones descritas en la Biblia. Porque, aunque resulte baldío, significa elegir, aunque la elección se limite a dos opciones. Y elegir el pasado le aleja de Skye, del único lugar, del único momento, del último gesto que aspira a convertir en expresión eternizadota de una identidad, la suya, que desparecerá junto al resto. Por eso, en un gesto auténticamente redentor, Cisco pasa del caballo y se abraza a Skye, superando el estadio final de su miedo interno y apostando por esa imagen, los cuerpos entrelazados, el amor que todavía dura, como el recuerdo que quedará de su paso por la tierra. Y Ferrara concluye, con todo el optimismo que desprende la (auto)convicción de que ese nosotros no acaba aquí, su personalísima obra de cámara.
Una limusina se ha atascado en su camino a la villa familiar donde se celebrará el banquete nupcial. En el interior del coche, Justine y Michael ríen, se besan, celebrando efusivamente su reciente matrimonio, intentan desbloquear el punto muerto en el que ha quedado el vehículo. Finalmente llegan a la mansión, donde la hermana y el cuñado de Justine los esperan junto al resto de invitados. Como sucedía en La celebración (Festen, Thomas Vinterberg, 1998), la velada acabará enturbiándose a medida que los personajes hagan públicas sus intimidades y demuestren lo vulnerables que son los vínculos sentimentales cuando entre nosotros no nos conocemos tan bien. Sin embargo, Lars Von Trier busca conquistar un objetivo mayor en Melancholia. Desde sus primeras imágenes, una síntesis de escenas ilustradas musicalmente por el Tristán e Isolda de Richard Wagner, sabemos de la inminente colisión del planeta Melancolía contra la tierra. Desde ese momento, somos testigos de la inminente colisión entre los restos de la Historia y los resultados de esa Historia, la cultura representada en sus mayores logros intelectuales y el Apocalipsis que va a devorar toda forma de vida.
Todo en el filme de Von Trier remite al eco de un episodio clave de la cultura moderna, como si el cataclismo moral del Holocausto, con los importantes derrames que produjo en la cultura, se tratase del prólogo a la hecatombe definitiva, aquella que eclipsaría completamente a la condición humana. La pintura, en la forma del cuadro Cazadores en la nieve, de Brueghel, ha agotado sus vías de expresión; la esperanza, en la forma de ese joven matrimonio de recién casados, se revela estéril ante su mutua incomprensión. Incluso la mansión, cuyo exterior parece calcar la imagen de aquel Marienbad soñado por Alain Resnais, se nos antoja un lugar donde los pensamientos más superficiales reverberan, demostrando lo poco que nos queda por decir cuando llega el fin. Todo pasa, nada queda. Von Trier, con la ayuda de Wagner y la Red One, imagina esos últimos días como la ilustración del espíritu romántico: oscuros, intrigantes, crepusculares, como si de pronto el lenguaje pusiese a nuestra disposición una panoplia de recursos para definir el estado de excepción de ese mundo, nuestro mundo, que languidece ante nuestra mirada, invitándonos a dejarnos llevar en nuestra melancolía colectiva.
Claire está preocupada por Justine y su extraña depresión post-boda. Claire es la hermana abnegada, controladora que, sin embargo, delega en su marido, John, sus propias preocupaciones. Le cree cuando asegura que el planeta Melancolía no es más que Antares, una estrella de la constelación de Escorpio que esa noche brilla con especial intensidad en el firmamento; y le sigue creyendo cuando le demuestra, con su pequeño artilugio casero, que el diámetro del planeta en su distancia con la Tierra ha disminuido en relación a unas horas antes, por lo que Melancolía no colisionará. Quizá el problema es que Claire, como tantas otras mujeres en el cine de Von Trier, cree en todos menos en ella misma. Puede que eso explique la severidad con la que es tratado su personaje, o tal vez sea que Claire es el único personaje humano (demasiado humano), sufriente en una historia que narra el fin de la humanidad. No importa, el final, inevitable, nos invita a abandonar la esperanza. Sólo el niño, Leo, en un reverso tenebroso de la convicción que depositaba Tarkovski en la infancia como solución de futuro, acepta calmado el fin. Lo terrorífico es presenciarlo, como espectador, asumiendo el adiós definitivo a la ética, la estética, la cultura, la poesía, la vida y a nosotros mismos. Todo pasa, nada queda. Quizá la mejor definición que existe del sentido de la melancolía.
Una gran bola de fuego cruza media ciudad hasta impactar contra un rascacielos de la zona. Un grupo de supervivientes son testigos de un bombardeo del que nadie acierta a averiguar su origen. ¿Es un nuevo 11-S? ¿El fin del mundo? Da igual, no hay tiempo para pensar, así que corren escaleras abajo buscando un refugio antinuclear. Su propietario, alguien a quien no conocen, cierra la puerta nada más entrar ellos, impidiendo que el resto de supervivientes acceda al interior. Probablemente, quién sabe, sean esas once las últimas personas con vida en la ciudad. A partir de este prólogo, Xavier Gens plantea en The Divide una fantasía sobre la desconfianza y el egoísmo, la eventual animalización y la violencia que emanan de una situación de supervivencia y el pánico que se apodera de nosotros cuando nos asusta descubrir de qué somos capaces para conservar la vida. Gens acierta al describir su historia como un proceso en el que se van perdiendo cosas por el camino: los hombres pasan de animalizar su comportamiento, automatizando una serie de respuestas violentas ante cualquier imprevisto, a animalizarse físicamente, deformando su propio aspecto hasta convertirse en bestias; el lenguaje pierde fuelle al mostrar su incapacidad para adaptarse a ese nuevo estadio de primitivismo en el que la emoción describe las pocas señales humanas que quedan; y la bondad se transmuta en una violencia, casi caricaturesca, en la que los unos subordinan a los otros, consumiendo el poco tiempo que les queda en su placer por infligir el mayor daño posible.
A pesar de su apuesta por construir un drama de personajes en el que la acción es secundaria, en The Divide se piensa poco. Nunca parece haber un momento de pausa para la reflexión, porque sus artífices se empeñan en recordarnos lo jodida que es la supervivencia. Sobrevivir a una catástrofe nos obliga a elegir un nuevo perfil, otro papel. La madre del grupo, Marilyn, acepta sumisa su rol de mujer débil que, incapaz de prolongar su carácter maternal, se redefine haciendo su cuerpo accesible a cualquiera, dejándose hacer, siendo vejada sin piedad por el resto de hombres. Josh y Bobby se transforman en los líderes del refugio, verdaderos déspotas que no dudan en pisotear a todo el que les hace frente, contribuyendo a degradar el proceso de asimilación a esa nueva realidad post-holocausto. Mickey, el propietario del refugio, se descubre como un individuo traumatizado por su pasado, cuyo valor radica en saber aprovechar la flaqueza de la brutalidad de los otros en beneficio propio. Sólo Eva, la otra mujer del grupo, parece librarse del retrato desagradable urdido por Gens y sus guionistas; como si se tratase de una broma macabra, sería la candidata menos mala en un hipotético casting para continuar con la vida en esas nuevas condiciones.
Casi sin buscarlo, The Divide se erige en un curioso ensayo sobre los efectos producidos por una masacre a gran escala sobre un pueblo, el Norteamericano, que con todo sigue imaginándose invulnerable. Desgraciadamente, la ideología se confunde con el paisaje, el egoísmo con la escasa entidad de los personajes, ponderando el filme el exceso por encima de la paciencia, la dirección única en lugar de las alternativas que ofrece un relato como este. Así, la moralina final ensalza al menos malo, al que puede olvidar con mayor facilidad los episodios de corrupción e inmoralidad que ha tenido que llevar a cabo para permanecer con vida, porque de esa nueva Eva, en medio del panorama devastado, surgirá el nuevo mundo.
Mañana de resaca, boca pastosa, ojos entreabiertos, otra cama, otra casa, otra mujer. Julio no recuerda qué sucedió la noche anterior para acabar en casa de Julia. Tampoco importa demasiado porque, desde que se ha despertado, Julia está metiéndole prisa para que regrese a su apartamento y se olvide de ella. Ahora que la ve sin legañas ni sueño acumulado, lo único que Julio desea es buscar algún motivo para retrasar todo lo que pueda salir de su casa. El motivo, según este Extraterrestre de Nacho Vigalondo, será una invasión alienígena que ha tenido lugar mientras dormían. La ciudad está desierta y una nave coloniza el espacio aéreo. Podría parecer el fin del mundo, pero es el mejor motivo que se le ocurre a Julio para no dejar escapar a Julia. A medida que pasan las horas, los motivos de Julia salen a la luz. Por un lado está Ángel, su vecino, secretamente enamorado de ella, al que no cuesta imaginar con la oreja pegada a la pared escuchando todas sus conversaciones. Por el otro está Carlos, su novio, que consigue regresar a casa para reunirse con Julia.
Haciendo buenos algunos de los tópicos de la ciencia-ficción (por ejemplo, aquellos ultracuerpos que usurpaban la identidad humana con réplicas perfectas), Vigalondo plantea un retrato generacional en el que el auténtico extraterrestre invasor es ese tipo, que podría ser nuestro mejor amigo, que se ha quedado colgado de tu novia y ahora no sabe cómo explicarlo para no herir tus sentimientos. La otra cara de una invasión es la situación excepcional que dibuja. Lo que en otro momento no tendría cabida, aquí es posible, tal vez, porque nos hacemos el ánimo de que todo acabará mal y no supone un problema transgredir nuestras convicciones. A través de esa diminuta transgresión, Vigalondo plantea un simpático conflicto, a ratos amargo, en el que el héroe es el villano (porque Carlos no deja de ser un tío majo) y los remordimientos le obligan a no levantarle la novia a su mejor amigo. Al final, todo pasa, y tal vez mañana Julio se levante y la nave nodriza haya desaparecido del cielo de Madrid, haciendo todavía más única la experiencia del día anterior; haciendo todavía más única la renuncia al que podría ser el amor de su vida. Es un mundo extraño. Conservémoslo así.

Corazones solitarios

Un corazón late en la oscuridad, tendido sobre una mesa de operaciones improvisada en el interior de un almacén abandonado. Apenas conocemos a la chica, lo suficiente como para saber que en el Chat se hacía llamar Medusa y que quiere quitarse la vida. Simon la conoció en un foro de potenciales suicidas, mientras buscaba una víctima con la que alimentarse. La mayoría de sus presas carecen de nombre, se presentan bajo un alias. Simon también tiene un nick, le llaman vampiro. Pero, como tantas otras identidades virtuales creadas, Simon intenta resistirse a su naturaleza adquirida, dibujando un retrato complejo y fragmentado marcado por la eventual pérdida de su humanidad. Si escoge a sus víctimas, adolescentes cansados de la vida, entre los miembros de una página web es porque, a diferencia de la realidad, en Internet nunca pedimos explicaciones. Para Shunji Iwai, Vampire es la crónica del desapego emocional de una generación que se realimenta a través de su desidia. Fuera de la vida 2.0, la realidad nos parece otro simulacro. Incluso cuando descendemos, acompañando a Simon, al submundo de los vampiros, sólo encontramos a animales que necesitan de una prótesis (unos falsos colmillos) para beber directamente del cuello de sus víctimas. Quizá porque, como sucedía en The Addiction (Abel Ferrara, 1995), no hace falta tener colmillos porque el vampirismo es una adicción que se inyecta directamente en la vena; es la clave para explorar los entresijos de la condición inhumana, de esa angustia pegada al esqueleto que, en el seno de nuestra sociedad del capitalismo avanzado, necesitamos exorcizar de alguna manera.
El vampiro ha perdido todo rasgo de romanticismo, exterminado por su infinita soledad. La habitación cerrada y la presencia obsesiva en la Red han sustituido al ataúd, el drenaje sanguíneo con pulso médico a la mordedura. Beber sangre no alarga la vida, sino que pone en contacto el dolor del vampiro protagonista con el de sus improbables víctimas. Así, Iwai viaja a Estados Unidos en busca del paisaje devastado y hermético que tanta fortuna ha hecho en el cine japonés, buscando conectar la pasividad de unos con la incomprensión de la sociedad que los abriga. La angustia, que tanto se atragantaba en la garganta de aquella estudiante de Filosofía en la película de Ferrara, de una existencia sin objetivos, derrotada cuando no ha hecho más que comenzar, alarga el sufrimiento de unas criaturas que no saben dónde buscar acomodo. Vampiros, hombres cuya identidad ha acabado diluida entre la confusión de un multichat. Abandonamos a Simon en su contradicción entre ser un monstruo o un benefactor, matar para alimentarse o matar para comunicarse con ese último momento de tristeza en cuyo interior se siente menos solo. El resultado, tan lánguido como doloroso, pone sobre la mesa el mapa de esa otra juventud con prótesis, que está llamada a agotar cualquier vía de escape.
En Una novelita lumpen, de Roberto Bolaño, sus protagonistas acababan convenciéndose de que en el interior de la mansión de Maciste, un coloso del peplum retirado por su ceguera, se escondía una cantidad de dinero que salvaría la precariedad de sus vidas. Aunque quizá sólo era una excusa que se daban para olvidar la soledad de quien no tiene una meta definida. Lucie y sus dos amigos también están convencidos de que en algún lugar de la casa de la Sra. Jessel se esconde un tesoro de gran valor. Ellos, como tantos otros personajes del cine francés más reciente, provienen del banlieu, de ese suburbio cuya realidad necesitamos acotar en términos de género porque, de otra manera, no podríamos aceptarla. A diferencia de sus amigos, Lucie es enfermera en prácticas y puede ampliar la dimensión de la vida que su extracción social reduce sin piedad. Sin embargo, su trabajo de enfermera no tarda en desmoronarse para descubrir una hábil artimaña para penetrar fácilmente en la vivienda de la anciana profesora de baile.
Alexandre Bustillo y Julien Maury se caracterizaron en su debut cinematográfico, A l’interieur, por la frontalidad y el crescendo interminable, sometiendo a su heroína a un calvario ininterrumpido, como si no hubiese una salida posible. Esa premura que les llevaba a probar cualquier solución visual para poner en escena el violento acoso a su protagonista, se transforma en Livide en una calma inquietante, todavía más perturbadora en su juego con la expectativa de un horror que no se manifiesta definitivamente. Como si se tratase de retorcer un cuento clásico, sumergen a sus protagonistas en el interior de la casa de la bruja, obligándoles a contemplar todo un catálogo de horrores que les cambiará para siempre. He ahí la ironía de su viaje: huir de una realidad que los oprime para caer en las garras de otro plano de esa realidad que no piensa dejarles escapar. Porque, a pesar de su corta carrera cinematográfica, en la obra de Bustillo y Maury nunca hay salidas ni evasiones, sino el descubrimiento de una pesadilla sin fin de la que no podemos escapar. En Livide, la pesadilla de Lucie tiene la textura de una película de Dario Argento. Pero, a pesar de jugar con elementos inequívocamente fantásticos, termina revelando su carácter alegórico. Así, la anciana bruja nos explica la historia de una hija desaparecida, mientras en paralelo una hija, Lucie, repesca entre parpadeos la visión de una madre ausente. La transformación, como sucedía con los monstruos clásicos, no tardará en tener lugar. Madre(s) e hija(s) volverán a reunirse en uno de los instantes más bellos del filme, aquel en el que comprendemos el significado de lívido. Al principio de la historia, la Sra. Wilson había prevenido a Lucie de que no entrase en la casa Jessel, pues no estaba preparada para lo que iba a ver. Ese tesoro, que se afanan en buscar por las habitaciones, es la promesa de un regreso y, al mismo tiempo, de una transformación inevitable. Lucie y la hija de la Sra. Jessel intercambian sus cuerpos, dejando en evidencia la realidad de una y otra. Lucie, ahora en el cuerpo de aquella niña, quizá el cuerpo que nunca supo abandonar a pesar de todo, levita mientras su carne se desintegra en una imagen de extraña belleza. Tan extraña como la indiferencia con la que Bianca acepta en la novela de Bolaño su sórdido presente, incapaz de darse una respuesta mejor. Ella también es un corazón solitario, lívido, a medio camino entre un lugar y ninguna parte.
Alguien introduce unas monedas en el jukebox. El disco seleccionado crepita durante unos segundos para, acto seguido, desvelar el aullido de un lobo. La música tiene una función social, nos ayuda a describir, a través de sus gustos, el perfil de la gente. Por eso, cada vez que oímos el aullido del lobo, recordamos a ese vecino, silencioso y educado, al que siempre vemos con su cazadora con el dibujo del escorpión. Mientras la ciudad duerme, él recorre sus calles haciendo pequeños trabajos para la mafia o participando como stunt en las escenas de peligro de un filme de acción. Como aquellos (anti)héroes de Melville, no importa tanto saber qué están pensando como poder vivir lo que están sintiendo. Esa, al fin y al cabo, era la esencia del polar, que Nicolas Winding Refn reelabora en Drive con apabullante precisión. Nunca hemos visto una noche tan luminosa en Los Angeles, mientras acompañamos al conductor en sus largos paseos por la ciudad; nunca la economía de gestos, planos y movimientos definió con tanta profundidad el paisaje emocional de la novela negra.
El conductor es la versión hipermoderna de un héroe, capaz de sacrificar su incipiente amor por su vecina si con eso puede ayudar a pagar las deudas pendientes del marido ex convicto. Pero es curioso cómo toda la bondad que demuestra convive con la violencia imparable que despliega cuando las cosas empiezan a torcerse. Como en los mejores retratos psicológicos del género, el noir dibuja a sus personajes sin una línea que separe la pulsión amorosa de la asesina, como si ambas naciesen del mismo punto. Quizá porque lo que hace del conductor un héroe es su capacidad para conciliar la bondad y la frustración de estar condenado a la soledad, sin que ninguno de los dos extremos subordine al otro. En Drive, sus personajes se agarran a la oportunidad de volver a reencauzar sus vidas. Así, el sueño de Bernie Rose es tener una pequeña escudería de coches de carreras que lleve su nombre, pero que, ante todo, suponga un negocio limpio para sus manos sucias. El villano está cansado de serlo, como si Bernie hubiese sido protagonista de anteriores novelas y le pesase su condición de asesino, de tipo con el que es mejor no mezclarse. De hecho, Winding Refn no evita una de las imágenes más piadosas que se verán en el género cuando, obligado a terminar con el dueño del taller mecánico, no duda en elegir el método más rápido e indoloro, como si ese pequeño gesto de misericordia aliviase las penas de un asesino harto de su papel.
En la línea de Sèrie Noire, de Alain Corneau y Georges Perec, Drive toma los códigos del noir proyectándolos a través de su lenguaje. Lo que las distingue de cualquier ejercicio de estilo al uso es, fundamentalmente, que desde su lenguaje consiguen transmitir la clase de emociones que emanan del noir, tanto literario como cinematográfico, llevándolas unos pasos más allá. Así, la violencia del conductor, capaz de pisotear el cráneo de uno de sus enemigos hasta que no quede nada, termina por describir esa línea de fuga a la que los personajes del thriller están condenados a unirse. Winding Refn lo refleja en ese último encuentro entre Bernie y el conductor, narrado a través de sus sombras, com si se tratasen de los espectros, los restos de una historia que pudo ser, pero que como todo relato de violencia acaba desvaneciéndose cuando calma la tormenta. El conductor seguirá al volante, solitario y nocturno, como el aullido de ese lobo en el jukebox que nos recordó aquel día que nos cruzamos en el ascensor de nuestro edificio.
Siempre hay una parte, de la que se han nutrido muchos relatos de suspense, que desconocemos de nuestra comunidad de vecinos, aunque fantaseemos con invadir su privacidad sin que nadie repare en ello. Sin embargo, pocas veces advertimos la presencia de ese elemento, que por algún motivo no relacionamos con la comunidad. El portero, que habita en el sótano del inmueble, ese lugar al que sólo acudimos cuando hay una fuga de agua, tenemos que hacer la lectura del contador de la luz o distribuir en partes equitativas el espacio para construir una buhardilla que acumule los objetos que no caben en casa. César, el portero, duerme en eso que llamaríamos un no-lugar, un espacio de paso, que sólo recordamos cuando hay un problema; es la clase de persona a la que, en ocasiones, no ponemos nombre o, mejor dicho, ponemos cualquier nombre y tratamos de usted. César es la parte oscura de nuestra comunidad de vecinos, el subterráneo de nuestro hogar y la figura que, mientras dormimos, se asegura de que todo siga en orden… menos su vida, de la que nadie se encarga.
César no sabe cómo ser feliz, tal vez porque, a diferencia de sus vecinos, no tiene a nadie a su lado. Sí, los programas de madrugada de la radio acompañan su soledad, ofreciéndole consejos para mejorar su autoestima. Pero César ya se ha convencido de que lo único que puede ayudarle es hacer todavía más infelices a aquellos que nunca han reparado en sus problemas, como Clara, una de las inquilinas del edificio. Así, en Mientras duermes, Jaume Balagueró se aleja momentáneamente de la temática sobrenatural para urdir una historia de ecos polanskianos, en la que la mejor virtud es sostener el pulso de la película a partir de la inquina de su protagonista. Lo que separa a César de otros personajes es que dosifica su ira en pequeñas acciones que nunca exceden lo que podría parecer un problema doméstico. Su odio se transmuta en una crema para la piel que produce urticaria, en unas cartas que dirige una y otra vez al buzón de Clara o en pequeños accidentes caseros que, jugando con su doble papel de verdugo/víctima (de su soledad), acude enseguida a solucionar. Sin embargo, fruto de la poca tolerancia que tenemos como espectadores ante las tragedias de un pobre hombre, Balagueró degrada lentamente su imagen hasta hacer de él un auténtico monstruo, como si con ese gesto quisiese advertirnos de que, en efecto, nunca acabamos de conocer totalmente los límites de una persona desesperada. Así, César culminará su plan de terminar con la felicidad de Clara, aunque a nosotros nos gustaría que no fuese de esa manera. Tal vez porque, en algún punto del relato, llegamos a conocer un poco a César, y ahora nos duele tener que abandonarlo en su rincón oscuro, ese lugar al que nunca bajamos y que a duras penas reconocemos como una parte de nuestra vida; ese lugar al que nunca sabemos qué nombre poner y que sólo recordamos cuando hay problemas.
 |
 |
|---|
Cuatro mujeres

Llueve abundantemente sobre la ciudad, en uno de esos días que preferiríamos borrar del calendario. Acompañamos a un grupo de la unidad forense de la policía de Tokio mientras accede al interior de un apartamento. Según avanzamos, el interior de la casa, un lugar que funciona como punto de encuentro entre parejas o prostitutas, desvela la violencia y la sordidez del retrato que presenciaremos a continuación. Un relato que se inicia a partir de Izumi, un ama de casa cuyo matrimonio con un reputado escritor no ha hecho más que acrecentar su insatisfacción vital. A lo largo de su carrera, Sion Sono ha examinado en profundidad, clasificándolos en sus correspondientes departamentos, el malestar y las pequeñas fracturas que acumula la institución familiar en el Japón contemporáneo. En este sentido, Guilty of Romance es su obra más rotunda, pues Sono disecciona, hasta el último detalle, la condición femenina y la obsesión por cosificarla, domesticarla y adaptarla a los deseos masculinos, haciendo de su filme una epopeya sobre el deseo y la sexualidad femenina mal entendida.
Izumi, acostumbrada a vivir en un entorno cerrado a presión, en el que ha conseguido automatizar sus respuestas afectivas, descubre ese otro mundo que la conduce a formatear su sexualidad, tratando de liberarla de años de conformismo y dominación masculina. Así, lo que en un principio comienza insinuando la fractura latente dentro del matrimonio tradicional, plagado de secretos y frustraciones, evoluciona pacientemente hacia una crónica terrible de la descomposición de una figura, la mujer, atrapada en lo que el lenguaje (y la moral y sus condicionamientos sociales) quiere hacer de ella. El éxtasis de Izumi, redescubriendo el placer que había perdido, la lleva a entrar en contacto con Miyoko, una suerte de hetaira contemporánea que le revelará ese objetivo último e inalcanzable, aquel castillo kafkiano sin puerta de entrada ni salida.
El lenguaje cosifica, neutraliza y limita el alcance de determinados conceptos. En el seno de la sociedad japonesa, la mujer es uno de esos conceptos. De tal forma que, como señala la propia Miyoko, en cada palabra hay carne, una prohibición o un imperativo que reprimen la posición de la mujer y sus elecciones vitales, relegándola a desempeñar una lista de roles, o condenándola cuando los transgrede. De ahí que Sono haga de ese cuerpo femenino el brutal reflejo de una putrefacción moral que no por silenciosa deja de ser menos preocupante. Un cuerpo, orgánico y social, que ya no da más de sí, cuya lenta agonía dice mucho de la represión, colectivamente aceptada, que hunde cualquier intento por expresar libremente nuestra manera de ser, especialmente la sexual, en una sociedad que prefiere girar la vista, tal vez porque no conoce otra forma mejor. Transmutado en una versión todavía más rabiosa del R.W. Fassbinder de En un año con 13 lunas, Sono acompaña la descomposición de su protagonista con los acordes del adaggietto de Mahler, invocando la decadencia de una cultura sin dirección de destino. Así, mientras la policía descubre el horrible crimen que ha tenido lugar en una de las habitaciones de un Love Hotel, pensamos que el crimen más horrible es seguir contemplando la patética existencia de una Izumi completamente perdida en el laberinto de su cuerpo y de su lenguaje, incapaz de encontrar la salida de un castillo cuyos límites se han extendido a toda la sociedad.
En un amplio laboratorio, un médico prepara cuidadosamente el objeto que, sólo unos minutos después, introducirá en la boca de una joven para llevar a cabo un pequeño experimento médico. Esa joven es Lucy, la Sleeping Beauty del filme de Julia Leigh. Lo primero que intuimos en Lucy es su facilidad para pasar de un lugar a otro, del laboratorio a una discoteca de moda, del apartamento que comparte con otras dos personas al minúsculo piso de un alcohólico con el que juega a mantener algo parecido a una relación sentimental. Pero esa facilidad, lejos de intuirla como algo positivo, desvela hasta qué punto Lucy carece de un lugar en el mundo, de un espacio que no sea de paso, que no atraviese con la misma sencillez con que lo olvida. Cuando uno es estudiante, la mayoría de situaciones en las que se ve envuelto apenas son momentos fugaces que explican un ahora, pero que no aguantan un ayer o permiten un mañana; suceden a la misma velocidad con que pasamos de largo en busca de otro lugar. Todo es eventual. Algo parecido le dice Clara, la Madame de un extraño servicio de compañía femenina, cuando decide contratarla como maniquí para atender las veladas organizadas por sus clientes. Hace falta tener algo sólido en previsión de que todo acabe esfumándose.
La belleza durmiente a la que hace referencia el título se presta a una voluntaria ambigüedad. Sin embargo, alejándose de la lectura del cuento de Perrault, Julia Leigh refleja un mundo fantasmagórico trenzado de represión. Como sucede con las señoritas de compañía, se trata de un mundo impenetrable, que representa esa puerta de acceso que con el tiempo hemos acabado negándonos. El acceso a otra vida posible, a otro destino menos mediocre, que sólo podemos cazar en el único momento de nuestra vida en el que los imperativos morales carecen de efecto. Todo son máscaras, incluso cuando estamos desnudos. Así Lucy, que pasa a llamarse Sarah y a identificar los rasgos de su vagina a través del color de su barra de labios. Acercarse a ella es la excusa para repetir un simulacro de (la vida que no hemos conseguido dominar, la frustración que no toleramos o la virilidad que se ha extinguido y no sabemos dónde encontrar), una fantasía cuyos contornos se queman a medida que nos rendimos al sueño, que aceptamos la irrealidad de la situación, también esta un lugar de paso que se esfumará cuando despertemos y que nunca podremos atrapar.
A diferencia de la frialdad con la que Kubrick expresaba su incomprensión sobre el sexo, Julia Leigh erige en su Sleeping Beauty una descorazonadora crónica sobre cómo nuestra sociedad ha aceptado el sexo como un elemento externo, que no permitimos que forme parte de nuestra realidad cotidiana, porque de otra manera lo encontraríamos tan mediocre como todo lo que nos rodea. Los nombres desaparecen cuando nos colocamos una máscara; las pequeñas diferencias pierden fuelle a favor de ese elemento que nos distingue, para bien o para mal, a unos de otros. Pero, aunque no queramos aceptarlo, todo forma parte de un triste simulacro del que preferiríamos no despertar, porque nos aterra abrir los ojos y, como le sucede a Lucy, observar lo patético que es todo eso. El sexo incomprendido, otra vez, pasto de unas fantasías masculinas que se realimentan unas a otras, perdiendo la conexión con nuestra realidad, como si nunca hubiesen formado parte. Y la bella durmiente, como en el cuento, es más bella cuando duerme, porque se mantiene al margen de todo lo que la realidad explota.
Una chica camina por uno de esos anónimos bulevares de las afueras de cualquier ciudad. Los kilómetros de construcciones arquitectónicamente idénticas refuerzan su sentimiento de abstracción, de que muy en el fondo ese mundo no le pertenece. Por eso, se afana en perseguir todas las pistas que Lírico, una especie de guía de otro mundo paralelo, anota sobre la superficie de su realidad, invitándola a acceder al otro lado. Sara es una adolescente y, como tal, todavía no ha conseguido dar con la expresión adecuada a esa sensibilidad acumulado que todos ocultamos en algún momento de nuestra vida. Esa falta de expresión, retratada en la dificultad que tiene para comunicarse con el resto articulando unas pocas palabras, es el trasfondo sobre el que se desarrolla Verbo, debut en la dirección del cortometrajista Eduardo Chapero-Jackson. Cuando tenemos problemas, y no sabemos a quién acudir, la imaginación se dispara como solución de emergencia, dibujando un espacio en el que tengamos acomodo y, sobre todo, esa comprensión que echamos en falta. Sin embargo, esta no solo es una película a propósito de la vida 2.0 ni de hasta qué punto la comunicación online nos acompaña cuando estamos solos en el mundo.
En forma de versión autóctona de Matrix, Chapero-Jackson plantea su película como la búsqueda de una identidad en el momento más emocionalmente turbulento posible. Así, Sara representa las dudas y problemas de pubertad de la adolescencia, la dificultad para ponerlos en común con un universo, el de los adultos, ausente o autista, que reprime una y otra vez los pequeños arrebatos emocionales de su protagonista, catalogándola de bicho raro frente al resto de la sociedad. Todo ello, envuelto en una visión que aúna el estilismo de la cultura urbana, la lírica del hip hop y la poesía de un blog personal o de una línea de Chat de Messenger. Y es que, en verdad, Verbo es una obra anómala e, incluso, anacrónica. A pesar de jugar descaradamente con los referentes de consumo que puedan definir una sensibilidad adolescente contemporánea, su esqueleto es mucho más clásico, como si se tratase de una fábula que nos vende cómo gracias al poder de la voluntad y la imaginación podemos romper la cáscara de mediocridad de nuestra realidad y describir el mundo en nuestros propios términos. Eso explica que la película nade en dos direcciones alternativas: de un lado, un retrato amargo de la fractura que parte de la juventud oculta bajo el silencio, aquella que explica las tendencias suicidas de la propia Sara ante la incomprensión y la despreocupación de los demás; del otro, la aventura casi romántica en la que, como si se tratase de un relato iniciático, Sara deviene Verbo, esto es, otro personaje fantasmal que puebla nuestras fantasías más reales (las que creamos desde la Red) erigiéndose en conciencia y espíritu de esa otra juventud eclipsada por sus emociones.
Hemos de despertar, reaccionar ante la parálisis de una realidad tan uniforme como las construcciones arquitectónicamente idénticas que decoran nuestro camino hacia el instituto. Aquí no hay elección entre pastilla roja o azul, como le sucedía a Neo. Y, tal vez por eso, porque todo parece prefabricado bajo parámetros tan sensibles como económicamente interesados, este debut de Chapero-Jackson en la dirección resulta insatisfactorio a pesar de su empeño loable por construir un blockbuster de referencia para los jóvenes. O quizá el problema proceda de que, muy en el fondo, capturar los ritmos y la velocidad con la que los adolescentes desarrollan sus vidas no es tan sencillo ni mucho menos tan optimista. Aunque Verbo lo intente con ganas, no todo puede explicarse a través del conflicto entre dos mundos, del mismo modo que Sara no puede paliar su soledad abriéndose un avatar de heroína interdimensional. Hacen falta más palabras para descifrar el enigma de ese universo llamado adolescencia.
Una mujer camina por una callejuela con un par de bolsas de la compra en las manos. A pocos metros de distancia reconoce una figura, no, una figura que se repite, sin que sea capaz de distinguir cuál de las dos es la auténtica puesto que se abalanza sobre ella con intención de agredirla. La mujer es Kotoko, último largometraje de Shinya Tsukamoto. Kotoko es madre soltera y, como muy pronto descubrimos, sufre un raro trastorno que en ocasiones duplica la visión de las cosas devolviéndole la imagen de un mundo hostil que reacciona violentamente contra ella. En un primer momento, tenemos la sensación de que esa visión doble se corresponde con la incapacidad de conciliar en un mismo cuerpo, en un mismo mundo dos formas diferentes de ver las cosas, dos roles (mujer y madre) que nos empeñamos en leer como antitéticos. Kotoko podría ser el testimonio de esa separación vergonzosa, como anteriormente A Snake of June lo era de los subterráneos de una sexualidad atravesada por toda clase de prohibiciones morales que obligan a explotarla en secreto o en forma de pecado. Sin embargo, Tsukatomo, que es uno de los cineastas más dotados para colocarnos en la posición de voyeurs, convierte a Kotoko en un auténtico monstruo (es decir, de los que no dan miedo, sino que provocan tristeza) diseñado para hacer estallar la moral de una sociedad enfermizamente reprimida.
Ahora es Kotoko la que apaliza, hasta convertir su rostro en un amasijo de carne sanguinolenta, a su eventual amante; la que fantasea, entre la realidad y la pesadilla, con la muerte de un hijo que nunca acaba de sentir su presencia, entregándose a los cariños y atenciones de su familia materna. Tsukamoto hace de la historia un retrato completamente fracturado y emocionalmente insoportable, en el que el montaje parece taladrar la corteza del cerebro de su protagonista, colocando en su campo de visión esa otra realidad que, aunque inexistente, no dejamos de temer por si algún día se manifiesta definitivamente. La imposibilidad de unir en una misma línea ambas visiones hace de su protagonista una víctima y un verdugo, una mujer cariñosa y una madre terrible desconectada del sufrimiento que causan sus acciones. Y Tsukamoto nos invita a preguntarnos o, mejor dicho, a que averigüemos qué línea nos representa y cuál representa a la sociedad de la que somos miembros. Porque bajo el comportamiento errático de su protagonista se esconde una brecha aún más significativa. La sociedad avanza en su planificación y desarrollo, a riesgo de olvidar por la camino una condición humana cuyo lenguaje ha perdido sitio en ese modo de vida. Kotoko transmuta el dolor de esa pérdida en una violencia tan terriblemente inexplicable que erige al último trabajo de Shinya Tsukamoto en un accidente cuya herida abierta deja al descubierto la miseria de nuestra vida moderna.
 |
 |
|---|
The Young Ones

Avanzamos por un camino repleto de fincas viejas deshabitadas, en dirección a un solar que funciona como centro de operaciones para Woodrow y Aiden. Allí se dedican a probar su lanzallamas casero, su arma de defensa en caso de que algún día llegue el Apocalipsis y tengan que hacerle frente, una obsesión que arrastran desde que vieron al Humungus de Mad Max 2. Ambos, a través de sus coches tuneados y de su sociedad, Mother Medusa, buscan su lugar en el mundo, porque de eso trata ser joven. El lugar de Woodrow está en Bellflower, la avenida en la que vive Milly, su primer gran amor. Woodrow y Milly se conocen en un estrafalario concurso de comer grillos, y el impulso que nace entre ellos es tan potente que no tardan en escapar a Texas en busca de un paisaje que describa el romanticismo de su relación, como un viaje sin destino en el que disfrutamos tanto del trayecto que nos gustaría encapsularlo en el tiempo. Euforia, felicidad y amor. Se aman tantísimo que los días se consumen como cerillas, el proyecto Medusa avanza entre confidencias íntimas y largas charlas con Aiden, y la percepción que tenemos del presente se detiene en esa felicidad tan huidiza que, en ocasiones, logramos retener entre los brazos.
La relación entre Woodrow y Milly llega a su fin, sumiendo a este en una espiral autodestructiva en la que no encuentra espacio para volcar toda su frustración, mientras contempla cómo su mundo se desintegra sin que pueda hacer nada por salvarlo de las llamas. ¿Es ese el Apocalipsis para el que se preparaban? Cuando estamos jodidos, toda esa energía que canalizaba nuestra felicidad se transforma en un estímulo casi obsesivo que nos lleva a incidir, una y otra vez, en una misma línea de acción, como si sólo hubiese una posibilidad de escape en nuestro paisaje. El exceso de hybris hace de Woodrow un triste reflejo de quien era, consumido por un odio imparable que escribe en forma de imperativos (nadie sale de aquí con vida, there will be blood), porque ya no sabe expresarse de otra manera. Cada vez que vuelve a ver a Milly es incapaz de recuperar el valor de aquellos momentos de alegría sin provocarles/provocarse alguna clase de daño, como si el dolor tan intenso que se abre camino por su cuerpo le obligase a exterminar cualquier atisbo de felicidad en su pasado. Así, el mundo de Woodrow va colapsando, como en una película de catástrofes, a medida que desaparece una parte (Aiden, Courtney, el coche tuneado, etc.) y la parte que sustituye a ese pasado se compone de caos, violencia y destrucción.
Cuando dejamos de estar enamorados de la misma persona, se abre un proceso de duelo, de enterrar el hacha de guerra y ver con qué nos quedamos, es decir, si sabemos aceptar la situación y prepararnos para poner el punto final de ese capítulo o si vamos a resistirnos y decir una última palabra. Bellflower se inscribe en el epicentro de ese dilema, en el corazón de Woodrow, analizando cada uno de sus impulsos en busca de una satisfacción que le devuelva a la realidad pre-Milly, intentando mitigar todo el dolor que acoge en su interior. A lo largo del filme, Woodrow describe el paisaje emocional, a ratos intenso a ratos melancólico, que ha dejado el único Apocalipsis que tiene sentido para nuestra generación, es decir, la de aquellos que estamos rascando con fuerza la treintena. Una vez comprende el sentido de ese largo proceso hacia la aceptación, ya sabe para qué construyó su lanzallamas casero.
Sam camina hacia casa por uno de esos suburbios del sur de Londres cuando un grupo de adolescentes la atraca, robándole y provocando un shock en su apacible existencia. El grupo de gamberros comandando por Moses no tardará en toparse con un enemigo a su medida, una especie de criatura extraterrestre a la que, si bien acabarán liquidando, convertirán en la clave de un ataque masivo contra su bloque de edificios. Attack the Block, de Joe Cornish, podría definirse como el reverso amable de lo que la estética de la violencia de cineastas como Romain Gavras o Kim Chapiron ha hecho del banlieu francés. Si allí la adolescencia nunca es óbice para mostrar una agresividad desmedida y una indiferencia ante cualquier problemática que no sea la de cada uno, aquí Cornish transforma toda esa frustración de las generaciones abocadas al fracaso en una aventura de vago sabor ochentero en busca de una identidad que sólo puede aflorar defendiendo aquello que entendemos por nuestro espacio.
Los tiempos han cambiado, por lo que el candor de antaño se transmuta en una ácida ironía sobre las capas bajas de la sociedad, esos rostros anónimos que integran una proporción considerable de la población, aunque desarrollen su vida en las inmediaciones de su block, como si el límite de Londres o de cualquier otra ciudad lo marcase el último palmo de cemento que diferencia un área urbana de otra. Así, el ejército de adolescentes hace frente como puede a la horda de alienígenas que amenazan con destruir el suburbio. ¿Acaso hay una lectura más aguda sobre cómo definimos nuestra identidad a la contra, es decir, cuando nos batimos el cobre con un elemento extraño? El grupo capitaneado por Moses encuentra en esa lucha, más propia de una película o de un videojuego, la válvula de escape de una realidad mediocre y de un entorno que no por familiar deja de ser menos opresivo. En el fondo, Attack the Block es un relato de descubrimiento. Como en tantas otras aventuras, a cada uno de los protagonistas le es asignado un rol que, por encima de todo, le ayudará a describir su perfil, a encontrar valor en sus acciones y sentido en su presente, como si de repente contase para todo el mundo en lugar de permanecer en un plano secundario. El mérito de Cornish está en llevar la infancia suburbial tan afín a las coordenadas estéticas de Ken Loach o Andrea Arnold a un territorio en el que concederles una nueva voz que exprese sus problemas y halle sus soluciones. Cuando un modelo narrativo ha dejado de funcionar, hace falta revisarlo y adaptarlo a los problemas contemporáneos. Mientras los antihéroes del cine de Gavras eligen el exilio interior y la desaparición voluntaria, cuando no apuestan por dejarse llevar en una espiral de violencia sin final; Cornish dibuja para sus criaturas una suerte de épica adolescente que restituya su valor en el mundo, eliminando, a través de un bonito sueño de progreso social, las diferencias que se establecen entre unas capas y otras. Porque, en algún momento de la película, todos podemos ser héroes de nuestra realidad.
Quedan unos días para que el hotel Yankee Pedlar Inn cierre definitivamente sus puertas. Apenas restan varias personas alojadas en sus habitaciones, mientras Claire y Luke, los recepcionistas, entretienen como pueden sus horas muertas. Uno de sus pasatiempos consiste en desarrollar una página Web consagrada a relatar los sucesos paranormales que han tenido lugar en el interior del hotel desde la desaparición de su propietaria. Luke tiene un equipo de grabación con el que se dedica a registrar el sonido ambiente en busca de psicofonías e indicios de que hay alguien más entre las cuatro paredes del hotel. Pero lo único que ha conseguido ha sido cargar en la página el video de una puerta cerrándose sin que nadie la empuje. Por eso, Claire se toma la investigación de Luke como el único divertimento en un espacio que, ahora más que nunca, se ha convertido en un lugar de paso. The Innkeepers, de Ti West, juega con varios registros a la vez, oscilando entre la comedia y el horror, mientras perfila la floreciente relación sentimental entre sus dos protagonistas.
El descubrimiento del pasado que encierra el hotel conduce a Claire hacia el sótano, un enclave desconectado de su realidad de pasillos enmoquetados, que se le aparece en forma de apéndice maligno, puerta hacia un tiempo que permanece latente en las entrañas del Yankee Pedlar Inn. A medida que Claire avanza en sus indagaciones, descubrimos que la obsesión por lo paranormal de Luke era una triste coartada para tratar de interesar a la muchacha, como esas viejas historias que alguien cuenta junto a una hoguera para conseguir rodear con sus brazos a la persona que quiere. Sin embargo, West, que se ha divertido jugando con las posibilidades de ese equívoco, planteando varias situaciones de pánico en la pobre Claire, siempre con su inhalador a mano, da un giro de 180º en la historia para sumergirla definitivamente en el territorio del horror. En toda historia de fantasmas hay un punto en el que cualquier plano se confunde en una misma realidad, uniendo el reino de los espectros con el de los humanos, mostrando cómo aquello que no se ve convive silenciosamente con nosotros. Luke y Claire son, a su manera, otra clase de fantasmas, vagando por el hall del hotel sin saber qué hacer porque, en realidad, no hay nada que puedan hacer salvo deambular. Así, cuando entran en contacto con el pasado sumergido en el vientre del hotel, se comunican con ese otro tiempo de fantasmas del que ellos son su reflejo especular.
The Innkeepers funciona en varios niveles de lectura: como modélica Ghost Story, en la que sus protagonistas descubren gradualmente un horror del que no podrán escapar; como relectura posmoderna en la que los arquetipos clásicos del género estallan por su inactividad; o cómo peculiar historia de amor con inevitable final trágico que nos advierte del peligro que corremos cuando nuestro presente arrastra los mismos traumas de nuestro pasado, sin saber cómo cerrarlos, transformándonos en una suerte de fantasmas cuyo lamento opacan las cuatro paredes del hotel.
 |
 |
|---|
Home Movies

Un grupo de amigos, que apenas rozan la veintena y menos aún la sensatez, se dirige a un encuentro con una MILF con la que han quedado online para mantener relaciones. El punto de partida podría arrancar de una comedia escrita por Seth Rogen y Evan Goldberg, en la que el viaje hasta la casa -una caravana destartalada- manifestase la inocencia y la pubertad que sus protagonistas acabarán perdiendo, por mucho que quieran prolongarla en el tiempo. Sin embargo, la llegada a la roulotte no sale como habían planeado y los tres chicos son capturados por el grupo de fundamentalistas que dirige Abin Cooper. A diferencia de las cálidas aventuras que tienen lugar en el microcosmos de la (bostecemos) Nueva Comedia Americana, la geografía ha cambiado y estamos en Red State. Y es que el último filme de Kevin Smith es un auténtico giro de 180º en su discurso. Donde antaño encontraríamos a los TS y Brodie, Randall y Dante o Holden y Banky hablando, sin apenas tiempo para la pausa, de los intríngulis de su existencia, en Red State observamos que han perdido su espacio. Solo los adultos, representados por el Reverendo Cooper y el Agente de Operaciones Especiales Joseph Keenan, tienen voz.
Tras un último tercio de carrera lastrado por sus fracasos y su inoperancia creativa, Smith ha construido Red State como un auto de fe en las segundas (o terceras, cuartas y quintas…) oportunidades, girando la cámara hacia el territorio de Rob Zombie o Lucky McKee, pero domesticando sus reflexiones a través del marcado sarcasmo que imprime en sus personajes. Al final, héroes y villanos se confunden, porque sus respectivas agendas apenas difieren en violencia y fundamentalismo. La Iglesia que guía con mano de hierro Abin Cooper se ha constituido como último reducto de unos valores familiares enraizados en la tierra, haciendo de esa geografía el enclave para mantener a salvo del relativismo moral sus creencias. El gran acierto de Smith está en denunciar la hipocresía con la que los poderes fácticos tratan a esta clase de núcleos, dejándoles hacer siempre que no se inmiscuyan en su terreno. De ahí que, en contra de la lógica del relato, la caballería no acuda a salvar a los chicos secuestrados, sino como apoyo para frenar el tiroteo que se ha desencadenado entre policía y miembros de la Iglesia. Poder contra poder, ¿acaso no es ese uno de los males de las sociedades contemporáneas? La escasa representatividad del individuo en beneficio de la fuerza de los colectivos que manejan la violencia (Gobierno, Policía, Iglesia, Lobbies, etc.) presenta en Red State su imagen más deformada. Incapaces de detener la escalada de furia, uno de los bandos tiene que acabar con el otro para restablecer un orden basado en las apariencias. Así, prueba de hasta qué punto cada grupo tiene su propia Ley, Smith se saca de la chistera el sonido de las trompetas del Apocalipsis para poner en escena la rendición de la Iglesia a partir de, precisamente, la explotación de su mayor dogma. Los villanos entregan sus armas a los otros villanos, convencidos de que han presenciado una genuina llamada de Dios. Una célula fundamentalista se desarticula, pero la fe se mantiene tras el golpe. ¿No es esa la mejor coda para mostrar cómo el estado del bienestar se mantiene en un delicado equilibrio? Una voz acaba eclipsada por otra más fuerte, pero ninguna representa el sentir de cada uno de nosotros.
En un retiro de fin de semana en el bosque, Chris Cleek abandona las preocupaciones diarias para practicar la caza. Mientras dirige su rifle hacia una potencial presa, Chris se encuentra con una especie de mujer salvaje criada en un entorno ajeno a las normas de la civilización. Por algún motivo secreto, Chris decide apresarla y trasladarla a casa para, junto a su familia modelo, ayudarla a integrarse en la sociedad. Cada vez que una novela de Jack Ketchum se adapta al cine, sentimos que el lado más oscuro de nuestros pensamientos está demasiado presente en nuestras vidas. Basta una chispa para hacerlo regresar, por muchas capas de moralidad que pongamos para intentar cubrir sus eventuales fugas. The Woman, de Lucky McKee es una de esas fugas, dedicada a demoler hasta el último cimiento de la familia modelo que representan los Cleek. Por eso, elige este relato sobre la imposible domesticación, o sea, dominación de una mujer para poner en evidencia las fallas de unas reglas de comportamiento que disfrazan a través de sus buenas intenciones un auténtico catálogo de atrocidades.
La mujer salvaje es vejada repetidamente por padre e hijo, obligándole a automatizar una serie de respuestas para evitar un nuevo brote de violencia. Su proceso de educación revela, en un giro todavía más perverso, el proceso de descomposición de la familia que la ha salvado de la vida salvaje. Pero, sobre todo, revela cómo la violencia que ejerce el padre se transmite, multiplicada y libre de cortapisas morales, al hijo, creando y asegurando la continuidad de un comportamiento tan monstruoso en un futuro no muy lejano. Así, McKee reflexiona sobre la verdadera sustancia de nuestro comportamiento, es decir, de nosotros mismos y por qué debemos identificarnos como modelos para una sociedad avanzada, para manifestar de qué manera anidan en nuestro interior sentimientos mucho más irracionales que los del teórico buen salvaje al que deseamos civilizar. La muchacha retenida, como aquella zombi a la que vejaban sin piedad en Deadgirl o la chica de al lado a la que torturaban entre todos, es el catalizador de toda esa violencia reprimida bajo una fachada amable que difícilmente podemos esconder durante mucho tiempo. Tarde o temprano acaba saliendo a la superficie para obligarnos a mirar en el espejo de nuestra conciencia, para arrepentirnos de los monstruos en que nos hemos convertido o para felicitarnos por ello. En el caso de The Woman, cuya violencia contra la mujer es análoga a la ferocidad con la que McKee dinamita el establishment familiar, la conclusión es que algo no funciona en nuestra sociedad cuando los rincones oscuros se comparten entre los miembros de una misma familia y acaban funcionando como elemento de unión. Por eso, una vez la violencia se ha desencadenado y los Cleek muestran abiertamente su asquerosa doble moral, algo en nuestra mente nos invita desandar el camino y volver a las primeras secuencias del filme, cuando nos encontramos con el patriarca observando pacientemente a la muchacha. Hay algo en esa calma que le provoca cierta delectación, como si llevase vigilándola durante una larga temporada; es ahí cuando entendemos el quid de la película de McKee: toda ella ha sido una lenta observación de cómo determinadas estructuras familiares acaban estallando una vez comprenden que están fundadas sobre una moral absolutamente monstruosa.
Cae la noche en París, las farolas iluminan el centro de la ciudad y de entre la oscuridad huérfana de la luz de los edificios de oficinas emerge un pequeño estudio en el que tres personajes se entregan a la materialización de sus propias fábulas, de Les contes de la nuit. En un modesto atelier, una familia de cuenta cuentos se entretiene imaginando relatos que ilustren sus sueños y fantasías nocturnas. Para Michel Ocelot la animación siempre ha sido ese taller en el que pueden construirse otros mundos u otras versiones de nuestro mundo que contribuyan a mejorar aquellos aspectos en los que nuestra realidad deja un poco que desear. Estos Cuentos de la noche, a la manera de aquellos que escribiese Aulo Gelio, constituyen un tratado sobre los valores y las emociones humanas más delicadas, sobre la confianza en la bondad radical del hombre y en los múltiples obstáculos que debe sortear para alcanzar esas metas que se le resisten pero que, al mismo tiempo, le pertenecen por naturaleza, tales como el amor, la felicidad o la concordia.
Ocelot explora texturas, mundos y, en definitiva, a la condición humana en su riqueza para describir relatos sobre la virtud, la bondad, el valor o el humanismo, que no por su elemental simplicidad dejan de recordarnos hasta qué punto hemos ido sacrificándolos a medida que dejábamos marchar nuestra inocencia. Así, estos cuentos nocturnos recuperan una forma de narrar, fantasiosa e íntima, que nos recuerda que la fantasía, la ilusión por (re)descubrir nuestro mundo y sus entresijos, continúan habitando en nuestro interior, como valores intactos de una educación que, gracias a los universos animados, nunca pierde su vigencia.
El hogar de la familia White, desestructurado desde la desaparición de la madre, presenta una serie de fenómenos paranormales que requieren de la presencia de un equipo de expertos para evaluar la situación. Allí acuden el Dr. Helzer, Paul y Fiona, el trío de especialistas dispuestos a limpiar todo rastro fantasmal de la casa de los White. Emergo, de Carles Torrens, se inscribe en la larga lista de filmes que exploran las presencias extrañas desde una óptica prácticamente naturalista, incidiendo en el componente psicológico como elemento para permitir avanzar a la historia. Pero, como en la también reciente Grave Encounters, Torrens se centra en discutir el origen de esos fenómenos y en la forma más eficaz de combatirlos. Así, la aventura capitaneada por el Dr. Helzer se transforma en un dilema entre ciencia y creencia, medicina y superstición, en el que cada paso en una dirección revela un hilo del que tirar para saber qué se esconde detrás del malestar de los White, que emergerá en el momento en que todo el dolor reprimido halle una manifestación concreta.
Como sucediera en Insidious, de James Wan, uno de los acelerantes más efectivos para sacar a la luz nuestros miedos secretos reside en investigar las causas de la descomposición del núcleo familiar. El Dr., junto a sus dos ayudantes, observa las fracturas que atraviesan la convivencia de los White, desde el miedo infantil del pequeño Benny al rencor que alberga hacia la figura paterna la adolescente Caitlin, pasando por los patéticos esfuerzos del padre, Alan, por intentar cohesionar a un grupo disperso en su dolor. A partir de ese dolor, lo que en un principio se había definido como fenómeno extraño comienza a destaparse como una brecha interior tan frágil y difícil de clausurar que sólo puede explicarse a través de las imágenes del cine fantástico. Cuando nuestra ansiedad es tan profunda que no conocemos de un mecanismo para aplacarla, nuestro cuerpo necesita inventar una forma para encarnarla y expulsarla, como sucedía en Cromosoma 3, de David Cronenberg. Aquí es el rencor almacenado, la imposibilidad de sus protagonistas de conciliar un entorno familiar integrado por ellos tres, el que genera la actividad paranormal que les impide llevar una vida normal. Todo el daño que han arrastrado durante tanto tiempo necesita canalizarse de alguna manera, en forma de fantasmas o de rostros inquietantes que nos acechan a cada rato. Los White necesitan mirarse en el espejo para encontrar ese reflejo monstruoso que han escondido en su interior, mientras intentaban salvar las apariencias. En su coqueteo entre el horror psicológico y el terror metafísico, Emergo se decanta por el relato de fantasmas humanos cuya pena no tiene lugar ni palabra, por lo que conviene exorcizarla, pasando página, para continuar con la vida. El fracaso de unos buscadores de fantasmas descubre el horror de una familia que se ha salido del trazado, perdiendo por el camino su identidad, dejándose abrazar por los fantasmas de un pasado que no ha caído en el olvido. Y, aunque la madre perdida aceche en el último fotograma de la película a la familia protagonista, la realidad es que el filme de Carles Torrens ha hecho de esos entes algo más cercano y comprensible, un asunto familiar, como esos traumas que compartimos en silencio, a la espera de que alguien dé el primer paso para ponerles solución.

 |