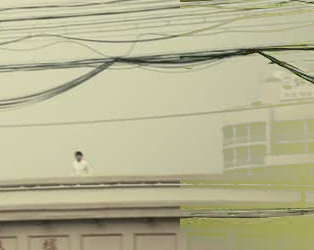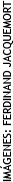Albert Lamorisse y Jacques Demy tienen una peculiaridad en común: sus obras reprimen el adiós, como si el final de una película fuese una interrupción, un punto que próximamente continuará con un nuevo largometraje. Además de cineasta, Lamorisse fue el creador del juego de mesa Risk, que resulta una perfecta prolongación de lo que debería ser una película: un campo de batalla, un juego entre los espectadores. Pero, sobre todo, una experiencia que no se agote en un único visionado, sino que se extienda en el tiempo hasta modular un recuerdo, un hábito o un momento en el que vivimos aquella historia. Y es un aspecto interesante el que conecta al cineasta con el creador de juegos, ya que ambos entienden su material como un refugio que ofrezca al niño la posibilidad de definir un mundo alternativo con sus propias herramientas. Otra realidad que amplifique los deseos de alguien que todavía no sabe cómo gestionar la pérdida.
Cada vez que reviso Los paraguas de Cherburgo (Les parapluies de Cherbourg, Jacques Demy, 1964) pienso que Jacques Demy es el mejor representante de cierto cine de la inocencia. Su tristeza no impide sentir esa vitalidad que traduce las ganas de vivir en puro baile, música, movimiento. Los personajes van de aquí para allá y Cherburgo se transmuta en el tejido emocional de una historia de amor en la que no existe el adiós. A pesar de las transformaciones sociales o históricas que hagan de paréntesis, Geneviève y Guy se amarán siempre, como si el tiempo hubiese sellado su destino. Como los amantes petrificados de Te querré siempre (Viaggio in Italia, Roberto Rossellini, 1957), la suya es una historia sin final, que precisamente al reprimir ese último gesto descubre la fuerza del dolor. La inocencia acaba embalsamada -conservada- por la tragedia.
Sören Kierkegaard distingue entre recuerdo y repetición afirmando que el primero versa sobre lo que fue y no puede repetirse sino es volviendo obsesivamente hacia el pasado. La melancolía es la mejor herramienta para construir otros mundos o redefinir nuestro presente a partir de una experiencia previa. El problema es que la melancolía no entiende de inocencia, en tanto conoce la pérdida y no puede vivir sin ella. Por eso me gusta pensar en la autenticidad de los sentimientos del cine de Lamorisse o Demy. Allí no se ha producido aún esa ruptura moderna que expulsa a los personajes a la realidad y les pone en contacto con los movimientos de la Historia. Allí el sueño infantil de crear un mundo en nuestros propios términos es posible. Sólo hace falta creer en el trayecto que inicia un caprichoso globo rojo, en la amistad entre un niño y un caballo o en la apoteosis romántica de filmar los cielos de Teherán como ilustración de otro mundo posible, más allá del horror y la quiebra del Siglo XX.
Hace unos años un profesor me explicó el que, en su opinión, era uno de los relatos más bellos jamás escritos. Su autor era Aulo Gelio, escritor romano del Siglo II más conocido por haber redactado Las noches áticas. El hecho de que en aquel momento no existiese una traducción completa de la obra, salvo en catalán, sumado a la fuerza que transmite la oralidad, fue suficiente para evocar una y otra vez la historia de un niño que entabla de una relación de amistad con un delfín. Más adelante, pude leer la historia que va más allá de lo creíble sobre un delfín amante y un niño amado y comprendí el porqué de esa belleza. Un delfín que apenas mantiene relación con los de su propia especie, entabla una amistad con un niño, hasta el punto en que esa amistad trasciende a ambos para convertirse en un acontecimiento mayor. Pero el niño cae enfermo y muere. Sin embargo, el delfín acude día tras día a la orilla mientras languidece en su nostalgia. El delfín muere y los hombres que lo encuentran lo entierran junto al niño posibilitando una reunión que la vida acabó negándoles.
La belleza del relato de Aulo Gelio estriba en su descripción de una amistad que acaba reuniendo a sus protagonistas en el recuerdo del tiempo que pasaron juntos. Una vez muertos, la parte delicada de su existencia, el alma, es lo único que les queda para recuperar una vida en compañía, en la que nunca exista el adiós. Mientras escribo estas líneas recuerdo la canción que Michel Legrand escribió para Connie Francis, I Will Wait for You, tema central de su música para Los paraguas de Cherburgo. Cualquiera que haya escuchado la canción de Legrand y Francis reconocerá su énfasis en subrayar que, pase lo que pase, esperará a su regreso. Y es, precisamente, esa espera lo que alimenta la inocencia, el amor y, en última instancia, la resignación y la tragedia. La inocencia significa dejarse atrapar por la nostalgia y, como los protagonistas del relato de Gelio, esperar que tras la languidez exista un lugar que colme el vacío dejado por la ausencia de la persona que quisimos. Algunos, como Philippe Garrel o Alain Cavalier, prefieren horadar ese lugar y acentuar todavía más ese vacío para que de él emanen los fantasmas de su pasado, que los acerquen gradualmente hacia el final. Sin embargo, tanto Francis y Gelio como Demy o Lamorisse confiaban en la posibilidad romántica de que la espera tuviese su recompensa: If It Takes Forever, I Will Wait for You.
La cultura contemporánea produce extraños entrecruzamientos entre las más diversas disciplinas. En uno de los mejores capítulos de Futurama (Groening y Cohen, 1999-2010), su protagonista, Fry, descubre el fósil de Seymour, el perro que en el pasado fue su mascota. A través de una serie de flashbacks, el capítulo construye la relación entre ambos, a la manera del niño y el delfín de Gelio, hasta que Fry se criogeniza accidentalmente y abandona a su perro. Lo interesante de la historia radica, por orden, en el dilema de Fry de resucitar o no a su mascota, pudiendo así prolongar una relación interrumpida por las circunstancias; y en decisión de no hacerlo al pensar que aquella fue una historia con final, y Seymour también fue capaz de continuar con su vida. La imagen final muestra el paso de los días y cómo el perro va envejeciendo mientras espera el regreso de su amo, todo ello ilustrado musicalmente con la canción que Michel Legrand escribiese para Connie Francis.
Me gusta pensar en el episodio de Futurama como la única manera posible de clausurar una historia sin final, apelando a la emoción profunda de saber que hubo un momento en que fuimos felices. Sí, volver sobre el pasado provoca ese efecto melancólico de querer revivirlo en todos sus elementos, sólo para acabar admitiendo que no podemos vivir en los mismos términos lo que ya ha sido. Por eso hace que valore especialmente el cine de Lamorisse o Demy como el producto de una época que no creía en los finales ni tampoco en la melancolía, para la que incluso la tragedia era otra manera de perseverar. Un accidente de helicóptero impidió a Lamorisse terminar El viento de los enamorados (Le vent des amoureux, 1978), como si la propia ficción se resistiese a convivir con su final. Y cada vez que veo las preciosas imágenes de los cielos de Teherán pienso que aquel era un cine inocente, que reprimía el adiós. Por eso, recordar significa admitir que todo lo que alguna vez formó parte de nosotros, que la tragedia ha embalsamado en el tiempo, se ha convertido en nuestra herramienta para imaginar el mundo en nuestros propios términos, como una extensión de nuestra propia identidad, allí donde la razón no da más de sí. En fin, la vida.
 |