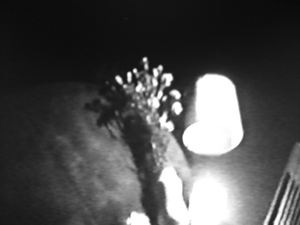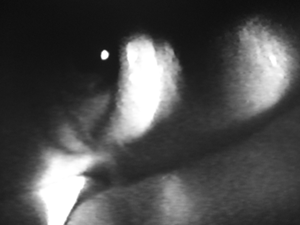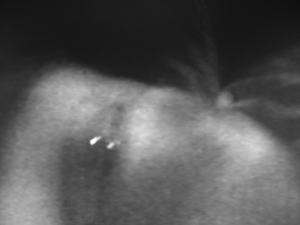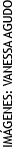Para Ricardo Adalia, que empezó este texto cuando me dijo:
nadie se acuerda de los 90 ni habiéndolos vivido.
Cualquier supervivencia es imposible en los tres primeros minutos de The passing (Bill Viola, 1991): escuchamos una respiración y observamos unas imágenes tan oscuras que apenas unas formas se aclaran en algún punto de la pantalla, imposibles de precisar. Cuando por fin aparece la figuración, vemos un ojo cerrado, antítesis de aquel de Un perro andaluz, secuencia primitiva que rasgaba las pupilas del hombre inocente enfrentado a la imagen perversa, nacimiento del cine. Y cuando digo que aparece la figuración, utilizo figuración en dos sentidos: primero, el de la aparición de la figura, icono que, ahora sí, sobrevive, se expresa sobre el negro como imagen activa, impulsada desde una latencia de la que tendremos que hablar; pero también figuración como mentira, fingimiento en un tiempo que ya ha estado oculto mucho tiempo, un tiempo que figura la imagen, figura su existencia aunque conoce su falsedad. Bill Viola es un hype.
¿Y si las imágenes, entonces, habían perdido ya la belleza? Sospecho que los 90 no fueron tanto unos años de decepción como unos años postepidémicos, herederos de una cuarentena que llevaba durando desde mediados de los 50, cuando apareció aquello que llamamos Modernidad cinematográfica. La reflexión desde la imagen y sobre la imagen se había saturado al otorgarle a la cámara una entidad de elemento activo sobre la realidad y capaz de significarla una y otra vez. Baste trazar una línea dinámica entre el Viola de Hatsu yume (1981), el de The passing y el de Emergence (2002), donde se entiende un efecto de oscilación desde la puesta en orden de las imágenes dispersas del mundo, pasando por su liberación del orden racional y hasta un efecto de hiperfiguración aislada, de imposición directa del icono sobre una imaginería digital que empezaba a hipertrofiarse después del 11S, incapaz de ofrecer despliegues sobre otras imágenes, elevada por fin sobre sí misma, en sí misma. Imagen pura, hype.
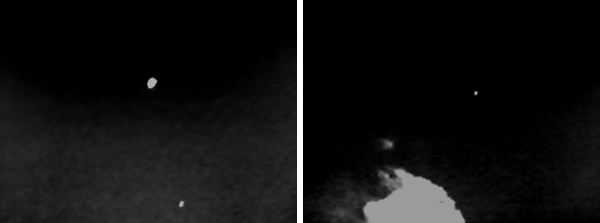
Lo que se entiende entre estas tres obras es esa acumulación, primero, de la imagen sobre sí misma, efecto de la cámara consciente, de la imagen que siempre, ligada a otra, significa. Imagen sobre, que dirá Godard. La madeja luego se hace más compleja: las relaciones entre líneas tensas (significados activos) y catenarias (elementos latentes), impide en The passing elaborar una teoría de la obra misma más allá de sus imágenes, que se han desplazado sobre las otras hasta alcanzar una geografía aislada. Imagen de, que dirá Godard, como reverso de la imagen sobre. Alcanzado el siglo XXI, Emergence se demuestra como el triunfo final de esa imagen aislada, patológica en tanto que encerrada en un mar de pulsiones, pero también elemental en tanto que incapaz de referenciar una estructura mayor. La caída de las Torres Gemelas, ese espectáculo final de lo virtual, imposibilitaba para siempre la culminación de un proceso de resurgimiento de lo latente que necesitaba de una época sin acontecimientos. Los años 90: la época, diremos por el momento, de la muerte de la Historia.
Así, en 1992, la muerte de su madre le servía a Bill Viola para hablar de la muerte de la imagen en The passing, haciendo un ejercicio tan sencillo como el de imponer en el eje del conjunto escenas de su lecho de muerte y, a su alrededor, recuerdos, luces, sombras. Corrijo: no es la muerte de la madre ni la muerte de la imagen; es su lecho de muerte, todavía vida (cobra sentido esa pesada respiración que inicia el filme), aunque cada vez más agotada; el umbral donde puede decirse: no está muerta, aunque ya no existe. Es, ahora sí, una latencia del significado que lanza destellos de significantes sin continuidad. Pero, igual que nunca como en el borde de la muerte podemos apreciar la intensidad de una vida, las imágenes aparecen con una firmeza inaudita, quizás incapaces de ofrecer belleza pero llenas de acción. Como en una epidemia, el primer brote activo de lo que ha permanecido latente es el que peor se entiende, pero el que mejor se ve. En este nudo de latencias y actividades donde la trama de cordones, después de la unificación del mundo, se ha vuelto indescifrable, no es la imagen la que está muerta, sino la claridad de su significado por un efecto de masificación de lo disperso.

Pero quizás el problema sea mucho más sencillo: la Modernidad nos acostumbró a comprender las imágenes desde un punto de vista conceptual, esto es, a despreciar sus impulsos dionisíacos en un orden positivista. Era una táctica comercial, utilitaria, tremendamente racional, que sólo pretendía sacrificar el carácter icónico, indescifrable, de las verdaderas imágenes. Como muestra The passing, la última década del XX se enfrentó al problema de desenredar todos los significados adquiridos a lo largo de un siglo, que ya no servían o estaban corrompidos, desactivar lo preciso y desatar unas potencias intuitivas que, en el pleno ascenso de Occidente, habían sido desechadas a favor de la razón. Las grandes ideas sobre la imbricación del tiempo tuvieron que retomarse, porque la linealidad y el posterior solapamiento de la Historia, se había demostrado como una insensatez. La imagen de la madre moribunda que hace girar las imágenes a su alrededor también cobra sentido.
Pero en este punto tengo que volver a corregir: no es sólo la madre moribunda la que hace girar las imágenes, de hecho nunca es ella. Porque es al propio Viola a quien pertenecen ese ojo cerrado y esa respiración que van a guiar el metraje. Y hay más: pronto se demuestra una supervivencia literal, la de la raza. Los niveles orgánicos de la imagen son tres: el de la madre moribunda, el del Viola agotado y el de su hijo recién nacido. Es de esta forma que, en primer lugar, la iconografía de la desaparición queda desplazada, literalmente, a un juego anacrónico de idas y venidas sobre el tiempo familiar y, a la vez, es el propio autor, inserto en las imágenes en un estado de laconismo pesado, el que se evidencia como centro de la descomposición. Todo vuelve a perder el sentido.
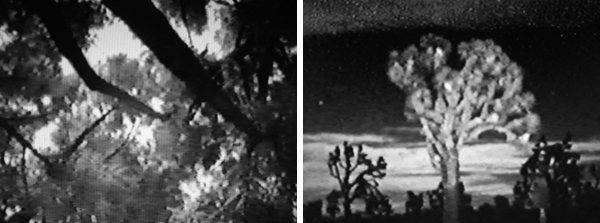
Esto que escribo, y que puede parecer de un carácter simbólico o metafórico, tiene mucho de patología de su época. En ese juego de anacronismos sobre la memoria individual, incapaz de encajar con fidelidad un triángulo de tiempos que, por demasiado simple, es también imposible, es fácil entender un síntoma de la gran enfermedad de los 90: la muerte de la Historia. Pero creo que también esta idea, por manida y ya enfangada en una visión demasiado parcelaria del tiempo, nos lleva de cabeza al error de quitarle valor a los hilos que nos juntan con la época inmediatamente anterior, como si se debiera producir un salto brusco entre el final de la Guerra Fría y la Era Digital, ignorando el abismo ideológico de una década que, por servir de catalizadora de todos los traumas de un “exceso de Historia”, contiene quizás más claves que ninguna. Intuyo que la Historia nunca terminó, más bien se produjo un desplazamiento desde la fijeza de sus variables a la dispersión de los significados, desplazamiento que sólo podía traer el afloramiento de todo lo latente, lo indescifrable en un tiempo de hechos, olvidado durante décadas. Un tiempo de espíritus que, enfrentado a la narración, se veía obligado a aceptar las incongruencias, los desplazamientos, la corrupción de unas jerarquías sostenidas artificialmente.
Diez años antes, en su Carta a Freddy Buache (Lettre a Freddy Buache,1982), Godard ya había diagnosticado estas imbricaciones de la historia y la imagen y reconocido su efecto destructivo de la imagen racional, en una de las más asombrosas premoniciones de la Historia del cine. Era, en efecto, una reflexión sobre la imposibilidad de rodar una película, pero que se excusaba sobre la otra imposibilidad de rodar tres imágenes, tres colores que la voz off del director afirmaba como suficientes para contar lo que quería. Es sorprendente, tratándose de un director que necesita, asumo, de la hipérbole, la exageración, a veces incluso de una abrumadora pesadez para llegar a sus definiciones. Sólo tres planos que pasan del azul al verde a través del gris, dice, para filmar un lugar, de esta forma absorbido de su tiempo. Pero no puede; Godard nunca puede porque su obra está siendo siempre arrancada de la certeza de su presente para alcanzar la figuración del futuro. Se sitúa, en cualquier caso, en el punto en que cada momento preciso puede traer sobre sí mismo la necesidad de un nuevo tipo de imágenes para conformar el momento siguiente. Si es el director más importante que haya existido jamás, es porque en su cine se lee como en ningún otro lo que las imágenes tienen de extrema ligazón con un tiempo que, por demasiado oscuro, pero también demasiado lleno de destellos inconexos, las vela una y otra vez, dejando paso a su mutación y conformando, así, un nuevo tiempo: el tiempo de las imágenes.
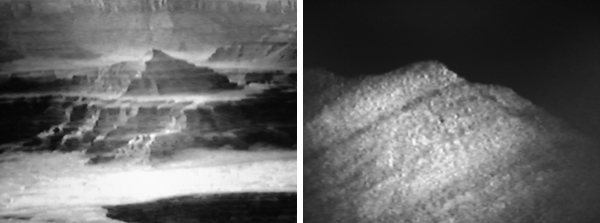
Voy a intentar hablarte sobre ese cortometraje sobre Lausana. Sobre, siempre hablar sobre. Con este característico juego de palabras empiezan Carta a Freddy Buache y quizás la conciencia de la muerte del cine. Una imagen referenciada siempre a otra, el juego de relaciones que hizo que el cine, después de los 60, llevara demasiado lejos el conocimiento de su poder, tan lejos que tuvo que conquistar la realidad. Creo que estarán enfadados porque van a pensar que han hecho un encargo, han puesto el dinero para una película sobre, y ésta es una película de. No ha llegado todavía a la superficie, está todavía en el fondo, en el fondo de las cosas (…) Era la sutil retirada de un director consciente del peligro de su obra, incapaz de reconocer ya, en cualquiera de sus gestos conscientes, la expresión de lo latente, lo puramente humano que había sido eclipsado por ese “exceso de Historia” que se manifestaba en la madeja de relaciones de una imagen nueva con todas las que existían. Racionalizando y sistematizando el estudio de esa madeja, también él era culpable de la transformación del cine en aparato, de la toma de poder de la razón sobre la iconografía y la tumefacción de su verdadera identidad. Sabiendo que iba a ser incapaz de alcanzar la pureza, se declaraba ahora incapaz de hacer una película. El cine va a morir muy pronto, se excusaba, demasiado joven.
Godard actúa aquí como un hijo de puta sin sentimientos: No ha llegado todavía a la superficie, afirma, está todavía en el fondo, en el fondo de las cosas. Y mientras sitúa su propia reflexión en el hermoso lugar de la latencia (lo que espera, todavía inocente; la película que no existe porque él no se atreve a hacer), deja para siempre sobre el mundo la puesta en palabras de la muerte del cine. Eso es tremendamente cruel.
Podemos entender que diez años después, el The passing de Bill Viola se afinca así en un tiempo peligroso, en que la afirmación del final del cine, como la afirmación del final de la Historia, guiaba a la necesidad de una reubicación del hecho mismo de la imagen, de un nuevo posicionamiento de sus intenciones. Explicitada de forma cruel la imposibilidad de un cine de la razón, del solapamiento, sólo podía intentarse un acercamiento a lo latente, una resurrección de la pureza arrebatada de la imagen que tenía que pasar por la ruptura de cualquier lógica narrativa, cualquier jerarquía simbólica y, finalmente, cualquier significación. Se trataba, entonces, de encontrarse con un carácter no histórico de la imagen, por contradictorio que pueda parecer; de hacer aflorar, en el seno de la conciencia del fin de siglo, iconos sin tiempo, formas de expresión de lo irrepresentable. Y podríamos, efectivamente, seguir sus trazas desde el principio de los tiempos y hasta hoy: me sorprende por ejemplo, en este punto, que The passing esté tan cerca de una película tan estrictamente temporal como El árbol de la vida (The Tree of Life, Terrence Malick, 2011), que podría relacionarse con ésta desde muchísimas perspectivas; ambas exploran, desde el enfrentamiento del autor con el hecho de la muerte, el inconsciente eterno de las imágenes, su supervivencia desde iconografías primitivas; pero, mientras la última puede afirmar los estratos de su narración desde el punto de vista temporal, la primera necesita negar el solapamiento de sus imágenes, ofrecerlas sin ligazón y dispersarlas; sólo cuando recurre a efectos de digitalización, estridencias sonoras y golpes de transición, puede afirmar contrastes entre ellas. En la negación de un tiempo de las imágenes, se prevé ya su reubicación como tiempo mismo, sustituto del real, ascenso del poder de una nube infinita de iconos, significantes superpuestos sobre el tiempo pero nunca relacionados, capaces de configurar un nuevo lapso virtual conformado sólo por latencias. Internet. Quizás el 11S no supuso el corte brutal que creemos. Quizás los 90 predecían ya, en todos sus ámbitos, la Era Digital.
Esta idea, indudablemente llena de matices, puede perseguirse en todas las grandes imágenes de una década que, por demasiado violenta en su estatismo, no supo encontrar la forma de dar otro nombre que el de la muerte al desplazamiento de la que dejó atrás. Es también una década incapaz de nombrarse como lo hizo la inmediatamente anterior o lo haría la primera del siglo XXI, obsesionadas siempre por la afirmación de sus imágenes sobre la realidad. Me refiero a los juegos de imbricación, de desestructuración de la imagen-tiempo de obras como El paso suspendido de la cigüeña, Tres colores, Smoking/No smoking, El sol del membrillo, The living end, Lost Highway, Irma Vep, Beau travail y, sobre todo, la que probablemente sea la más expresiva de todos los 90: Tren de sombras (José Luis Guerín, 1997). En ésta como en ninguna la estructura atemporal se potencia sobre cualquier expresión de su significado; es como si las imágenes, referenciándose a una falsa iconografía de lo primitivo, hubieran logrado por fin su máxima autonomía y allí se movieran solas, por fin elementos desligados de la razón y sin ninguna clase de relación con lo que puedan representar. Han encontrado, en el espacio de su propia expresividad sin referencias, extraer un grado máximo de latencias, de existencias tan apagadas en el tiempo de los significados, en el tiempo mismo, que su aparición les concede un aire casi eterno, como si realmente fueran la base olvidada de cualquier iconografía cuando, en realidad, su grado de sofisticación es infinito. Hablamos entonces de una estructura que recurre a la intuición por encima de la razón para hacer surgir lo latente, para extraerlo del tiempo de las imágenes y darle un valor imposible. Hablamos del hype.
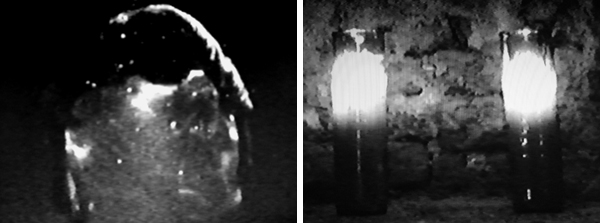
Se tiende a pensar que la creación instintiva, en contraste con la reflexiva, enlaza con un pensamiento emocional, más libre y menos preconfigurado, pero es mentira. En retraimiento del pensamiento racional escogido, el instinto sólo puede llevarnos a otro no elegido pero presente de una forma mucho más profunda. Al liberarse la reflexión, queda el encierro de las ideas más estrictas, aquellas que, por las razones que sean, ya se han hecho una con nosotros. Lo que se refleja en la intuición es el verdadero yugo del hombre. Siempre me ha interesado especialmente el salto de una a otra, de la razón a la intuición, del pensamiento férreo a la emoción vacía de significados. Sólo puede ser en algún punto de ese salto que la imagen de cada tiempo se hace explícita, como un salto entre las ideas "que arrastra el tiempo" (dobladas desde el tiempo y sobre el tiempo, reflexio) y las ideas "arrastradas hasta el tiempo" (hacia dentro del tiempo, intueri).
En el caso de Godard, ese punto intermedio suele hacerse explícito en el intercambio de lo ritual (la música, el baile, la violencia) y lo reflexivo en un grado casi insuperable. En el caso de Viola o Guerín, nos encontraríamos ante un alto grado de imágenes “arrastradas hasta el tiempo”, esto es, de reconfiguración del tiempo a través de las imágenes y no de situación de las imágenes en su tiempo. Es, otra vez, el balbuceo de una época incapaz de nombrarse. La imbricación deja paso a una madeja donde las imágenes, cada una con su voluntad, son incapaces de asociarse a una estructura guía. Queda el intueri, con su carácter atemporal y, por lo tanto, eterno, recurrencia de los tiempos sin tiempo de la Historia. En ese ojo cerrado que recorre el metraje de The passing, el ojo cerrado del individuo incapaz de ver un agarre de sus imágenes sobre la superficie abierta de la Historia, no se esconde la desesperación por salvar al cine de su muerte, sino el enorme abismo de las cosas que, latentes, esperan un espacio como aquél, prodigioso, de los 90 para renacer, ahora enterradas bajo el peso de demasiados significados volcados sobre el mundo.
Godard fue un hijo de puta al hablar de la muerte del cine, porque sabía que su razón era tan grande que estaba desesperado porque algo así pudiera ocurrir. Pudo, con un terror que me cuesta imaginar, adivinar que el cine, también su cine, era todo aquello que negaba la supervivencia de las imágenes más allá de cualquier tiempo, poco más que un alivio aferrado a los significados. Los 90 fueron la época más importante de la Historia del cine, pero no pudimos soportarla; en ella, las verdaderas imágenes, ocultas debajo de la razón contemporánea, se mostraron como nunca lo habían hecho y se demostraron como terribles porque, manifestando su eternidad, manifestaban también la banalidad del tiempo de los hombres sobre el suyo: el tiempo de las imágenes, que tuvimos que volver a pervertir con la razón para seguir viviendo.
| Twittear |
|
 |
|