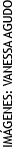1
¿Qué va a ser de los cuerpos ahora, democratizada por fin su expresión en un emoticono, cada vez más arrasada la conciencia de su movimiento por aviones, trenes de alta velocidad, autopistas? ¿Qué vamos a hacer con ellos, con nuestra propia estructura física cuando una identidad virtual nos suplante por fin?
2
 Sobra decir que todo empezó con Gerry (Gus Van Sant, 2002). Ya antes, otras imágenes habían enseñado a los cuerpos perdidos, abiertos ante un espacio aterradoramente grande e incomprensible, pero la Trilogía de la Muerte evidenció algo distinto, un nuevo estado de agregación del ser humano. Una década antes, en aquella misteriosa e inaugural Elephant (Alan Clarke, 1989) en que se basan los preceptos de la Trilogía, los recorridos de los individuos en el espacio eran todavía reconocibles a pesar de haberse eliminado su psicología. El gran logro de Van Sant fue someter a sus personajes a continuas elipsis espaciales en un tiempo estático, homogéneo, revelando la imparable descomposición de lo físico.
Sobra decir que todo empezó con Gerry (Gus Van Sant, 2002). Ya antes, otras imágenes habían enseñado a los cuerpos perdidos, abiertos ante un espacio aterradoramente grande e incomprensible, pero la Trilogía de la Muerte evidenció algo distinto, un nuevo estado de agregación del ser humano. Una década antes, en aquella misteriosa e inaugural Elephant (Alan Clarke, 1989) en que se basan los preceptos de la Trilogía, los recorridos de los individuos en el espacio eran todavía reconocibles a pesar de haberse eliminado su psicología. El gran logro de Van Sant fue someter a sus personajes a continuas elipsis espaciales en un tiempo estático, homogéneo, revelando la imparable descomposición de lo físico.
Tradicionalmente, ante el enigma que más nos asusta, que es el del tiempo, el arte ha buscado siempre consuelo en el espacio, donde aparentemente la existencia del hombre es certificable; pero con el triunfo del universo Digital, donde las reglas de estructuración del espacio son imprecisas y el tiempo se ha paralizado, se termina también este consuelo. Si el cine ha tendido siempre a ser abstracto-temporal (incluso aunque los comprendamos, los saltos temporales no pueden precisarse con exactitud), pero figurativo-espacial, de algún modo en Gerry ocurre lo contrario: el tiempo no tiene verdadero peso narrativo más allá de la expresión de los planos secuencia y es, finalmente, la superposición de espacios sin jerarquía la que sirve para crear el extrañamiento. Esta intención se iba a radicalizar hasta Last days (2005), y la cámara iba a ir mutando hasta adoptar la posición que adoptaría en un videojuego. Esta es la decisión más terrible y explícita, porque la base del videojuego es perseguir la espalda de un personaje que al fin y al cabo no es sino un organismo (virtual, pero definido) al que cedemos nuestra conciencia, subordinándonos a su identidad, zombificados por su cuerpo sin alma.
Siguiendo un camino paralelo, hace falta remontarse a Scorpio rising (Kenneth Anger, 1964) para encontrar otra de las evidencias de la extinción de lo corporal. El trabajo entero de Anger analiza el cuerpo a través de sus actos icónicos, como si su independencia física hubiera desaparecido. Los cuerpos se han convertido en objetos al mismo nivel que las motos o las chupas de cuero que llenan sus imágenes, y los personajes adquieren potencia sexual cuando se visten, sacan brillo a una carrocería o fuman, nunca durante verdaderos actos eróticos. Como demuestra su reciente trabajo publicitario para Missoni, el hombre capitalista sólo sabe representar el poder de su cuerpo a través de marcas y fetiches. Incluso una hiperbólica estética pro-nazi se convierte en Scorpio rising en un elemento activo de la sexualidad, aclarando que ya no es la ideología, sino su representación, la que nos excita. El alma se zombifica otra vez, esta vez absorbida por el icono.
 En sus definiciones del porno-estéreo en De la seducción, Baudrillard reconocía una forma última de desestructuración corporal en la pornografía. La comparaba con el arte hiperrealista, el arte por excelencia de nuestro tiempo: una estética que llega tan lejos en su definición de la realidad que termina por generar una nueva ficción subordinada a esta. La realidad obvia muchas cosas, a pesar de que contenerlas las coloca en niveles distintos e irreconciliables. El hiperrealismo las realza, define un rostro en un estado tan físico que termina por ser sintético, muestra cada poro, cada brillo que nosotros no podemos procesar. La pornografía se afirma en el detalle, en el ángulo y la postura de los cuerpos, en unos sentimientos elementales de los actores que responden a esta forma de hiperrealismo: lo que vemos no es sexo, tampoco es su esencia, más bien un refinamiento de cada uno de los gestos que lo conforman. No se trata de fantasías fetichistas: en este caso el alma se zombifica al quedar el cuerpo expuesto a un análisis extremadamente preciso.
En sus definiciones del porno-estéreo en De la seducción, Baudrillard reconocía una forma última de desestructuración corporal en la pornografía. La comparaba con el arte hiperrealista, el arte por excelencia de nuestro tiempo: una estética que llega tan lejos en su definición de la realidad que termina por generar una nueva ficción subordinada a esta. La realidad obvia muchas cosas, a pesar de que contenerlas las coloca en niveles distintos e irreconciliables. El hiperrealismo las realza, define un rostro en un estado tan físico que termina por ser sintético, muestra cada poro, cada brillo que nosotros no podemos procesar. La pornografía se afirma en el detalle, en el ángulo y la postura de los cuerpos, en unos sentimientos elementales de los actores que responden a esta forma de hiperrealismo: lo que vemos no es sexo, tampoco es su esencia, más bien un refinamiento de cada uno de los gestos que lo conforman. No se trata de fantasías fetichistas: en este caso el alma se zombifica al quedar el cuerpo expuesto a un análisis extremadamente preciso.
En L.A. Zombie (Bruce La Bruce, 2010), el legendario actor de porno gay François Sagat es (o cree ser) un zombi capaz de revivir cuerpos muertos al follárselos. La estructura entera del filme parte de la continua confusión de sus estados físicos, de la destrucción del espacio y de la superposición continua de fetiches. No hay nada más a nivel narrativo que una continuidad de movimiento y una serie de “plataformas” (en el sentido más relacionado con los videojuegos) con su carácter particular y que terminan, invariablemente, en una escena en que Sagat revive a un hombre muerto a su particular manera. La Bruce no nos oculta nada; podríamos decir que es un filme pornográfico si la sintetización y deformación a la que somete al acto sexual no fuera tan falsa como la forma tradicional que tiene el cine de evitar u ocultar el acto sexual. En una primera lectura, podríamos definir el límite entre el cine pornográfico y no pornográfico en la forma en que el sexo se descubre ante la cámara. Películas como 9 Songs (Michael Winterbottom, 2004) o The Brown Bunny (Vincent Gallo, 2004) tienen mucho más de refinamiento estético, de representación, que de modelo sexual.
Por otro lado, la forma en que el cuerpo se explicita a través de los objetos en la obra de Anger encuentra aquí un reflejo directo. Ya desde la primera escena, el espectador se va a ver expuesto, como en la verdadera pornografía, al conflicto entre el inevitable dilema del actor y el personaje. El espectador que consume pornografía busca los cuerpos, y no su identidad ficticia. Prima el aspecto físico. A otro nivel, Godard hacía explícito este conflicto al criticar del cine de Almodóvar que los actores ya no interpretan personajes, sino a ellos mismos interpretando personajes. Es otra clase de pornografía. Cuando se desplaza el valor de la imagen a las cualidades físicas y al estilo propio de cada actor en su forma de follar (que remiten indudablemente a nuestros propios deseos), la definición del personaje tiene que ser mucho menor que la presencia del actor. En definitiva, al ver porno nos enfrentamos con una forma de entender la sexualidad que niega la posibilidad de cualquier conflicto representativo psicológico. En L.A. Zombie la presencia del actor es imposible de separar de la ficción, sigue siendo François Sagat en cada momento, y cada transformación del personaje sólo puede entenderse en comparación con su fisicidad, nunca desde la narración. Volviendo a Almodóvar, encontramos aquí una exégesis de esa frase con que concluye La piel que habito (2011), una de las muestras más claras de la pérdida contemporánea de la identidad, de la suplantación del cuerpo humano por su imagen virtual: Soy Vicente pronunciado por un cuerpo sintético que nada tiene que ver con su original aunque acarrea su conciencia.
Por último, como ocurría con Gerry, la abstracción temporal es irrelevante en comparación con un continuo juego de elipsis espaciales, potenciado en la también continua transformación de la identidad de Sagat, que parece pasar por diversos estados de zombificación y humanización, haciendo que su corporalidad sea imprecisable. L.A. Zombie es una película indisociable del triunfo de lo virtual, donde la identidad se diluye en un continuo bombardeo de fases físicas.
3
Una de las películas americanas de los 90 que más me importa es The living end (Gregg Araki, 1992), que narra el viaje de huida de dos chavales con SIDA a lo ancho de los Estados Unidos, recobrando imágenes de los primeros Godard y Truffaut pero sustituyendo el despliegue verbal propio del cine de la Nouvelle vague por otro corporal, mucho más rudo. Quizás los cuatro grandes definidores de los años 70, Eustache, Oshima, Cassavetes y el tándem Straub-Huillet, ya habían trabajado sus imágenes en estos términos, respondiendo a la decepción post-revolucionaria con una obsesión casi enfermiza por los cuerpos. Pero Araki llega un poco más allá, adaptándose a la idea, tan importante en los primeros 90, de la muerte del cine: en primer lugar hay una desviación de la ideología hacia los cuerpos, y en segundo esos cuerpos afectados de SIDA se descomponen en la pantalla hasta desembocar en una de las conclusiones más terribles de la historia del cine: no hay salida psicológica, tampoco corporal en sus imágenes; ni siquiera la muerte es posible porque el cuerpo no nos pertenece. Lo único certificable de sus imágenes es su huida.
 El cine americano de los 2000 se basó en una recuperación desesperada de la forma circular del cine de vanguardia de los años 40. Las películas de la generación de Fincher, Wes Anderson, Gray, P.T. Anderson y Korine plantean siempre huidas o búsquedas, viajes iniciáticos y, en suma, un desesperado movimiento que quiere visar la existencia de unos cuerpos cuya conducta es extravagante y psicótica. Pero Araki ya había dicho que esto era imposible, y Gerry desestimó para siempre el inocente intento de dar sentido a la corporalidad de los personajes. El cine de todos estos directores aparece entonces lleno de juegos estilísticos, actos bizarros, miradas a cámara, elipsis en que los personajes parecen haber perdido el estado de equilibrio de la secuencia previa. El despliegue de efectos e hipérboles de L.A. Zombie tiene que entenderse en este contexto antes que en el de la actitud videoclipera de un Guy Ritchie. La Bruce somete al cuerpo de François Sagat a un constante desequilibrio estático y carga sus imágenes de elementos estridentes. Si la narración tiene carácter de viaje, todos los factores que puedan determinar el movimiento se desdibujan a través de la superposición. Es el último eslabón de la muerte del cuerpo que desencadenaran aquellos autores de los 70. Como en la película de Araki, el choque de los cuerpos masculinos busca crear situaciones narrativas que se saben imposibles. Pero la distancia de dos décadas se deja ver muy claramente: aquí la base argumental es inexistente. La narrativa es inútil si no hay organismos definidos que puedan darle sentido.
El cine americano de los 2000 se basó en una recuperación desesperada de la forma circular del cine de vanguardia de los años 40. Las películas de la generación de Fincher, Wes Anderson, Gray, P.T. Anderson y Korine plantean siempre huidas o búsquedas, viajes iniciáticos y, en suma, un desesperado movimiento que quiere visar la existencia de unos cuerpos cuya conducta es extravagante y psicótica. Pero Araki ya había dicho que esto era imposible, y Gerry desestimó para siempre el inocente intento de dar sentido a la corporalidad de los personajes. El cine de todos estos directores aparece entonces lleno de juegos estilísticos, actos bizarros, miradas a cámara, elipsis en que los personajes parecen haber perdido el estado de equilibrio de la secuencia previa. El despliegue de efectos e hipérboles de L.A. Zombie tiene que entenderse en este contexto antes que en el de la actitud videoclipera de un Guy Ritchie. La Bruce somete al cuerpo de François Sagat a un constante desequilibrio estático y carga sus imágenes de elementos estridentes. Si la narración tiene carácter de viaje, todos los factores que puedan determinar el movimiento se desdibujan a través de la superposición. Es el último eslabón de la muerte del cuerpo que desencadenaran aquellos autores de los 70. Como en la película de Araki, el choque de los cuerpos masculinos busca crear situaciones narrativas que se saben imposibles. Pero la distancia de dos décadas se deja ver muy claramente: aquí la base argumental es inexistente. La narrativa es inútil si no hay organismos definidos que puedan darle sentido.
Como ya he esbozado antes, la película se estructura a base de escenas en forma de plataformas de videojuego, cada una con sus características precisas (no sólo espaciales, también determinadas por la ropa que viste Sagat o por el personaje que -sabemos de antemano porque siempre es el más guapo; de nuevo el juego de acercamiento al cuerpo pornográfico-, va a terminar por revivir). Entre estas secuencias, se intercalan otras de transición, que recuperan las cámaras de la Trilogía de la Muerte de Van Sant, pegándose a la espalda o al pecho del protagonista y generando largos planos secuencia. La iconografía del filme se forja en estos interludios en que Sagat se transforma, sólo temporalmente, en humano, y vaga por las calles de Los Ángeles antes de volver a ser un zombi. Como contrapuntos a la acción sexual, encarnan el grueso psicológico de la cinta, a la forma de crujías de servicio donde, se nos dice, el personaje avanza en su búsqueda, aunque de antemano esta búsqueda esté condenada al vacío. Es la muerte de la ideología, o ni siquiera: la ideología es ajena a la representación. Especialmente hermoso es el momento en que Sagat roba de un tendedero un uniforme con la bandera americana y pasa a simbolizar, en su esquizofrenia, la deriva de un país que se ha perdido en su propia ficción. Un zombi homosexual y esquizofrénico portando la bandera de la libertad, centrado en cuadro. En otro momento, desnudo, lava su cuerpo (ahora humano) en un canal, y la cámara encuadra con veloces zooms este estado físico natural que es el único que puede ser en verdad erótico a lo largo de la cinta. Nos acercamos a una de las mayores reivindicaciones del cuerpo (natural) frente a su representación (sintética) que se hayan hecho en los últimos tiempos: Paula-Paula (Jess Franco, 2010), donde el refinamiento estético cedía ante la presión de dos cuerpos de mujer sin aditivos, verdaderamente naturales en su definición. La película se convertía en pornografía. L.A. Zombie sólo se convierte en pornografía en esta escena, en que ni siquiera hay sexo y el pene de Sagat aparece en reposo. Y hay algo más, algo tremendo, como si el personaje quisiera limpiarse de toda la deformidad que representa en las secuencias de sexo, como si quisiera recuperar su cuerpo humano y terminar de una vez con su transformación.
 Este es el gran logro de L.A. Zombie: representar el erotismo de nuestra época en un cuerpo que se deforma continuamente frente a la cámara. Nada más lejano a la pornografía, donde el consumo del cuerpo necesita de su clara definición. En el caso de Sagat, por ejemplo, es característico su corte de pelo, que ha mantenido a lo largo de su carrera y que le hace inconfundible para el espectador de sus películas. Aquí, en cambio, siempre que folla lo hace convertido en zombi, esto es, con la piel azulada, el pene con la forma de apéndice ensangrentado, la cara atravesada por una extraña estructura de colmillos y cornamenta. Las secuencias de sexo son grotescas: para revivir a los muertos no les penetra de forma natural, sino por las heridas que ha dejado el accidente que les ha hecho morir: una rotura craneal, un agujero en el pecho, una herida de bala. Un ser deforme introduce su pene en estas lesiones y termina eyaculando un líquido oscuro parecido al petróleo. No estamos hablando de pornografía, ni siquiera ya de exhibicionismo. Estamos hablando de la imagen de un cuerpo que ha sido puesta tan al límite, que ha terminado por ser suplantada por una representación fantasmal, carente de toda lógica, un engendro virtual que niega cualquier posible humanidad. Hemos consumido tantas imágenes, hemos tenido que refinar tanto la representación para que siga sirviéndonos, excitándonos, que hemos llegado al punto de convertir lo natural en monstruoso. Ya es tarde para los cuerpos.
Este es el gran logro de L.A. Zombie: representar el erotismo de nuestra época en un cuerpo que se deforma continuamente frente a la cámara. Nada más lejano a la pornografía, donde el consumo del cuerpo necesita de su clara definición. En el caso de Sagat, por ejemplo, es característico su corte de pelo, que ha mantenido a lo largo de su carrera y que le hace inconfundible para el espectador de sus películas. Aquí, en cambio, siempre que folla lo hace convertido en zombi, esto es, con la piel azulada, el pene con la forma de apéndice ensangrentado, la cara atravesada por una extraña estructura de colmillos y cornamenta. Las secuencias de sexo son grotescas: para revivir a los muertos no les penetra de forma natural, sino por las heridas que ha dejado el accidente que les ha hecho morir: una rotura craneal, un agujero en el pecho, una herida de bala. Un ser deforme introduce su pene en estas lesiones y termina eyaculando un líquido oscuro parecido al petróleo. No estamos hablando de pornografía, ni siquiera ya de exhibicionismo. Estamos hablando de la imagen de un cuerpo que ha sido puesta tan al límite, que ha terminado por ser suplantada por una representación fantasmal, carente de toda lógica, un engendro virtual que niega cualquier posible humanidad. Hemos consumido tantas imágenes, hemos tenido que refinar tanto la representación para que siga sirviéndonos, excitándonos, que hemos llegado al punto de convertir lo natural en monstruoso. Ya es tarde para los cuerpos.
 |