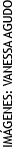Tengo que empezar agradeciendo a José Francisco e Israel, los autores de Imágenes de la revolución (Shangrila Textos Aparte, 2011) que aceptaran darme el pie para este texto. Todavía un poco mareado por tener que trabajar sobre un libro como el suyo, turbulento y complejo por representar un choque profundo entre la ideología y su materialización, quise empezar por preguntarles qué importancia consideraban que podía tener en nuestra sociedad la teoría que proponían y, por extensión, una visión crítica del pasado a través del cine.
Tengo que empezar agradeciendo a José Francisco e Israel, los autores de Imágenes de la revolución (Shangrila Textos Aparte, 2011) que aceptaran darme el pie para este texto. Todavía un poco mareado por tener que trabajar sobre un libro como el suyo, turbulento y complejo por representar un choque profundo entre la ideología y su materialización, quise empezar por preguntarles qué importancia consideraban que podía tener en nuestra sociedad la teoría que proponían y, por extensión, una visión crítica del pasado a través del cine.
José Francisco Montero:
Intentaré esbozarte una respuesta, pero más que una visión crítica del pasado me interesa una visión crítica del presente (concepto etéreo como pocos, tal como señalo en el texto con la ayuda de Borges (1) ) a través de cómo afrontar la representación del pasado. Respecto a la conexión de estas películas (y sobre todo de La commune) a mí me llamó mucho la atención que, más o menos por las fechas en que estuvo terminado (en marzo), y algo después, una serie de acontecimientos en varios países parecían responder a esa llamada de la película a salir a la calle, a batallar, a levantar “trincheras” (muchas de ellas, no obstante, más tibias de lo que a Watkins, o a mí mismo, nos habría gustado).
Personalmente, me interesa mucho el trabajo ideológico hecho en términos formales, y por supuesto es éste el que otorga a una película, no ya una altura estética, sino también su más profundo posicionamiento ideológico en la sociedad en la que surge. A este respecto, tanto en La inglesa y el duque como en La commune, encuentro esencial la noción de la mirada (o, mejor, de las múltiples miradas que se convocan en estas películas). Concepto trascendental, evidentemente, este de la mirada cuando de cine hablamos (y, en efecto, de cine estamos hablando y hablamos en el libro: detesto los textos rudimentariamente ideológicos, de progresismo superficial y apegados exclusivamente a los contenidos).

Por otro lado, sí es verdad que, aunque pretendiendo analizar y entender estas dos películas en particular, el texto aspira a tener una dimensión más amplia. Por último, no sé si anhelar que nuestro libro “afectara a una forma de entender el cine” no sería esperar mucho por nuestra parte.
Imágenes de la revolución es una teoría importante en nuestro tiempo, un tiempo que necesita ser consciente de su estancamiento. Ahora que parece que por fin hemos democratizado incluso lo más difícil de democratizar, que es el tiempo pasado, ya efectivo, nos hemos abandonado a un presente inmóvil. Por supuesto que lo que importa es el presente, pero su ligazón con el tiempo en avance (la remisión de esas imágenes supervivientes que tan bien apuntara Didi-Huberman), es el lastre o la vitamina de cualquier espacio del presente. Imágenes de la revolución apoya una forma de reflexión sobre la Historia que se opone al proceso de desarrollo de una “Versión Oficial” que comenzó hace un par de siglos, con la ilusoria transformación del hombre en ser racional en la época de las revoluciones, con esa “salida de nuestra minoría de edad irresponsable” que apuntara Kant, o quizás incluso antes. Aquella terrible imagen, casi metáfora en que, tras el proceso de reafirmación del poder burgués de finales del XVIII, la Convención rechazó el culto al Dios católico pero impuso el culto a la Diosa Razón (y no a la razón como concepto, sino a la Diosa Razón encarnada en la catedral de Notre Damme de París), demuestra que aquél fue un proceso virtual de liberación, y que nunca seremos animales racionales; que somos, como todos los demás, animales de símbolos. Nuestra mirada sobre el pasado quedó también redefinida en aquella época; en 1769, Voltaire escribió la primera Historia del hombre (hasta entonces sólo existía una Historia de la Soberanía). Pero esto también es un engaño, una redefinición de los símbolos del poder. Porque aquella revolución en que hemos basado nuestro avance último no fue una revolución liberal, en todo caso liberalista. El empresario se encargó de superar la Loi Le Chapelier a través de las corporaciones, las cúpulas de poder se redefinieron y, poco a poco, fuimos trasladando nuestra propia miseria a las Colonias.
 Lo que cambió entonces fue nuestra conciencia de transitar un mundo que, -entendimos- nos pertenecía. Así, durante dos siglos y mucho más durante las décadas de implantación y desarrollo de las democracias actuales, hemos convertido el tiempo en un símbolo más de la libertad burguesa. La Historia se ha demostrado catalizadora de sentimientos de la masa, un aparato de poder importante, porque al imponerla se impone también nuestro sistema como un fin, y no como un proceso.
Lo que cambió entonces fue nuestra conciencia de transitar un mundo que, -entendimos- nos pertenecía. Así, durante dos siglos y mucho más durante las décadas de implantación y desarrollo de las democracias actuales, hemos convertido el tiempo en un símbolo más de la libertad burguesa. La Historia se ha demostrado catalizadora de sentimientos de la masa, un aparato de poder importante, porque al imponerla se impone también nuestro sistema como un fin, y no como un proceso.
La inglesa y el duque (L’Anglaise et le duc, Eric Rohmer, 2001) y La commune (París, 1987) (íd., Peter Watkins, 2000), las dos películas que trata Imágenes de la revolución, permiten definir una serie de polémicas que han recorrido el siglo XX, y por supuesto, su cine, al referirse a esta comprensión del pasado.
Polémica de la representación
En primer lugar está el conflicto de la representación, que tan bien se entiende en la confrontación de las dos grandes películas que se han hecho sobre el Holocausto nazi: Noche y niebla (Nuit et brouillard, Alain Resnais, 1955) y Shoah (íd., Claude Lanzmann, 1985). Es un conflicto poco definido a lo largo de la Modernidad, formalizado por Rivette en su famosa reflexión sobre el travelling de Kapo pero difícil de trasladar a un tiempo como el nuestro, en que la expresión de la violencia, que es lo que finalmente pone en duda, se ha vuelto tan sintética que no podemos separarla conscientemente de la puesta en escena. En cualquier caso, se entiende bien en las películas de Resnais y Lanzmann, porque ambas ponen en imágenes un hecho fundamental, quizás el más fundamental de nuestra forma de entender el mundo. Y lo hacen de formas absolutamente opuestas, marcando una primera división en la forma de aproximarse a cualquier mirada histórica.
Ambas responden, de una y otra manera, a aquella famosa frase de Adorno: “hacer poesía después de Auschwitz es un acto de barbarie”, a veces citada como “después de Auschwitz la poesía es imposible”. Poco después, Resnais evidenciaba su inutilidad al poetizar el campo de concentración nazi como única forma de imponerlo sobre el presente. Porque la poesía, como la mirada histórica, es una aproximación fantasmal, el acto de buscar la forma física de un hecho que no existe. Tendrían que pasar treinta años para que Lanzmann hiciera activa su premisa de “grado cero de representación” (en otro sentido, entiéndase, al término que acuñaron Huillet y Straub y del que luego hablaré).

La de Resnais es una obra palpitante, en que la cámara entiende y explicita el peligro de entrar en Auschwitz pero sabe que, para conseguir sus fines, tiene que recurrir a la representación. Porque, como dice Saenz de Oíza en Un futuro esperanzador: La representación tiene un poder de conmoción mucho mayor que la acción real. Cuando, por ejemplo, se representa la muerte en un teatro, es mucho más emocionante que la muerte en la calle. La de Lanzmann es una obra paradójicamente autoritaria, porque parte de una premisa que quiere negar la posibilidad de acercarse al hecho mismo del Holocausto, que requeriría de un cierto grado de representación, y sin embargo sabe desde el primer momento dónde quiere llegar e impone sus ideas. A pesar de que sus nueve horas de metraje se basan en testimonios claramente influidos por el trabajo de montaje y también por una cierta suficiencia de Lanzmann sobre los entrevistados, el director pretende haberse basado en una forma de realidad pura, reflejando sólo lo que queda de pasado en el presente y obviando así una cualidad básica del cine, que es la de superponer varios grados de tiempo pasado en diferentes niveles de su formalización.
Se trata, en definitiva, de un conflicto difícil de resolver: ¿Es lícito acercarse a la Historia desde su interpretación, desde su calidad subjetiva y, por tanto, representativa?¿Es abyecta la representación, con su inevitable reducción y reformulación del hecho histórico?¿Sólo podemos, como cree que hace Lanzmann, captar la realidad que ha quedado? O, dicho de otra forma: ¿Después de Auschwitz la poesía es imposible o es más necesaria que nunca?
 La polémica de la evasión
La polémica de la evasión
Una de esas veces en que Godard se equivoca (quizás la más escandalosa) fue aquella en que echó en cara a Straub y Huillet que retrocedieran dos siglos en un momento de extrema pulsión ideológica y deseo de cambio para filmar su Crónica de Anna Magdalena Bach (Chronik der Anna Magdalena Bach, 1968), una obra que tiene cierto paralelismo con La inglesa y el duque (siendo aquí la pintura y allí la música los elementos del intercambio entre pasado y presente).
El retorno al pasado –eso lo entendieron bien los movimientos revolucionarios posteriores a la Comuna de París-, lleva asociados elementos inamovibles, hitos que la ideología es incapaz de sortear. Quizás porque el pasado ya ha existido y ya conocemos sus variables, su reivindicación posee una virtual consistencia que han buscado los movimientos conservadores. Los progresistas, en cambio, han abogado por la ruptura total con esa firmeza histórica. Se entiende bien si comparamos, por ejemplo, la arquitectura utópica de las vanguardias rusas, que rompe con cualquier tradición, y la bestialidad historicista de la arquitectura nazi. Pero, por supuesto, esto no son más que generalidades, y casi son más abundantes las excepciones que las confirmaciones de esta norma. Porque, y aquí el error de Godard, pocas películas se han hecho a lo largo del siglo XX más esclarecedoras de un estado de las cosas, a través de la abstracción de su forma y también de su contenido, que la Crónica de Anna Magdalena Bach. 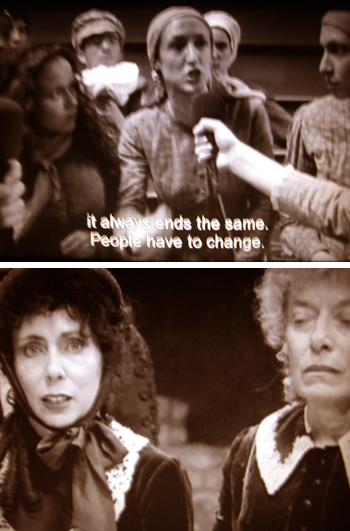 En ella se contiene un verdadero acto de subversión ante la imparable superposición de significados que buscan eliminar la ambigüedad de la Historia, efecto recurrente en la política occidental posterior a la II Guerra Mundial (donde todo tenía un sentido último, definido en términos de dualidad ideológica) y que se entiende bien en muchos ejemplos del cine americanizado de la época. El planteamiento de “grado cero de representación” de Huillet y Straub se convertía entonces en una verdadera forma de militancia, porque hay pocas evidencias tan claras de la mentalidad de una época como su visión del pasado.
En ella se contiene un verdadero acto de subversión ante la imparable superposición de significados que buscan eliminar la ambigüedad de la Historia, efecto recurrente en la política occidental posterior a la II Guerra Mundial (donde todo tenía un sentido último, definido en términos de dualidad ideológica) y que se entiende bien en muchos ejemplos del cine americanizado de la época. El planteamiento de “grado cero de representación” de Huillet y Straub se convertía entonces en una verdadera forma de militancia, porque hay pocas evidencias tan claras de la mentalidad de una época como su visión del pasado.
En esto aspectos, las de Rohmer y Watkins son dos películas tremendamente exegéticas, porque evidencian la necesidad de replantear (en el caso de La inglesa y el duque, por tratar de la Revolución Francesa, un hecho tan fundamental en nuestra sociedad que se ha convertido en mito) y recuperar (en el caso de La commune, por tratar de la Comuna de París, un hecho silenciado porque no conviene a ninguna forma de poder o reacción) espacios del pasado que han perdido cualquier sentido. Los elementos sintéticos a los que recurren en su puesta en escena se vuelven entonces expresivos de una necesidad de proyectar el pasado en el presente, precisamente anulando su carácter evasivo o romántico. Acuden a la representación porque, hoy más que nunca, es necesario demostrar el salto entre la abstracción del tiempo pasado y nuestra memoria. Son películas de hoy, y sus elecciones estéticas apuntan a un claro diálogo entre tiempos que termina por reflejarnos. Todo esto cobra especial relevancia en una época en que el bombardeo de imágenes está produciendo (por ser demasiada la información y escaso el tiempo para procesarla) una falta absoluta de reflexión. Por suerte, son ya muchos los ejemplos que apuntan a una reacción: Tarantino contándonos en Malditos bastardos (2009) que la II Guerra Mundial no fue como creemos; Bellochio y Assayas contándonos, respectivamente, en Vincere (2009) y Carlos (2010) que detrás de cualquier ideología se esconde la persecución física de una imagen; Ruiz contándonos en Misterios de Lisboa (2010) que los hilos que cosen nuestra identidad están llenos de espacios en blanco, que es imposible alcanzar una definición de nuestra historia; y el propio Godard, sobre todo, dando igual validez a imágenes falsas y reales, de cualquier estética y origen, para hablar del pasado en Film socialisme (2010), alcanzando también su propio “grado cero de representación”. Y no se me olvida que este es el año de El árbol de la vida (Terrence Malick), que ha vuelto a poner en la encrucijada el choque entre la ideología y la representación. Otra película histórica turbia, incómoda, cuya interpretación nos abruma, nos lleva la contraria, y sobre la que tendremos que apoyarnos para alcanzar el futuro.
 |
(1) Se refiere aquí a una cita de Nueva refutación del tiempo, en Otras inquisiciones de Jorge Luis Borges: Me dicen que el presente, el specious present de los psicólogos, dura entre unos segundos y una minúscula fracción de segundo; eso dura la historia del universo. Mejor dicho, no hay esa historia, como no hay la vida de un hombre, ni siquiera una de sus noches; cada momento que vivimos existe, no su imaginario conjunto.