
I’ve seen the future, brother:
It is murder
(Leonard Cohen)

A Stanisław Lem le gustaban los aparatos mecánicos, montarlos, desmontarlos y volverlos a montar, sacarles las entrañas y hurgar en ellas en busca de su misterio. En El castillo alto (1966), una obra en la que levanta acta de sus recuerdos infantiles, cita a su admirado Norbert Wiener, uno de los padres fundadores de la cibernética: “Yo fui un niño prodigio”, dice Wiener. “Yo fui un monstruo”, replica Lem: un asesino de artefactos. El castillo alto es como Les choses de Perec, pero a la manera de Lem. En el libro no se habla exactamente de las relaciones con otros sujetos, sino más bien de los lazos establecidos con ciertos objetos singulares: de su fragilidad, de su magia, de su “aura”. Por eso, de Los viajes de Gulliver a Lem no le interesan tanto sus quiméricas aventuras como el inventario de cosas que los liliputienses encuentran en los bolsillos del descomunal cirujano (y más tarde capitán de diversos barcos). Incluso las relaciones familiares del pequeño Lem están mediadas por los objetos: el padre, por ejemplo, está simbolizado por la biblioteca paterna, una biblioteca marcada además por el interdicto y gracias a la cual el niño entra por primera vez en contacto con la medicina y el erotismo, y también con las heridas y secuelas de la Grande Guerre.
El séptimo viaje de Ijon Tichy nos presenta al personaje -que sin duda debe mucho a Swift- peleándose por el control de unos aparatos que no consigue dominar plenamente. Un meteorito cerca de Betelgeuse ha provocado una avería en la nave y para repararla serían necesarias dos personas, pero Tichy viaja solo. En su intento por arreglar los daños, Tichy pierde la llave inglesa, que acaba convertida en un pequeño satélite que orbita alrededor de la nave junto con un pedazo de ternera que el cosmonauta lanza iracundo por la borda. El Lem niño recuerda un poco a ese piloto solitario, con la sola compañía de sus libros y rodeado de mecanismos –hostiles a veces, grotescos o ridículos otras-, que inventa mundos dominados por rígidos sistemas burocráticos. “El Imperio de la Cédula”, llama Lem a ese otro juego infantil.
A Stanisław Lem, en su juventud, le habría gustado estudiar en la Politécnica y convertirse en ingeniero, pero las imposiciones de la geopolítica y los vaivenes de la historia hicieron que se pasara la mayor parte de su vida sometido a los albures y arbitrariedades de los dos totalitarismos gemelos paridos por el siglo XX: primero el estalinismo, después el nazismo y, finalmente, otra vez el estalinismo. Lem nació y creció en Leópolis, en el seno de una familia judía, pequeñoburguesa y asimilada, así que tenía todas las bazas para acabar mal bajo cualquiera de los dos regímenes. Todos los tíos y tías que desfilan por las páginas de El castillo alto terminarían asesinados en su ciudad natal o en el cercano campo de exterminio de Bełżec. Sus padres y él mismo salvarán la vida por pura casualidad. Antes, durante la primera ocupación soviética, Lem había sido excluido de los estudios de ingeniería debido a sus orígenes burgueses, y serán las influencias de su padre, el doctor Samuel Lem, las que en último término encarrilen sus estudios por la vía de la medicina. La cibernética y la informática se contarán, no obstante, entre sus pasiones y entre los principales temas y fuentes de inspiración de toda su obra. En sus Diálogos, publicados en 1957, Lem llega a la conclusión de que la cibernética demuestra con claridad meridiana que los totalitarismos no pueden funcionar nunca de forma eficaz. El elemento clave para dirigir cualquier cosa –y con mayor razón, un sistema complejo- es el feedback o retroalimentación, y en un régimen totalitario la censura y la propaganda actúan como mecanismos que bloquean la circulación retroalimentada de la información. Sería algo así como un motor de vapor al que le faltase una válvula de seguridad.
En Memorias encontradas en una bañera (1961), sin duda una de sus cumbres como escritor satírico, Lem transforma el régimen soviético en un laberíntico búnker habitado por una comunidad encerrada bajo tierra, que “fingía ser el cerebro y el estado mayor de un poderío que se extendía hasta las galaxias más cercanas” (1). Por supuesto, ese poderío no es más que una ficción sin fundamento real, y el búnker una especie de sistema sin entorno, una máquina que no es herramienta ni utensilio: una máquina carente de función y cuyo único objetivo sería perseverar en su ser. Como es obvio, la censura vetó la publicación de la novela y Lem, tras barajar otras opciones, decidió comenzar el libro con un “prólogo tranquilizante”, en el que se advertía de que la narración transcurría, no dentro el bloque soviético, sino en Ammer-ka, al otro lado del Telón de Acero, y que los funcionarios del edificio no eran miembros de una nomenklatura al servicio del Hombre Nuevo, sino fanáticos servidores de la deidad de los adversarios: el Kap-Eh-Taal. La artimaña sirvió para burlar la censura y el libro se publicó finalmente con ese añadido inicial, lo cual me sugiere un par de reflexiones. En primer lugar, resulta difícil creer que los censores fueran tan estúpidos, pues es fácil reconocer en el Edificio una representación fiel del Estado hiperburocratizado del bloque soviético. Y en segundo lugar, que si el truco funcionó, Lem se revela como un autor doblemente perverso: se la juega a los censores y, en consecuencia, demuestra, no solo su estupidez, sino hasta qué punto la ideología oficial puede cegar a sus creyentes (y también a sus víctimas). Aunque también cabría la posibilidad de que Lem hubiera pensado que, en realidad, no había mucha diferencia entre el Estado capitalista de Occidente y el capitalismo de Estado de Oriente.
A Stanisław Lem, en cualquier caso, el estalinismo lo alejó de su sueño de transformarse en tecnólogo y la censura soviética lo desvió de sus querencias literarias primigenias, muy cercanas a un realismo expresionista a lo Kafka. En El hospital de la transfiguración, su primera novela, escrita en 1948, nos encontramos con el joven doctor Stefan Trzyniecki, seguramente una transposición del propio Lem en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Torpe y apocado, se deja zarandear por las circunstancias y el azar –de nuevo, la casualidad- lo lleva del funeral de su tío, esa escena magistralmente escrita con la que se abre el libro, al hospital del título, un asilo para locos adonde lo conduce su amigo Staszek. La organización del psiquiátrico prefigura en cierto modo la lógica desquiciada de las instituciones de encierro y exterminio de los regímenes nazi y soviético. “Los manicomios siempre han destilado el espíritu de la época –sentencia Sekulowski, poeta drogadicto y confidente del protagonista-. Todas las deformaciones, todas las jorobas psíquicas y las excentricidades están tan diluidas en la sociedad que resulta difícil percibirlas, pero aquí, concentradas, revelan claramente el rostro de los tiempos que vivimos. Los manicomios son los museos de las almas” (2). Y poco antes, su colega Staszek le ha revelado el secreto del oficio de alienista: “Verás, la terapia no es nada del otro mundo: hasta los cuarenta, los locos padecen dementia praecox: baños fríos, bromuro y escopolamina. Pasados los cuarenta, padecen dementia senilis: escopolamina, bromuro y baños fríos. Y electroshocks para todos, por supuesto. Y a eso se limita toda la psiquiatría” (3). Las autoridades polacas juzgaron la obra poco acorde con los principios del realismo socialista, retrasaron su publicación hasta mediados de la década siguiente y obligaron a Lem a completarla con otros dos libros: De entre los muertos y El retorno. La llamada Trilogía del tiempo perdido recibiría el Premio Ciudad de Cracovia poco después, pero Lem prohibió la reimpresión de las dos últimas entregas a partir de 1965.
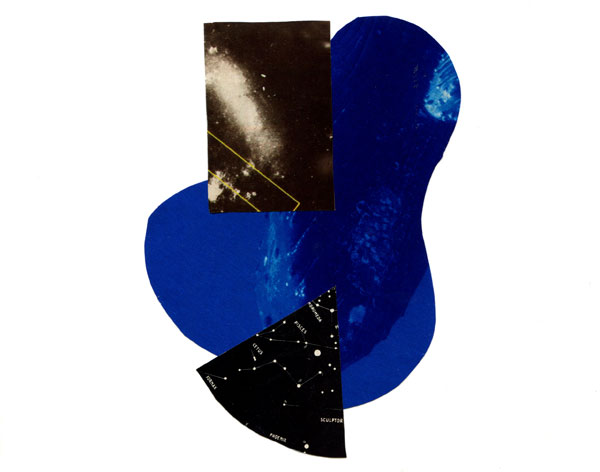
A Stanisław Lem le debemos algunas de las páginas del horror más desasosegante y del humor más desopilante de la literatura europea del siglo XX. Ciertos pasajes de El Invencible (1964) o de Solaris (1961)tienen la capacidad de helar literalmente la sangre, un aspecto que sin embargo ni Tarkovsky ni Sorderbergh supieron explotar en sus respectivas versiones cinematográficas; y sería difícil encontrar a algún lector que no haya estallado en una tonante carcajada acompañando al asendereado Ijon Tichy en sus viajes siderales y en sus galácticas desventuras. El propio Lem era consciente de la ligazón entre lo humorístico y lo terrorífico cuando situaba su obra en una tradición que incluía a autores como Voltaire o al ya citado Swift y añadía: “Es sabido que los grandes humoristas fueron personas arrastradas a la furia y la desesperación por la conducta de la humanidad”. E interrogado por la cuestión del humor en una entrevista concedida a David Torres casi al final de sus días, respondía: “Yo, sobre todo, escribía sobre cosas terribles, espantosas, virulentas, así que había que suavizarlo de alguna manera, mejorar el sabor” (4). Lo desasosegante y lo desopilante se presentan así a veces como las dos facetas reversibles de un humor cruel y oscurísimo, como en el vigésimosegundo viaje de Tichy (5), en el que el padre Oribacio, misionero intergaláctico cuyo tema predilecto son las narraciones del martirologio, acaba sufriendo el inventario completo de los suplicios de los mártires de la cristiandad a manos de los memnogos, paradójicamente “las criaturas más serviciales, dulces, bondadosas y llenas de altruismo de todo el Cosmos” (6). Y en otras ocasiones aparecen, sin embargo, como perspectivas alternativas desde las que atacar un mismo tema o una misma cuestión, como es el caso de las paradojas espacio-temporales, que muestran su cara cómica en el ya mencionado viaje séptimo y su faz terrible en el relato breve de 1957 “La rata en el laberinto” (7).
Pero lo humorístico es también a menudo ese chispazo que salta en el choque entre lo solemne y grandilocuente y lo ridículo y banal, como ocurre en este pasaje del viaje decimotercero de Tichy, una muestra sintética del peculiar humor de Lem: “Mientras estaba ensimismado en una descripción, realmente deliciosa, de la armonía preestablecida –recuerda el personaje-, ocurrió un incidente bastante singular. Me encontraba en aquel entonces en la región de remolinos magnéticos del espacio, que imanan con una tremenda fuerza todos los objetos de hierro. Eso mismo hicieron con los refuerzos de hierro de los tacones de mis zapatos. Soldado al suelo de acero, no pude dar ni un paso para acercarme al armario de las provisiones. Ya me veía amenazado de muerte por inanición, cuando recordé oportunamente que tenía en el bolsillo mi Guía del Cosmonauta. La abrí sin tardar y me enteré que en situaciones parecidas había que descalzarse. Después de hacerlo, volví a los libros” (8). Parece, no obstante, que a la literatura polaca oficial de la época las bromas de Lem no le hacían ni puñetera gracia. No es sorprendente, pues, que en enero de 1954 Lem se viera sometido a una especie de juicio inquisitorial por parte de la sección cracoviana de la Asociación de Escritores Polacos, ante la que leyó alguno de sus primeros relatos de los Diarios de las estrellas. Según recuerda su amigo el escritor Jan Józef Szczepański, “en la discusión, todos atacaron a Lem, diciendo que ese humor absurdo era un fenómeno social peligroso. ¿Dónde estaba la didáctica progresista?” (9). Lo cual no impidió, sin embargo, que un par de años después Lem se convirtiera en un autor famoso en toda Polonia gracias precisamente a las aventuras de Ijon Tichy publicadas en el semanario Przejrój (10).
A Stanisław Lem, al contrario que a Tichy, no le gustaban los viajes. Como el pseudo-Adams de La fiebre del heno (1975), tenía algo de cosmonauta sedentario o de astronauta en la reserva. Tampoco le entusiasmaban los homenajes ni los premios. Y aunque rechazó las múltiples invitaciones que le llegaban de Londres, de París o de ciertas universidades estadounidenses, no le disgustaba, sin embargo, viajar a la URSS, donde, ya desde su primer estancia en noviembre de 1962, se le trató siempre como a una verdadera estrella del rock. En una carta a su amigo el jurista lituano Jerzy Wróblewski, Lem confiesa entonces que se ha sentido como Lenin en 1918, y añade: “Si uno los presiona [a los rusos] después de las once de la noche, brota de ellos un profundo pesimismo respecto a la Humanidad y su Destino” (11). Su aversión a los certámenes y los honores llegaba, al parecer, hasta tal extremo que en 1976 se alegró de haber estado al borde de la muerte debido a una operación de próstata mediante el innovador método de electrocoagulación sin bisturí, pues esto le ofrecía una magnífica justificación para no asistir a la ceremonia de entrega del Premio Nacional, que se le había otorgado ese año, y para no estar tampoco presente en la EuroCon, la convención anual de ciencia ficción, que en 1976 tenía lugar en la ciudad polaca de Poznan.
A Stanisław Lem siempre le interesó la cuestión del contacto con formas de vida extraterrestre; es de hecho una de sus vetas narrativas principales desde El hombre de Marte, su primera obra de ciencia ficción conocida. Lem comparte con otros maestros de la ficción especulativa la predilección por los problemas y los interrogantes ligados al tema de la CETI (Communication with Extraterrestrial Intelligence), pero se niega a dejarse engañar por las fantasías y las ilusiones de la era espacial. Lem sabe que buscamos el Cielo en los cielos, una versión angélica, más evolucionada, más civilizada, más cercana a Dios o a los dioses que al ser humano tal como realmente es. Ansiamos el contacto, la comunicación e incluso la comunión con esos otros que no serían más que una proyección narcisista de nosotros mismos, pero estamos irremediablemente solos en el universo. El encuentro con el alien, las tentativas de comunicación se saldan siempre con un fracaso. Al fin y al cabo, de las especies extraterrestres –no necesariamente orgánicas- no se puede decir que nos sean siquiera hostiles, pues la lógica de la guerra impone el reconocimiento de un igual en el enemigo; más bien, les resultamos indiferentes, ajenos en sentido estricto, absolutamente otros.
En “La verdad”, un relato escrito a comienzos de los años sesenta, el narrador, un físico encerrado en un manicomio, se plantea la posibilidad de lo que –a falta de un término mejor- podríamos llamar la hipótesis pampsiquista: ¿Y si las estrellas fueran seres dotados de vida? Es más, ¿y si estuvieran provistas de algún tipo de inteligencia? En tal caso, podríamos intentar comunicarnos con el Sol, bombardeándolo por medio de ondas de radio, tal como Gibarian y Sartorius, los dos personajes de Solaris,hacen con el planeta de sus desvelos. Pero la cuestión esencial permanecería irresuelta: ¿De qué podríamos hablar con el Sol? ¿Cuáles son las preguntas, los términos y los problemas comunes a ambos, a la estrella y a los seres humanos? “Comunicaos primero con las bacterias de vuestro cuerpo –concluye el loco del relato-, con los arbustos de vuestro jardín, con las abejas y sus flores y entonces podremos ponernos a pensar en la metodología para comunicarnos con el Sol” (12). Ignoro si Lem tuvo ocasión de leer al segundo Wittgenstein, pero su crítica a la posibilidad de establecer una comunicación auténtica con otras formas de vida inteligente no humanas se basa en ciertas tesis que podrían formularse a la manera del Wittgenstein de las Investigaciones filosóficas. Por ejemplo, y tal como este afirma en § 19: “Imaginar un lenguaje significa imaginar una forma de vida (Lebensform)” (13); o bien en § 23: “Hablar el lenguaje forma parte de una actividad o de una forma de vida” (14). Por eso, la comunicación entre formas de vida con una historia evolutiva tan diferente y con un campo de experiencias y prácticas tan alejadas como los que aparecen en los relatos de Lem está necesariamente condenada a malograrse. Entre ambas existe siempre un abismo semántico insalvable.
El “otro” adopta, pues, diversas formas en la narrativa de Lem, y la mayoría de ellas tienen poco o nada que ver con las representaciones antropomórficas del marciano propias de nuestra cultura pop. Piénsese, si no, en esa luna-cerebro del relato “El diario” (1963) (15), que en su perfección solipsista y megalomaníaca se toma a sí misma por el mismísimo Ser, o en los ejemplos más conocidos del océano-cerebro protoplasmático de Solaris o de la necrosfera de Regis III en El Invencible.
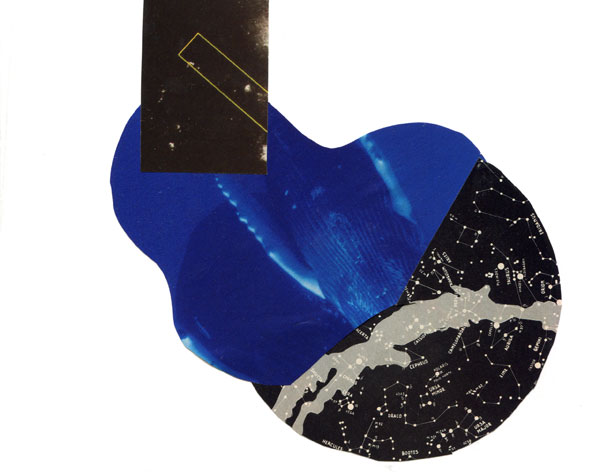
Sin embargo, Lem también sabe que el otro puede ser aquel que en apariencia nos resulta más próximo, e incluso nuestro prójimo. En La Voz del Amo (1968), una obra que hasta cierto punto se adelanta a los planteamientos de Chiang/Villeneuve en La llegada,Lem narra las tentativas de un grupo de científicos de distintas disciplinas (Humos y Fisios: humanistas y naturalistas), una vez más encerrados en un búnker, que trata de desentrañar el sentido de una carta de neutrinos llegada desde las estrellas: “un larguísimo mensaje grabado en casi un kilómetro de cinta registradora, sin introducción, gramática ni lexicón” (16). En buena parte de las páginas del libro, Lem se encarga de desbaratar “el mito de nuestro universalismo cognitivo”, pues como afirma por boca del matemático Peter Hogarth, el autor del informe que sirve de soporte a la narración: “[no hemos] sido capaces de conseguir sacar de aquel mensaje de las estrellas mucho más de lo que habría obtenido un salvaje que, después de haberse calentado con la llama resultante de quemar los escritos de un sabio, expresara su satisfacción por haber sacado un enorme provecho de los mismos” (17)- Pero, más que lo anterior, aquí me interesa detenerme en la breve historia que refiere el profesor Rappaport mediado el libro, y que es una suerte de excursus con respecto a la línea narrativa principal. El profesor Rappaport es un emigrado judío que sufrió la invasión nazi de su país (no se dice cuál, aunque queda más o menos claro que Lem está narrando una experiencia propia). Para eliminar a sus víctimas –recuerda Rappaport-, los soldados alemanes primero necesitaban deshumanizarlas, y para deshumanizarlas, antes tenían que golpearlas y degradarlas. Había un joven oficial, una especie de “dios de la guerra”, que, sin embargo, era capaz de mantener una distancia verdaderamente cósmica con respecto a quienes mandaba ejecutar. Para él, no hacía falta degradarlos previamente, pues nunca habían sido humanos. Entre él y sus víctimas se daba desde el principio una incomunicación perfecta, como si se tratara de especies diferentes.
En Retorno de las estrellas (1961) Lem se sirve de los efectos de la contracción relativista del tiempo para presentarnos, en este caso, al cosmonauta como extraterrestre. Hal Bregg, el protagonista, es un piloto de la expedición de la nave Prometeo a la estrella Fomalhaut, que regresa a la tierra tras un viaje de ciento veintisiete años. Bregg no solo ha estado lejos del espacio terrestre durante más de un siglo, sino también del tiempo de la Tierra: el mundo con el que se encuentra ahora en su planeta natal ya no es su mundo. Ni siquiera la especie humana es la misma especie que dejó atrás antes de su vuelo transestelar. Aquí, ahora, se ha logrado la plena automatización de la producción, los seres humanos han conseguido liberarse del trabajo y de las pulsiones violentas gracias a la llamada “betrización”, y habitan una topografía en la que se han difuminado las antiguas fronteras entre el adentro y el afuera, entre arriba y abajo. La arquitectura evanescente, flotante, traslúcida de sus ciudades “anuncia” en cierto modo las construcciones de metal y cristal de la posmodernidad. Sin embargo, para el cosmonauta la utopía por fin realizada no es sino otro avatar más en la trágica historia evolutiva de la especie, una forma blanda y desabrida de pesadilla. Tal vez, de hecho, la peor forma de pesadilla posible. Toda la novela es en gran medida un intento de desmontar las ilusiones del lector de space operas y de desmentir las esperanzas del espectador que se extasía ante el prodigio de los primeros viajes espaciales y que afirma: “Es maravilloso que hayamos dejado la tierra” (18). Como en otras ocasiones, Lem echa mano del recurso metaliterario de la cita apócrifa para expresar su propia posición al respecto. En este caso, habla a través del astrofísico Starck, autor de La problemática de los vuelos estelares, que tilda los viajes a las estrellas de meros errores de juventud de la humanidad. La cosmodronía es así una pasión inútil; los astronautas no son héroes, sino –como dice Bregg- “un puñado de animales muertos de miedo y desesperación” (19); más allá de la órbita terrestre no hay más que “piedras heladas en la oscuridad” (20) y “el hombre vuelve siempre con las manos vacías” (21). Huelga decir que el piloto Bregg acabará embarcándose en una nueva expedición.
A Stanisław Lem –ya se ha sugerido más arriba- le fascinaban las casualidades, lo azaroso. Como ya sabemos, que su familia más cercana se salvase del exterminio nazi se debió simplemente a una pura concatenación de circunstancias afortunadas. Con razón, pues, para Lem tenían más interés las anomalías estadísticas y los procesos estocásticos que las regularidades y los fenómenos determinísticos, y de este interés supo sacar un gran partido literario. En La fiebre del heno, una de sus escasas incursiones en el género negro, quien encarna la figura del detective clásico es un astronauta en tierra. Sin embargo, el crimen cuyo misterio debe desentrañar está muy lejos de los parámetros de la narración detectivesca tradicional, pues “se trata –según advierte el narrador- de un crimen completamente nuevo, un crimen que no solo no beneficia a nadie, sino que carece de destinatario” (22). Un crimen sin criminal y sin móvil, pues; una especie de no-crimen. Para no aguar el placer del descubrimiento a quienes no hayan leído el libro, omitiré añadir más datos sobre la trama de la novela. Baste con señalar, para reparar en su sorprendente actualidad, que, en el origen de las once muertes que se suceden en la narración, se encuentra un ungüento de hormonas para prevenir la calvicie cuya patente pertenece a la farmacéutica estadounidense Pfizer. En La fiebre del heno, es el ambiente mismo el que se ha convertido en asesino.
Así que la obra de Lem habla de nosotros. Su futuro es nuestro presente y su mundo de ficción es, en realidad, nuestro mundo actual. El editor polaco que bautizó sus libros de falsos prólogos escritos a partir de la década de los setenta acertó de pleno al asignarles el genérico de “Biblioteca del siglo XXI”. Lem definía sus proemios y prólogos apócrifos como “introducciones liberadas”, o como “anuncios de unos pecados que no voy a cometer” (23). Tengo para mí, no obstante, que esos prólogos a obras jamás escritas podrían ser también un recurso para escapar a un problema que asedió a Lem durante toda su vida: llevar a cabo obras que se había comprometido a escribir bajo contrato, que ni siquiera había imaginado y que sin duda sabía que no podría realizar a tiempo cuando adquirió el compromiso con los editores. Además de eso, por supuesto, son un puñado de deliciosos ejercicios metaliterarios y de magistrales piezas de arte conceptual.
En “Das kreative Vernichtungsprinzip. The World as Holocaust”, un texto híbrido de ensayo-ficción incluido en el volumen Provocación, Lem vuelve a interrogarse sobre el problema pascaliano del silentium universi, pero también se plantea la cuestión del azar como origen del mundo, de la vida y de la inteligencia. El mundo –dice Lem- es una “serie de catástrofes aleatorias que se rigen por unas leyes rigurosas” (24), y “las leyes de la Naturaleza actúan, no a pesar del azar, sino mediante el azar” (25), un término que habría estado proscrito hasta fechas muy recientes tanto en los relatos de los textos sagrados de nuestra tradición como en los del discurso del positivismo cientifista heredado del siglo XIX.
A Stanisław Lem, por lo que llevamos dicho, puede atribuírsele un más que fundamentado pesimismo antropológico. Simplificado, el mensaje vendría a ser más o menos el siguiente: no hay utopía, revolución ni tecnología que pueda salvarnos. El ser humano, ese “palidenco del género viscoso” (26), está condenado desde el principio y alberga el mal en lo más profundo de su dotación genética. “A la clásica pregunta “unde malum”, -escribió Lem en 2005- “de dónde procede el mal”, tengo una respuesta: comenzó hace unos ciento veinte mil años, en el cuaternario superior, cuando nuestros antepasados terminaron de masacrar a todos los mamuts y una buena cantidad de otros grandes mamíferos” (27).
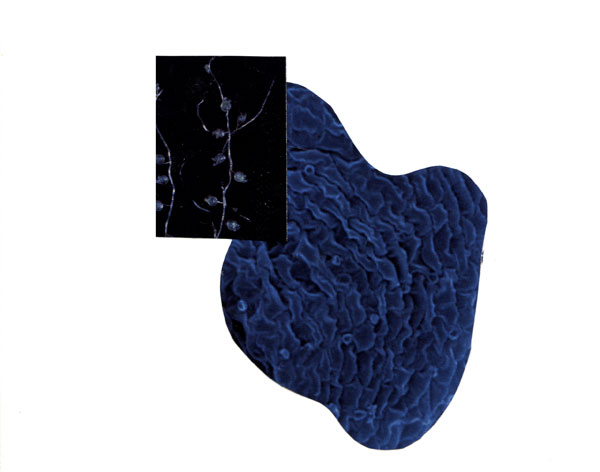
En “Golem XIV”, Lem cede la palabra a la máquina posthumana, que en su discurso vuelve a incidir sobre el azar como origen de la vida inteligente. La inteligencia humana –afirma el Golem- es fruto de un error mantenido a lo largo de miles de milenios y, cuando se contempla desde la perspectiva de la alta tecnología, es un producto más bien mediocre. Y si por tecnología entendemos procesos en los que cabe identificar tareas, y sus soluciones, hay que reconocer que el hombre ha quedado ya muy por detrás de las máquinas pensantes. En comparación con ellas, y en términos de eficacia termodinámica, el bípedo implume deja mucho que desear. Por otro lado, la interpretación de la evolución de las especies como una forma de devenir progresivo no es más que otra fantasía antropocéntrica. La evolución –dice la máquina- implica la profusión y la complejización de la materia viva, pero no su progreso, si es que con tal término nos referimos a la mejora de la mencionada eficacia termodinámica. En la evolución, en realidad, funciona “el gradiente negativo de la perfección de soluciones orgánicas” (28), lo cual en el fondo significa que en el tobogán evolutivo hemos ido abandonando la perfección primigenia de las algas. “Tras haberse iniciado en la cumbre -dice el Golem-, [la evolución] fue bajando en la escala tecnológica, energética e informática. […] Vosotros, en la sima de vuestra ignorancia, veis el progreso precisamente en la pérdida de la perfección inicial, extraviada en el viaje hacia las alturas (alturas de la complicación, no del progreso)” (29). Como el Nietzsche de Así hablaba Zaratustra, la máquina del relato de Lem sentencia que el ser humano ha de ser superado, es decir, desaparecer. Nuestro destino, en consecuencia, es trágico. Somos como un viajero que, en una encrucijada, se encontrase con la siguiente inscripción: “Si tuerces a la izquierda, perderás la cabeza; si tuerces a la derecha, morirás. Y no hay camino de retorno” (30). La única salida –concluye el Golem- encierra una fatal paradoja, pues se trataría de salvar al hombre rechazando todo lo humano.
Nuestro final, sin embargo, no será espectacular ni dramático. En un pasaje que resuena como una reinterpretación paródica de los célebres versos de Eliot en The Hollow Men, Ijon Tichy le pregunta al profesor A. Dónda sobre el apocalipsis digital (para nosotros) venidero: “¿Qué pasará? –se inquieta-. ¿Una explosión?”. “Nada de eso. Como mucho un pequeño brillo” (31)- responde Dónda-. La digitalización le retorcerá el cuello a la civilización, pero será con delicadeza. Solo se oirá un pequeño ¡crac! y un ¡tris! y los conocimientos acumulados a lo largo de los siglos se transformarán en un puñado de polvo atómico. Entretanto, mientras esperamos el fin del mundo, solo nos queda el recurso de los cuidados paliativos: “el camelo químico, el camuflaje, el adornar la realidad con las plumas y los colores que le faltan” (32). La civilización necesita que se le administre la narcosis porque, en caso contrario, no podría soportar su aciaga fortuna. “No podemos impedir la congelación de la humanidad –confiesa el hechovidente de Congreso de futurología-. Solo podemos disimularla” (33) por medio de la farmacopea.
A Stanisław Lem, en fin, le corresponde la paternidad del así llamado “principio de Lem”: “Nadie lee nada; si lee, no entiende nada; si entiende algo, lo olvida inmediatamente” (34).
Notas
(1) Memorias encontradas en una bañera, Barcelona: Bruguera, 1979, p. 19. Traducción de Jadwiga Maurizio.
(2) El hospital de la transfiguración, Madrid: Impedimenta, 2008, p. 207. Traducción de Joanna Bardzinska.
(3) Ib., p. 78.
(4) “Harry Potter es el opio del pueblo”, entrevista con David Torres para El Cultural de El Mundo, 8 de abril de 2004.
(5) El relato cuenta con una magnífica versión en cómic cuyo autor es nuestro querido Carlos Giménez: “El misionero”, que está incluida en el álbum Érase una vez en el futuro, Barcelona: Glenat, 2002.
(6) Diarios de las estrellas. Viajes y memorias, Barcelona: Bruguera, 1979, p. 81. Traducción de Jadwiga Maurizio.
(7) Incluido en Máscara, Madrid: Impedimenta. Traducción de Joanna Orzechowska.
(8) Diarios de las estrellas. Viajes Barcelona: Bruguera, 1978, p. 114. Traducción de Jadwiga Maurizio.
(9) Wojciech Orliński, Lem. Una vida que no es de este mundo, Madrid: Impedimenta, 2021, p. 141. Traducción de Bárbara Gil.
(10) Por las mismas fechas y en la misma revista, se publicaron también “La rata en el laberinto” y “¿Existe usted, Mr. Johns?”. Este último relato, una especie de variación humorística y transhumanista de la paradoja de la nave de Teseo, sería trasladado a la televisión en 1968 por Andrzej Wajda con el título de Przekladoniec (algo así como “milhojas”).
(11) Wojciech Orliński, Lem. Una vida que no es de este mundo, p. 247.
(12) También incluido en Máscara, p. 313.
(13) Ludwig Wittgenstein, Investigaciones filosóficas. Barcelona: Editorial Crítica, 1988, p. 31. Traducción de Alfonso Garcia Suárez y Ulises Moulines.
(14) Ib., p. 39.
(15) Incluido también en Máscara.
(16) La Voz del Amo, Madrid: Impedimenta, 2017, p. 120. Traducción de Abel Murcia y Katarzyna Moloniewicz.
(17) Ib., pp 47-48.
(18) Maurice Blanchot, “La conquista del espacio”, en Escritos políticos. Guerra de Argelia, Mayo del 68, etc. 1958-1993, Madrid: Acuarela & Antonio Machado Libros, 2010, p. 105. Traducción de Diego Luis Sanromán.
(19) Retorno de las estrellas, Barcelona: Bruguera, 1978, p. 80. Traducción de Pilar Giralt y Jadwiga Maurizio.
(20) Ib., pp. 199-200.
(21) Ib., p. 269.
(22) La fiebre del heno, Barcelona: Bruguera, 1979, p. 89. Traducción de Pilar Giralt y Jadwiga Maurizio.
(23) Un valor imaginario, Barcelona: Bruguera, 1986, pp. 7-8. Traducción Jadwiga Maurizio.
(24) Provocación. Biblioteca del Siglo XXI, Madrid: Impedimenta, 2020, p. 115. Traducción de Abel Murcia y Katarzyna Moloniewicz.
(25) Ib., p. 132.
(26) Ciberíada, Madrid: Alianza Editorial, 2015, p.274. Traducción Jadwiga Maurizio.
(27) “Mamuty i polityka”, Tygondnik Powszechny, nº 14, 2005. Cit. en Lem. Una vida que no es de este mundo, p. 212.
(28) “Golem XIV”, en Un valor imaginario, p. 161.
(29) Ib., pp. 161-3.
(30) Ib., p. 183.
(31) El profesor A. Donda. De las memorias de Ijon Tichy, Madrid: Impedimenta, 2021, p. 70. Traducción Abel Murcia y Katarzyna Moloniewicz.
(32) Congreso de futurología, Barcelona: Bruguera, 1981, p. 155. Traducción de Melitón Bustamante.
(33) Ib., p. 190.
(34) “One Human Minute”, en Provocación. Biblioteca del Siglo XXI, p. 62.
|
|---|
