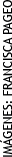Recuerdo un atardecer iluminado como una mañana blanca frente al lago Michigan: las olas que apelmazaban la arena densa como el curry, las gaviotas que rascaban cosas muertas en las zonas secas antes de dispersarse entre la niebla, que gobernaba la línea del horizonte semejando un mar perezoso donde sólo había un contorno de agua dulce. Un poco más hacia dentro, la tierra se cuaja de robles tan densos que aíslan los parques en las tardes de lluvia, como pudo haberlo sido aquélla en que la humedad ascendía con exasperante parsimonia desde el lago, y los torrentes pueden escucharse por encima de muchas cabezas de altura, pasados de envés a envés de las hojas gruesas, opacas y extrañamente luminosas de los arces, el cerezo de Virginia y el castaño de Indias. Las imágenes de Illinois se compactan en esa memoria selectiva, que funciona a la misma velocidad que el parpadeo de un cinematógrafo encargado de reproducir una tierra así de vasta. Si amontonáramos todas las memorias almacenadas acerca de un paisaje, éste necesitaría expandirse pronto hacia alguna dimensión desconocida. Como si un cine concreto recurriese a los cartógrafos del cuento Del rigor en la ciencia de Borges, la filmación de la naturaleza adquiere una imposible escala de 1:1, en la que lo representado busca el detallismo de lo real de tal manera que, al mismo tiempo, cierta épica comba el mapa en formas exacerbadas, fantasiosas. “Cuando fuimos de picnic a aquel parque, a orillas del lago, nada parecía igual de precioso. Lo pasamos mejor en Disneyland, California; ¿recuerdas la isla de Tom Sawyer? ¿Y la barcaza que descendía el Mississippi?”
Pero ése no es el auténtico. Al oeste de Illinois, venido de una zona de brumas, las del agua que cae y de la que se estanca, nace el legendario río de las páginas de Mark Twain, quien lo haría famoso muchas millas más abajo. El curso anchísimo y sinuoso, elegante como una serpiente o la cola que cae de un polisón (ambas se deslizan sobre la aspereza de las ramas de sauce y las alfombras del color del musgo), deja atrás la inocencia de las hierbas campestres, las malvas y las ardillas. Antes de adentrarse en Arkansas, el río se transforma en una elegía, a pesar de que los cánticos se aproximan, y la siempre agradecida promesa del mar, el de verdad, no la versión estática que asoma más arriba. Hacia arriba en el texto y el mapa, pues estos párrafos también servirían para dividir los estados y clasificar un panorama que evoluciona, que se ennegrece y, sin remedio, se inventa. Aquí se invocan los nombres en el mismo orden en que se muestran en un plano. Se condensa el Mississippi como a través de las tuberías subacuáticas de aquella isla de mentira en Disneylandia. ¿Y adónde conducen las películas que, a su vez, recrean ese transcurso paisajístico? ¿Toman otro vapor, de cartoné, hacia una naturaleza fantasma evocada con tanta intensidad que ya nadie la recuerda así, ni se halla más que cuando finge ser otra?

El río
En A Mercy, de Toni Morrison (publicada en España como Una bendición por Lumen), alguien susurra «tengo miedo de las noches sin camino. ¿Cómo, me pregunto, puedo encontrarte en la oscuridad?». Ese terror alegórico e incluso sentimental parece describir, en el lenguaje de los esclavos y del Sur bochornoso de la escritora, el destino que encierra el Mississippi tan tupido y rico de día, tan callado y espantoso de noche. En Mud (2012), una nota incrédula traspasa las miradas de dos adolescentes que se topan con una figura, mitad desarrapado, mitad pistolero, en una isla de arena y troncos mustios, casi más irreal por desvalijada del orbe que la cotidianidad de los islotes de perfumes y fundas para móviles en los centros comerciales. ¿Cuántos de cuantos toman el paquebote hacia el Reino Mágico de Disneylandia han leído un poco de Twain y se desmotivan porque la atracción no huele a zumaque ni a manzanas silvestres? ¿Dónde están las corrientes que zarandean a Huck Finn, cuando las pieles y las telas y las cortezas compartían la misma paleta de colores? Mud sonríe con los dientes casi corroídos mientras recordamos la sonrisa blanca de la dependienta en la isla del supermercado. El hueso erosionado bajo la carne maleable como el barro, ésa es la anatomía de un (anti)héroe que respira como el río, que aparenta suave y gomoso al vadearlo y resulta tapizado en su fondo de raíces salientes y caimanes como piedras primitivas. Arkansas resuena; es un pico montañoso helado al que se pegan las manos, pero sus lomas quedan recubiertas de abedules, quejigos y cedros; salpican los rincones flores blancas acampanilladas y ramilletes de acebo que insinúan las primeras variedades virginianas.
Mud tala todo ese ecosistema y deja un pantano en blanco y negro. Como aquellas panorámicas de los incendios de la Guerra de Secesión, que llenaban los bosques de renegados y de historias sin hogares. Al completar el descenso, Jeff Nichols se sustrae del relato encerrado en la foresta, del aprendizaje entre niño y adulto a la luz de fogatas de, por ejemplo, Valor de ley (1969 y 2010). Busca los fuegos fatuos reflejados en las ondas del agua y las linternas de un cine optimista y joven que, como jóvenes y luminosos eran Sawyer y Finn, se esconde en una caverna y escucha los presagios terribles de los mayores, ahí fuera. En Mud hace calor, la ropa se pega a la piel y ésta a las cortezas, pero hay un barco que no navega. Hay que aprender, por tanto, a que el río fluya y el mapa se extienda, como trazado con tinta invisible. Sin subrayar la vegetación, haciendo que los arces y los majuelos parezcan tan inertes como los tablones de los moteles, Nichols entrecierra los ojos en el aire sobreexpuesto y los abre bajo una corriente pastosa y cargada de muertos. Todo lo que viaja bajo una rutina sin grandes acontecimientos, un día a día en que la aparición de un personaje literario es motivo de alerta policial. ¿Y si hubiese un cadáver flotando bajo el Reino Mágico? ¿Un relato que se resiste a perderse? El adolescente lo ve, porque no desea que desaparezca una épica que en realidad desconoce, y es el afán por rastrear el río que cambia y el marrón de la sangre (y la historia) seca lo que hace que su voz ingenua grite. El Mississippi sigue.

El bosque
Baja el lomo de Estados Unidos sin armar ruido, y a la vez emprende la cuesta de una colina el cochecito de un par de obreros. El incendio que devastó Bastrop County en 2011 ha desnudado el bosque y las viviendas, y la trama de árboles pelones y mudos que asoma de vez en cuando, entre la floresta, tiene algo de hogar reducido a su armazón, con los retratos de familia sin marco expuestos al tránsito de los domingueros. Alvin y Lance empujan la máquina a lo largo de una carretera negra como el tizón, atravesada por esa culebra de pintura amarilla que ellos se encargan de dibujar con la vista baja y los oídos taponados. Prince Avalanche (2013) puede definirse, en sintonía con dicha línea discontinua, como el viaje de Sísifo de trazo detallista o grueso que asumen dos hombres dispuestos a avanzar metro a metro, con calma, antes de rodar lo andado y tener que resoplar de nuevo. Portan consigo el colorido inaudito que nadie ha invitado a los lugares desolados. Azufre, naranja, el azul petróleo de los petos. El silencio, impuesto por la tragedia, emana de las ambientaciones naturales escogidas por David Gordon Green, a pesar del score de Explosions in the Sky. La aureola mítica que inspiran las localizaciones de Eudora, Crocketts Bluff o Dumas se apaga como un candil de gas al llegar la noche, y la soledad de las tiendas de campaña montadas en caminos cortados al paso, y la inevitable separación que media de día entre el paisaje que fue y el que es.
En 2011, en la orilla de un cielo limpio y celeste en Bastrop, el humo del fuego lejano podía tomarse por las típicas nubes panzudas que separan el otoño del verano. En 2013, Prince Avalanche reconstruye un lugar todavía de luto, con las ruinas blandas que están echando raíces en la tierra y asumiendo nuevos fantasmas como parte del paisaje. Una Texas inexistente, puesto que la acción de la película se sitúa en 1988 y la cámara viaja en el tiempo, hacia un pasado dispuesto en un paisaje roto y futurista, si es que pueden serlo los esqueletos de enebros, pinos y mezquite. Al Este se extiende el cinturón de pinares que conduce hacia Luisiana, pero Lance y Alvin se han refugiado en la espesura a fin de limpiarse los rencores; sin agua, sin lágrimas, sólo con el tono terroso del barro y los licores. El del celuloide proscrito como referente de George Stevens, Sergio Leone, Hawks y Wenders. Atrás van quedando las zonas pálidas y secas. Los pliegos de cartas escritas a mano. Aquel tiempo en que el tiempo se invertía en raspar los folios con lápices y plumas tenía que situarse, necesariamente, en una naturaleza de entreguerras; árida porque se ha perdido y frondosa porque así se imagina. Pero todavía no es tiempo de viajar al desierto.
El pantano
Allí donde Alvin y Lance han dejado sus recuerdos, sus mujeres idealizadas, comienzan a crecer los tulíperos y las flores color magenta. El Mississippi, cuyo rumor no ha llegado a ninguno de los dos trabajadores de montaña, parapetados tras sus casetes y sus cascos, se suma a las postales selváticas de Luisiana. La hipocresía moral y la fastuosidad de Nueva Orleans son todavía una percusión distante en el espacio y las décadas; sería un sacrilegio añadir arquitecturas de la tonalidad del mármol y la consistencia del papiro al espectáculo de los pantanos y las praderas. El musgo español, esa especie de liana algodonosa que cuelga de los cipreses, invade los porches y se mece sobre las tacitas de té. Pone nerviosas a las damas e inspira a los hombres que libran en domingo. Luisiana nunca ha sido domesticada; la actitud se asemeja a colocar una mesa repleta de porcelana en mitad de las marismas, como hacían los exploradores en aquellas estrambóticas fotografías de Kenia, pensando que la naturaleza así lo sugiere porque cerca crecen magnolias, de adorno para el mantel.
El espectador también apresa el reconocible paisaje de Nueva Orleans cuando admira la bella fotografía de una película que, preferiblemente, invoca lo sobrenatural o denuncia el esclavismo: esa búsqueda burguesa de una sensación de recreo en el campo que acaba trastocándose por una esquina maligna poco a poco levantada, como en un cuento de Maupassant. Pero he aquí que sucede al revés, y es la ciudad el enclave lleno de peligros. Solomon Northup abandona su vida de violines y jardincillos en Saratoga Springs, atraído por la melodía de Washington, nuevo epicentro de desengaños comerciales y políticos que funciona como un Londres dickensiano, el sucio y el que estafa al rico en ilusiones. A Steve McQueen quizá le interese convertir la confesión real y documentada en el relato abolicionista definitivo; sin embargo, 12 años de esclavitud (2013) hace caer una vida de esperanza hacia la frondosidad de Luisiana porque la perversión resalta más que nunca a la hora de intentar apresar una musculatura sana y libre. Los amos enjutos con sus varas de cáñamo pasando revista a peones bien torneados. Sus mujeres, desmayándose en carruajes que dan tumbos en las avenidas de cipreses. A ojos de Northup y de McQueen, el campo no es idílico, y las cañas de azúcar se ruedan sin la belleza de los algodones que no hace mucho revivió Tarantino.
La naturaleza es un lugar de encuentros violentos y horizontales, donde la música tarda en asumirse (Alvin y Lance peleándose por una canción, Solomon al margen de los coros), porque cuesta entender que algo humano deba evadirse de un paisaje precioso, transformado en cuadro de horrores. Salvo cuando sirven para inventar, los campos del Sur que visita Solomon pierden el clamor burgués de una fotografía admirable, en la que escaparse de la trama o de las lecciones sediciosas. McQueen sólo se acerca, entonces, cuando una niña metamorfosea los cortantes tallos de algodón en una burda muñeca y cuando los bichos comienzan a infestar los nuevos brotes de la cosecha. Lo creativo y lo destructivo a un paso muy pequeño, como siempre en la naturaleza. Allí, un estamento ilegítimo debía tambalearse y caer bajo el peso de esos árboles húmedos y acalorados. Las fotografías que Walker Evans tomase en la década de 1930 de diversas plantaciones de Luisiana ilustran un mundo perdido, como un espejismo racional en un entorno montaraz, como un sueño matemático y protocolario en una tierra de familias que deseaban abrazarse alegremente. El viñeteado que Evans agrega a algunos de esos retratos parece alentar una ficción, colocar un objetivo allí donde había más verdades que desenterrar que historias que inventar. Un aliento gótico contrario a McQueen, el domador del plano secuencia que ¿descarna?, ¿melodramatiza? la escena y separa a los personajes de las moles blancas en las que viven y de la maleza en la que sueñan.
El mar
Los tres hombres (descontemos a Lance, aún preparándose para un lamento propio) de Mud, Prince Avalanche y 12 años de esclavitud son destinatarios de un paisaje inhóspito equipados con inútiles cartas. Confían en palabras torpes volcadas en papeles mal doblados, impresentables. Sobres estándar para una mujer que (no) espera al pie de la montaña, una nota mugrienta para el amor de infancia, un manuscrito escrito con sangre de moras que no arranca, porque cómo disculparse por la infelicidad ante la familia. Mujeres desvanecidas de la escena, porque el hombre comenzó a solas su periplo en la naturaleza revelada, salvo en Mud, que elimina la potencia evocadora de la adolescencia al revelar el cuerpo ojeroso del amor del protagonista, Juniper. El enebro que despunta entre los arbustos negros que conducen de nuevo a Texas, a través de caminos en la oscuridad que no se encuentran, en los que dan traspiés que convergen en latigazos, tiroteos o borracheras. Mud cayó de pequeño en un nido de crótalos y la calamidad se repite en una charca cenagosa, agrietada y ridícula en el caso de Alvin, a quien Lance pregunta si ha sufrido alguna picadura. Solomon no es atacado por ninguna víbora, pero al tomar la espontánea decisión de huir durante uno de sus recados, los pasos desembocan en un diminuto claro del bosque, donde penden otros esclavos de sogas largas como pitones, vigiladas por blancos sagaces y alerta como cobras de colmillos resabidos. Llegados aquí, Eudora Welty y William Faulkner habrían tirado con brío de las cuerdas, que estrangulan y entierran dando más besos a la tierra que a la leyenda. Los directores de estas tres películas escogen, sea inocencia o concesión, lo contrario.

Los tres estados, y este espontáneo trío de historias, confluyen hacia un edén. Un paraíso como aquel Yosemite, en California, fotografiado por Carleton E. Watkins, al que sólo se accede tras recorrer desiertos como los de McCarthy o el de Meek’s Cutoff (2010). El indígena, como portavoz del paisaje, se burla del colono, del ocupante, del narrador que no recuerda, sino que fantasea: no hay salidas realistas para Alvin, para Mud, para Solomon. Ante todo y por encima de los distintos géneros de sus aventuras, son personajes aislados a quienes se les escurre su propia historia y el derecho a presentarse ante el mundo como protagonistas. La chica de A Mercy corría por los bosques con una carta pegada a la pierna, pero el lacre y la convención de que una esclava no puede escribir ni leer le impiden averiguar sus secretos. Pero la verdad es que ella sí puede leer y contar su historia. Todos se afanan por evitar la muerte de un relato, aunque para ello tengan que sacrificar su decencia social o el pellejo. Por ese motivo, la esperanza asoma desaforada en cada una de estas películas de raíces tradicionales. Los finales no viran hacia el desierto, Nuevo México o Arizona, sino que el Mississippi prosigue. Contiene el agua prometedora, abierta como un mar o un lago terso como el aceite, que se desborda en el último plano de Mud y sumerge la isla de los cuentos que fueron ciertos y las islas de mentira en los parques de atracciones. Curioso contraste entre éste y el cierre del debut de Nichols, Take Shelter (2011); entre dos aguas, dos líneas de bruma en las que crecen el apocalipsis o una sensación rebosante de felicidad y calma. O cómo todas las historias se encuentran en el mismo hombre, y el río, su espina dorsal, murmura en qué momento debemos volver a escucharlas.
| Tweet |
|
 |
|