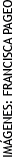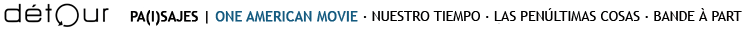
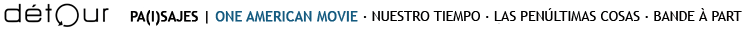
Llega un punto en nuestras vidas en el que somos parte de un fenómeno de migración. Sucede con la resaca de la post-adolescencia a punto de agotarse, cuando comenzamos a desarrollar nuestros proyectos vitales y a construir un mundo. En nuestro interior se activa alguna clase de mecanismo que, indefectiblemente, nos obliga a hacer balance de lo que hemos hecho hasta ese momento, añadiendo un poco de dramatismo al tránsito entre una edad y otra. Y, sin embargo, al bucear en ese inventario de cosas, experiencias, gestos, sonidos y personas encontramos, por así decirlo, esos instantes irrepetibles que, para bien y para mal, no volverán a tener lugar. Es entonces cuando se produce ese fenómeno de migración, con esa primera toma de contacto profunda con el tiempo que pasa, las experiencias que terminan y el esfuerzo que advertimos al enfocar nuestra vida hacia un nuevo hogar. Algo ha cambiado definitivamente, en forma de abrupto corte en mitad del metraje, y descubrimos un mundo diferente, repleto de imperativos y coerciones que, no sabemos muy bien por qué, no acaban de tolerar ni aceptar nuestra manera de ser.

A menudo, ese cambio de vida es tan violento como un transplante de corazón, en tanto nos hace sentir extranjeros de nosotros mismos, como si una fuerza externa nos empujase hacia otro lugar, borrando el rastro de la primera casa en la que tanto hemos vivido. Y, a pesar de que el tránsito entre un estado y otro es menos dramático de lo que nos parece, siempre nos queda esa rara melancolía de los momentos únicos que, por supuesto, seguirán ocurriendo, pero que nos dejan con ese mal sabor de boca de no haber podido prolongarlos un poco más. A veces, la frustración que tanto conmueve nuestra manera de ser nos invita a escapar, inventar otro destino, como si fuésemos personajes de una novela de Dave Eggers, girando 180º en dirección hacia todo aquello que jamás habríamos pensado hacer. Sí, no queremos sentirnos extraños, porque nos fastidia esa sensación de incomodidad que radica en lo nuevo. Pero lo extraño, como el corte entre una escena y otra, es la única manera de terminar una historia y empezar otra, aprendiendo a modular los recuerdos del pasado de tal forma que nos dejen construir nuestro propio futuro.
De entre las múltiples propuestas de cine joven nacidas durante las dos décadas pasadas, tal vez sea Slacker, de Richard Linklater, la que mejor haya capturado ese sentimiento, incómodo a la par que necesario, que expresa nuestra incipiente madurez. La generación de gandules cuenta cada una de sus historias, cercanas y tiernas, atrapando nuestro interés por espacio de unos minutos. Pero después de todo, son los jóvenes, es decir, nosotros, los que culminan el filme cogiendo la cámara, que ha registrado aquello que ha sucedido, y tirándola montaña abajo. Ahora es nuestro turno, somos nosotros los encargados de contar la historia, nuestra historia, tomando nuestras decisiones, nuestro futuro. Y ahí es donde empieza todo.

El pasado
La contrapartida de todo fenómeno de migración emocional es la resistencia, el rechazo o la renuncia. Nunca tenemos constancia de que el pasado se ha desvanecido hasta que mordisqueamos una magdalena, revisamos el primer álbum de fotos o echamos de menos a quien hace tiempo que dejó de estar. Pero, también, cuando al intentar abrirnos al presente y a sus oportunidades nos topamos con la indiferencia o la imposición de que o cambiamos de identidad o vamos por mal camino. En este sentido, Lenny, el protagonista de Go get some Rosemary, el segundo filme de Josh Safdie, es un náufrago del presente, alguien que se resiste a sacrificar buena parte de su pasado porque, probablemente, es allí donde todavía se encuentran los mejores momentos de su vida. Nos topamos con Lenny de camino hacia el colegio de sus hijos, con la ilusión de reencontrarse con ellos, con una alegría tan genuina e inocente que, hasta cierto punto, ya empezamos a echar de menos que las viejas sensaciones no duren para siempre.
 El mundo de Lenny sería la pieza más codiciada por un imaginario museo de la memoria familiar. En él conviven la poética de los adhesivos de animales pegados en la nevera, la fobia a cualquier aparato tecnológico que no proporcione lo básico, el hueco de la cama deshecha por el que nos levantamos y nos volvemos a acostar o las figuras articuladas que valen una fortuna en eBay. Todo hace referencia al pasado, a los buenos tiempos, a los juegos y expresiones infantiles que nunca caducan, a la necesidad de rescatar la capacidad de asombro, a esa felicidad primitiva e inocente que tal vez no mueva al mundo pero que nos recuerda que seguimos vivos. Pero, al mismo tiempo, a cómo de la necesidad surge la desesperación, cada vez que intuimos más cercano el colapso de ese universo hecho de recuerdos.
El mundo de Lenny sería la pieza más codiciada por un imaginario museo de la memoria familiar. En él conviven la poética de los adhesivos de animales pegados en la nevera, la fobia a cualquier aparato tecnológico que no proporcione lo básico, el hueco de la cama deshecha por el que nos levantamos y nos volvemos a acostar o las figuras articuladas que valen una fortuna en eBay. Todo hace referencia al pasado, a los buenos tiempos, a los juegos y expresiones infantiles que nunca caducan, a la necesidad de rescatar la capacidad de asombro, a esa felicidad primitiva e inocente que tal vez no mueva al mundo pero que nos recuerda que seguimos vivos. Pero, al mismo tiempo, a cómo de la necesidad surge la desesperación, cada vez que intuimos más cercano el colapso de ese universo hecho de recuerdos.
Cuando veo un capítulo de Breaking Bad, pienso en lo doloroso que debe ser para sus personajes, después de tantos cambios, sacrificios, conflictos morales y delitos cometidos para mantener el mismo modo de vida familiar, compartir mesa y mantel cada noche. Ha sido tal el esfuerzo para interrumpir un proceso imparable que no les queda otra que vivir con su mala conciencia, juntos pero con el retrato familiar irremediablemente fracturado. De alguna manera, Lenny podría ser un pariente lejano de Walter White, aunque él, a diferencia del protagonista de Breaking Bad, cuenta con nuestra comprensión (paréntesis: ¿no es acaso la comprensión el gran mérito del mumblecore?). Al fin y al cabo, su angustia se fundamenta en ese miedo tan nuestro al paso en falso. Lo bonito de Safdie es que ni aun en el momento más atroz de la película se permite juzgar el comportamiento de Lenny. Nunca deja de ser él mismo, porque, como la Mabel de Una mujer bajo la influencia, no sabe ser nadie más, aunque el mundo, nosotros o sus hijos se lo exijan.
El futuro
Uno de los aspectos más llamativos del cine de Josh y Ben Safdie es que sus historias nunca parecen tener un principio, sino que desde el mismo inicio interrumpimos un relato que está en marcha, invadiendo la privacidad de sus protagonistas. A Leni, la protagonista de The Pleasure of Being Robbed, nos la encontramos por la calle. Desde ese preciso momento, no dejamos de acompañarla en su viaje. Pero, ¿hacia dónde? Y, sobre todo, ¿para qué? Para aceptarla, porque es el primer paso para aceptarnos, con nuestras singularidades y defectos, dentro de ese universo del que somos parte. Siempre hay una etapa en nuestra vida en la que, por alguna razón -ese tipo de razón que nunca parte de nosotros sino de quienes nos rodean-, nos obsesionamos con la idea del cambio, de ser otros, abandonando nuestras costumbres. En su lugar, los Safdie nos piden que escuchemos a Leni, que la sigamos, intentando comprender su cleptomanía y su pintoresquismo, porque es otra forma de no bajar los brazos, de entender que en ese largo proceso de maduración nunca dejamos de ser nosotros mismos.

Paradójicamente, porque nunca parece dirigirse a un lugar concreto, Leni nos enseña a confiar en un futuro. Tanto es así que es el propio Josh Safdie, enamorado de su criatura, el que le/nos descubre todo lo que puede conseguir. Porque esa es otra idea fundamental: para qué poner límites a nuestras historias si somos nosotros quienes las escribimos. Así, Leni es capaz de aprender a conducir sobre la marcha, bajo la tutela de su director, que nunca pierde la confianza en ella, mientras la vemos saltar de un estado a otro, de un microcosmos a un macrocosmos, con esa alegría inexplicable que nos provoca saber que hemos acertado tomando una decisión difícil. De repente, nos abrimos al mundo y el mundo se abre a nosotros. Si alguna vez tuvimos la tentación de pensar que vivir en los márgenes implica ser excluido, rechazado por ese mundo que nos exige que espabilemos, lo que Leni advierte es que siempre hay lugar para nuestra historia, por pequeña que sea. La vida se construye a partir de los anhelos y Leni, que fantasea con nadar junto a un oso polar, nos descubre que esos anhelos, esos deseos, por minúsculos e insignificantes que sean, siempre tienen derecho a poder cumplirse.

A la manera de otros cineastas de la generación mumblecore, Safdie no evita mostrar las equivocaciones y malas decisiones de sus personajes, cuyo comportamiento estrafalario nunca niega la cercanía al espectador ni la posibilidad de entender sus acciones. Es por eso que la mejor manera de expresar qué significa The Pleasure of Being Robbed es apelando a esa conexión casi intuitiva mediante la cual reconocemos, incluso en las cosas más pequeñas, esa autenticidad fundamental para confiar en que, con todos los errores que cometemos a lo largo del tiempo, seremos capaces de encauzar nuestro hogar en el mundo.
 Es posible que, a estas alturas, alguien piense que existe una contradicción entre ambos filmes, entre su manera de afirmar un futuro y, al mismo tiempo, aislar un pasado. Y aunque, ciertamente, la mirada de Josh Safdie es más amarga e irónica de lo que el cariño a sus personajes trasluce (o quizá sea precisamente por eso), ambos son movimientos de una misma partitura. Porque lo que Safdie expresa con sus dos películas es, por encima de todo, la necesidad de seguir siendo uno mismo, para lo bueno y para lo malo, negociando con nuestro pasado o construyendo nuestro futuro. Esa es la conclusión a la que llegamos cuando, tras el susto inicial, después de aprender a renunciar, a saber que decir adiós no equivale a bajar los brazos, nos ponemos a desarrollar nuestro proyecto vital.
Es posible que, a estas alturas, alguien piense que existe una contradicción entre ambos filmes, entre su manera de afirmar un futuro y, al mismo tiempo, aislar un pasado. Y aunque, ciertamente, la mirada de Josh Safdie es más amarga e irónica de lo que el cariño a sus personajes trasluce (o quizá sea precisamente por eso), ambos son movimientos de una misma partitura. Porque lo que Safdie expresa con sus dos películas es, por encima de todo, la necesidad de seguir siendo uno mismo, para lo bueno y para lo malo, negociando con nuestro pasado o construyendo nuestro futuro. Esa es la conclusión a la que llegamos cuando, tras el susto inicial, después de aprender a renunciar, a saber que decir adiós no equivale a bajar los brazos, nos ponemos a desarrollar nuestro proyecto vital.
El presente
Todo fenómeno de migración emocional implica que, en algún punto de la travesía, nos volvemos nómadas. Ser nómada significa entrar en contacto con otras maneras de ser, lo que ocasionalmente puede derivar en la insatisfacción de no estar ubicado en un punto concreto. Cada vez que pensamos en esa franja de edad que abarca entre los veinte y los treinta y cinco años, es decir, la juventud, nos imaginamos apuntando en todas direcciones, dejando un poco de nosotros en cada lugar de paso, nueva amistad, nuevo amor y, en fin, nuevo hogar. Pero siempre (lo pongo en cursiva para no obligar a ser partícipe a quien no lo desee) nos queda esa espina clavada cuando miramos hacia atrás, al recordar, al exprimir instantes de nuestra infancia, etc. En breve, ese miedo a perder el primer hogar que tanto marcó nuestro camino.
Ser nómada implica ser joven, y ser joven supone notar cómo la huella del pasado continúa fresca, resbaladiza, haciéndonos un poco más vulnerables a todo proceso de cambio. Quizá, a diferencia de la época de Slacker, ahora nos cuesta más tirar la cámara por el precipicio y empezar a narrar nuestra historia. Por eso me gusta el cine de los Safdie, porque expresa con las palabras adecuadas ese conflicto que tiene lugar ahora mismo en nuestro corazón: aprender a madurar, aprender a aceptarnos, seguir siendo quienes somos. Y ahí es donde empieza nuestra historia.
 |