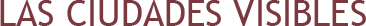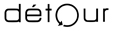La historia del cine siempre ha guardado una relación singular con la ciudad. Hay quien dice que la modernidad no llegó al cinematógrafo hasta que los personajes abandonaron los decorados de estudio y respiraron, por primera vez, el aire de un entorno abierto. La ciudad, claro, era parte de ambos entornos, el artificial y el real, por lo que con el desembarco de la modernidad también ella vio alterado su papel en el cine.
En ocasiones, la ciudad se ha transmutado en un gigantesco escenario que aplasta a las vidas minúsculas de sus personajes dentro de su infernal ritmo diario; en otras, ha sido el sueño urbano, la segunda piel que recubre nuestras emociones y se erige en lugar familiar en el que se desarrollan nuestras vidas. Pero, entre estas y otras narraciones, la ciudad ha ganado una cualidad, una importancia, cada vez más palpable: su visibilidad, su materialidad frente a aquellos decorados que ilustraban los primeros pasos del cine clásico de estudio.
Cuando hablamos de las ciudades visibles, nos referimos a ese doble movimiento que advierte tanto su relevancia dramática en el relato como, también, la propia relevancia formal que ha adquirido ese espacio. Así, en las ciudades visibles recorremos un paisaje en el que confluyen la memoria (cinéfila) de una ciudad construida a partir de imágenes de películas con la imagen, cada vez más artificial, de una ciudad que ha sucumbido ante la abstracción de sus representaciones; veremos la ciudad desde las alturas, desde esa posición de privilegio que define nuestra presencia, como también desde su interior, ese entramado laberíntico que tanta fortuna tiene en la ciencia-ficción. Veremos, en fin, sus afueras y sus costuras, las imágenes de esas ciudades que el cine ha hecho visibles.