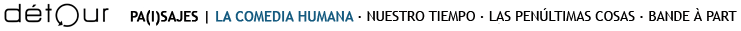
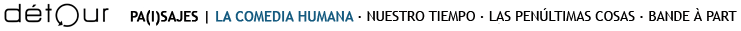

Al final de su vida, Totò encontró a Pasolini.
Sucede algunas veces. Por casualidad, inesperada e instantánea afinidad o por ese destino que, me temo, no reservaba muchos más parabienes al gran director boloñés -que aún daba sus primeros pasos-, dos caminos, en teoría, tan divergentes acabaron cruzándose.
Fueron sólo un largometraje y dos inolvidables episodios para amorfos filmes colectivos, pero se parecen bastante a esos álbumes recopilatorios repletos de melodías que resisten el abuso y el paso del tiempo, que siempre parecen inéditas.
El noble Totò, dominador de la escena, parecía haber llegado, tras un buen puñado de interpretaciones inolvidables, a su cumbre unos años antes en aquella maravillosa Llegan los bribones (Risate di Gioia, 1962), de Mario Monicelli.
Más serio y melancólico de lo habitual, era en sí mismo un espectáculo verlo mover su pequeña figura de un borde a otro del encuadre, cómo miraba y conseguía la anhelada empatía con amigos y extraños sin que saliera una palabra de su boca, apenas esbozando un gesto. La Magnani y Ben Gazzara, a veces, parecían hipnotizados por tal maestría.
Totò, tantas veces bajo la expectativa de caricaturizar sus hallazgos, exagerar sin mayor objetivo que hacer gruesamente reconocibles sus aspectos más afamados, libró durante treinta largos años la más dura batalla para cualquier comediante: la de la dignidad.
La sobreexposición nominal de su característico alter ego en tres, cuatro, cinco o hasta seis películas al año hasta sobrepasar la centena, reveló una consistencia y una dureza para no caer en el esperpento admirables, por muy inverosímiles que fuesen sus frases y ropajes.
Quizá por ello, sacado del contexto bufo y trasladado a escenarios surrealistas, en otra dimensión si era preciso, quedaba por explorar qué resultado arrojaría suprimir el fondo, las referencias y los géneros, buscar el exponente máximo de su arte.
Eso es precisamente lo que son Pajaritos y pajarracos (Uccellacci e uccellini, 1966), La terra vista dalla luna -para Las brujas (Le streghe, 1966)- y Che cosa sono le nuvole? -para Capriccio all’italiana en 1967-, las tres obras que protagonizó para Pier Paolo Pasolini.

Precisaba Totò aparecer como “El bufón Pablo de Valladolid” de Velázquez, sólo con su sombra, y para ello nada mejor que la idea de Pasolini de abstraerlo de todo lo predecible y elevarlo sucesivamente a la categoría de caminante sin destino que se comunica con un cuervo comunista; de cósmico viudo en frenética búsqueda de una nueva esposa; y, finalmente, de un Yago shakespeariano articulado como una marioneta.
Pajaritos y pajarracos en particular, es una de las cumbres del cine del extrarradio. Totò, más chaplinesco que nunca, acompañado de su fiel escudero Ninetto Davoli, recorre el campo y los siglos (viaja Pasolini a la Edad Media por primera vez) haciendo añorar cómo hubiese encajado su presencia en el cine de Orson Welles.
Es un filme sin estructura, ligero como la libertad que lo impregna (más nueva ola, incluso, que los precedentes Accatone, La commare secca y Mamma Roma (las tres de 1962), el episodio La ricotta para Ro.Go.Pa.G y La rabbia (ambos de 1963), o Comizi d’amore en 1965; verdaderamente sin reglas, iconoclasta), divertido y entrañable, todo ritmo y sentimiento desde sus sorprendentes títulos de crédito cantados, que podía haber sido pequeño y anecdótico, un divertimento tras dejar atrás Pasolini el involuntario escándalo causado por El evangelio según San Mateo (Il vangelo secondo Matteo, 1964) (su otra obra cumbre) y tomar aire para emprender el irregular camino que se inicia a partir de Edipo Rey (Edipo Re, 1967).
Pero, en su rica variedad, Pajaritos y pajarracos funciona precisamente por contrastes. La paciente, estilita (y, por tanto, buñueliana) evangelización de halcones y gorriones… y una vindicación de la achicoria. Una estúpida fiesta en casa de dentistas Dantistas… y las conmovedoras imágenes del entierro en Genoa del líder del PCI, Palmiro Togliatti. Una discusión sobre el estado del mundo… y, de repente, una prostituta al borde del camino que da pie a dos escatológicas peripecias.

Quizá el cine de Pasolini debió quedarse siempre en esta clave dilettante, lanzando preguntas aún conociendo las respuestas -si las había-, pero no tratando de armar teorías ni mucho menos resolverlas. Y aunque emprendió ese camino (Teorema (1968), Pocilga (Porcile, 1969), es una suerte -y un mal consuelo, era muy joven- que el devastador epílogo -Saló o los 120 días de Sodoma (Saló o le 120 giornate di Sodoma) en 1975- que cierra su carrera, de nuevo retome ese espíritu.
Repetirían Totò y Pasolini en el delirante y hermoso episodio La terra vista dalla Luna (un buen título para un compendio del screwball americano, por cierto), con una muda Silvana Mangano que, si hace tiempo que no se rememora, queda guardado en el recuerdo como si de tan delirante entero estuviese rodado a doble velocidad. Ninetto, con una ridícula cabellera rosa, es otra vez el hijo de Totò, cómplice de su misión, con la que es imposible parar de reír excepto algún alto que debe hacerse para admirar su libreto.
Nunca como en estos dos trabajos afloró tan naturalmente la poesía pasoliniana, sus versos con sabor al mundo antiguo que tan buenas migas hacían con la locura y el desarraigo y, simultáneamente, con la alegría de vivir y el ridículo de la existencia.
Por último, Che cosa sono le nuvole? es un inesperado broche de oro a la carrera de Totò, con ingredientes comunes con los experimentos televisivos con textos clásicos que por entonces hacía Vittorio Cottafavi, pero también vivamente endulzado por la más tradicional comedia italiana desde los 40, que si algo en común tuvieron es que poco o nada temían subvertir Otelo.

Con su rostro pintado de verde, dando la vuelta a todos los personajes de origen teatral que incorporó en su vida y, muy especialmente, al muy querido Felice Sciosciammocca de aquella trilogía de filmes para Mario Mattoli de principios de la década anterior (Un turco napoletano (1953), Miseria e nobiltà e Il medico dei pazzi (1954), el gran Antonio de Curtis se expone a ser repudiado por el público y dar con sus huesos en un vertedero donde tendrá la oportunidad de encontrar, como siempre, bonita despedida, lo bueno que tenía la vida admirando por última vez la belleza de las nubes.
 |
