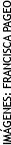Una de las lecciones más importantes legadas por la Historia, a la que no está de más volver de vez en cuando, remite a la necesidad que tenemos los humanos de sentirnos representados por iguales que consideramos superiores, quintaesencia de todos los talentos que conforman el ser humano cuando se dan las circunstancias propicias, o bien se adornan convenientemente para conseguir tal fin. En esencia, nos referimos a uno de los mecanismos más evidentes de sublimación, si bien no tan alejada de nuestros referentes concretos como aquella otra que ha venido dando lugar, desde los albores de la civilización, a los diversos panteones de deidades ultraterrenas, auténticos arquetipos de las virtudes —y defectos— canónicas del momento histórico en cuestión, pero precisamente por este carácter externo y omnipotente demasiados ajenas a la realidad inmediata del individuo de a pie para poder identificarse con sus esquivos designios.
A fin de cuentas, si a los dioses se les teme, a los héroes se les adora; y no nos referimos a becerros de oro, sacrificios humanos o ceremonias orgiásticas. El Héroe es, a fin de cuentas, un modelo a seguir, cuya conjunción de virtudes surge como producto de un largo periodo de esforzado aprendizaje, y no de una mera concatenación de astros. Ese camino de perfección cursa habitualmente con soledad, sufrimiento y sacrificio, siempre por una causa que, en el contexto en que batalla nuestro hombre, será considerada justa. De lo contrario, nos situaríamos al otro lado del cuadrilátero, y un Antihéroe encontraremos. Tal dicotomía nos aleja, en la búsqueda del deseable asiento conceptual, de las procelosas aguas del psicoanálisis freudiano para acercarnos a las escarpadas costas del vitalismo nitzscheano, paradigma filosófico que sólidamente asentado en una de las mitologías más ricas de Occidente, sin descuidar el legado cultural de la Grecia y Roma clásicas, se incluye dada su vigencia entre las principales aportaciones de una escuela de pensamiento —la alemana— sin la cual resultaría imposible entender el complejo devenir de la edad contemporánea.
Definido nuestro campeón en términos inequívocamente apolíneos, llámese Alejandro Magno, Rodrigo Díaz de Vivar o Napoleón Bonaparte, lo siguiente es glosar convenientemente sus hazañas. ¿Y qué mejor herramienta que el Arte, concreción histórica —y por ende resistente al paso del tiempo— del hecho cultural? De Homero a los Hermanos Wachowski, pasando por Wagner, la Historia del Arte está llena de ejemplos canónicos de esta necesidad, rayana en la pulsión, de perpetuar el legado del arquetipo. Una vigencia a la que no es ajena, como comentábamos más arriba, el maniqueísmo inherente al antagonismo héroe vs villano, cuya simplicidad incide positivamente en la receptividad masiva del mensaje. Y es que, por más que en la cotidianeidad de nuestro siglo XXI nos encante apelar a los grises para explicar nuestra forma de pensar, sentir y actuar, no es ese el tono de lo que leemos ni vemos; no mayoritariamente, ni mucho menos.
En este sentido, la apelación al <<yo voy al cine pa desconectar>> con que muchos de nuestros vecinos/as justifican desapasionadamente el hecho de ir a ver siempre <<la americanada de turno>> suena a coartada culpable, como si hubiera algo de malo en reconocer que, allende los milenios, similares historias, cuando no las mismas sin el recurso del CGI, hacían vibrar a las civilizaciones de ambas orillas del Mare Nostrum, sin ir más lejos. Así las cosas, mejor plantearse qué nos muestran del ser humano de hoy las películas que mejor han sabido recoger el testigo de aquellas epopeyas narradas y escritas, poniendo de manifiesto una vez más el irrenunciable valor del séptimo arte como gran espejo de nuestro tiempo; pese a desarrollarse <<[…] en una galaxia muy, muy lejana…>> a la que nos da cobijo, pocos discutirán que la serie de títulos agrupados bajo la denominación genérica de Star Wars constituye, pese a hacer gala de todas y cada una de las grandezas y miserias características del cine de entretenimiento masivo, una de las aproximaciones canónicas contemporáneas al ser del Héroe y el mundo que le rodea, sino la que más.


Al poco de dar comienzo el metraje de La guerra de las galaxias (Star Wars: Episode IV A New Hope. George Lucas, 1977) encontramos una bellísima secuencia que sintetiza, de forma esplendorosamente cinematográfica, el pasado del protagonista y todo lo que, atisbamos, va a sucederle en su proceso de autodescubrimiento personal: aquella en la que, tras discutir con su tío Owen Lars (Phil Brown) por no querer permanecer más tiempo en los yermos desiertos de Tatooine, Luke Skywalker (Mark Hamill) observa esperanzado a los cielos, mientras el inolvidable leit motiv sonoro cortesía de John Williams refuerza la belleza del crepúsculo de doble luna. Se diría que, en este preciso instante, nuestro héroe se hace plenamente consciente de que su lugar no está entre dunas y granjeros, si bien no será hasta algunas secuencias después, tras encontrarse con Obi-Wan Kenobi (Sir Alec Guinness) y tomar conocimiento acerca de la Fuerza, que la violenta desaparición de su familia de adopción le empuje a tomar la trascendental decisión: echar a volar, sin más dilación, hacia un incierto destino.
Por más que el bagaje fílmico del espectador contribuya lo suyo a rellenar los agujeros del liviano argumento, conviene detenerse en la maestría de que hace gala George Lucas a la hora de sintetizar tantos elementos temáticos —y visuales— en un todo coherente y armónico, a lo que no resulta en absoluto ajena la excelente labor de todo el equipo técnico y artístico de la película. Centrándonos en el asunto de nuestro interés, el segmento de metraje previo a la marcha hacia Mos Eisley contiene ya, si bien tan sólo esbozados, dos de los conceptos temáticos fundamentales para entender el camino a recorrer por Luke para llegar a ser todo un Caballero Jedi: el Maestro y la Fuerza. Es a partir de la introducción de ambas unidades temáticas, que remiten en su concreción al universo Star Wars tanto a la tradición artúrica —vestimenta, código de honor y espada de luz— como al budismo y otras filosofías trascendentales —énfasis en el equilibrio, comunión con la naturaleza y búsqueda del bien— que la primera entrega de la saga entronca plenamente con la tradición de la epopeya heroica, cuyos elementos más reconocibles van a simultanearse, sin abandonar en ningún momento su condición medular, con otros propios del género de aventuras, la Space Opera o incluso el Western.
Resulta sumamente revelador el que los venerables Caballeros Jedi, pese a su apariencia e ideario deudor de los paladines medievales, profesen veneración a un culto esencialmente animista, tan alejado de la trascendencia de las religiones monoteístas; este aparente anacronismo, por lo demás coherente con el carácter recapitulador de la propuesta, permite a los iniciados en el culto de la fuerza controlar su enorme poder, convirtiendo en elemento dramático un aspecto, la fe, que en sus homólogos cristianos no pasaba de lo metafórico. De hecho, una vez que el joven Luke tenga conocimiento de su existencia, todo su proceso de aprendizaje estará ligado al manejo, y posterior perfeccionamiento, de tales energías. De forma coherente con esta premisa iniciática, La guerra de las galaxias nos muestra a un héroe inexperto, un tanto atribulado e inseguro, que ni sabe cómo aguantarle el plano al buscavidas Han Solo (Harrison Ford) ni anda muy sobrado de hechuras para seducir a la princesa Leia (Carrie Fisher). Lo suyo es, por supuesto, salvar a la galaxia de las fuerzas del mal encarnadas, en primera instancia, por el mismísimo Darth Vader (James Earl Jones).
La aparición del gran villano de la saga resulta fundamental por diversos motivos, pese a que en esta primera entrega su verdadero peso específico apenas trascienda su poderosa presencia fílmica. Si la Fuerza es el Bien, el Lado Oscuro es el Mal. Y Darth Vader lo encarna a la perfección. Este antagonismo primordial se ve reforzado por su pertenencia a una organización, El Imperio, para la que cualquier fin es válido con tal de controlar el universo conocido. ¿Qué mejor manera que valiéndose de un terror tecnológico de última generación capaz de arrasar planetas enteros? Llevando al paroxismo el prototípico apetito por la destrucción y la conquista de todo malvado que se precie, Vader encarna uno por uno todos los contra-valores que defienden los Caballeros Jedi, y en los que empieza a despuntar nuestro héroe. Una vez desaparecido el maestro, la confrontación con el discípulo, a vida o muerte, deviene inevitable.
Pese a salir victorioso de la primera batalla, Luke debe proseguir con su aprendizaje para ser un Caballero Jedi de pleno derecho, y así poder enfrentarse a Darth Vader en igualdad de condiciones. Tras el punto y seguido que clausuraba La guerra de las galaxias, que trata sobre la iniciación, Star Wars: Episodio V El Imperio contraataca (Star Wars: Episode V The Empire Strikes Back. Irvin Kershner, 1980) versa sobre el aprendizaje, en sentido estricto y vital. Es por ello que, pese a que el excelente guión de Lawrence Kasdan y Leigh Brackett estructura su argumento en cuatro unidades temáticas, con sus propios personajes y situaciones, el vector principal sigue siendo la formación de Luke, cuya llegada a Dagobah y posterior entrenamiento a cargo de Yoda (Frank Oz) —un auténtico maestro Zen que vive en comunión con la naturaleza— supone el cénit de su experiencia de aprendizaje. Dejando atrás su estereotípica caracterización precedente, vemos a nuestro héroe dudar de sus principios, sucumbir a sus miedos e inseguridades; un torrente de confusas emociones le conducen al catártico climax final, que cargado de ecos shakesperianos, le enfrentará a vida o muerte con el hombre que se esconde detrás de la máscara metálica: ¡Su propio padre!
 Herido física y psicológicamente, Luke sobrevive al combate. Y de la mano del dolor surge la epifanía: la misión de su vida, lejos de matar al padre, es salvarle. Y propiciando su redención, acabar con la tiranía del Imperio de una vez por todas. Acorde con esta premisa, los mejores momentos de Star Wars: Episodio VI El retorno del Jedi (Star Wars: Episode VI Return of the Jedi. Richard Marquand, 1983) están insuflados de un tono mesiánico, cuando no decididamente oscuro; ante todo, por constituir el último jalón en la iniciación de nuestro héroe, en la medida en que le vemos enfrentarse a su reverso tenebroso, redimiendo en el interín a su padre y salvando a la galaxia del yugo del Emperador Palpatine (Ian McDiarmid). Resulta sumamente ilustrativo del camino recorrido por el protagonista desde el joven atribulado de La guerra de las galaxias el que este nuevo Luke se muestre tan circunspecto, grave y, a fin de cuentas, encantado de haberse conocido. Esta nueva madurez, empero, le aleja de las pasiones mundanas que se suceden a su alrededor —se diría que, más que pesar por la noticia de que Leia, antaño objeto de deseo, es en realidad su hermana, este experimenta alivio al dejarle el camino expedito al otro héroe de la función— como si carecieran de importancia ante la magnitud del reto al que se enfrenta: un cara a cara con el mismísimo campeón de los Sith en un tour de force final de apabullantes resonancias míticas y esplendorosa resolución formal, que ni siquiera la torpeza de Lucas y su montaje paralelo es capaz de empañar.
Herido física y psicológicamente, Luke sobrevive al combate. Y de la mano del dolor surge la epifanía: la misión de su vida, lejos de matar al padre, es salvarle. Y propiciando su redención, acabar con la tiranía del Imperio de una vez por todas. Acorde con esta premisa, los mejores momentos de Star Wars: Episodio VI El retorno del Jedi (Star Wars: Episode VI Return of the Jedi. Richard Marquand, 1983) están insuflados de un tono mesiánico, cuando no decididamente oscuro; ante todo, por constituir el último jalón en la iniciación de nuestro héroe, en la medida en que le vemos enfrentarse a su reverso tenebroso, redimiendo en el interín a su padre y salvando a la galaxia del yugo del Emperador Palpatine (Ian McDiarmid). Resulta sumamente ilustrativo del camino recorrido por el protagonista desde el joven atribulado de La guerra de las galaxias el que este nuevo Luke se muestre tan circunspecto, grave y, a fin de cuentas, encantado de haberse conocido. Esta nueva madurez, empero, le aleja de las pasiones mundanas que se suceden a su alrededor —se diría que, más que pesar por la noticia de que Leia, antaño objeto de deseo, es en realidad su hermana, este experimenta alivio al dejarle el camino expedito al otro héroe de la función— como si carecieran de importancia ante la magnitud del reto al que se enfrenta: un cara a cara con el mismísimo campeón de los Sith en un tour de force final de apabullantes resonancias míticas y esplendorosa resolución formal, que ni siquiera la torpeza de Lucas y su montaje paralelo es capaz de empañar.
Sí en El imperio contraataca Yoda encarnaba todas las virtudes —aristotélicas— del Yin, Palpatine concentra en su contrahecha figura su reverso tenebroso/Yang, que tiene tanto de sucumbir a las bajas pasiones —poder, vanidad, egoísmo— como de violentar la naturaleza, concepto al que no es ajeno, como veíamos, el frenesí tecnológico con que el Imperio impone su ley. La aniquilación del Emperador por parte de un agonizante Vader, que recupera un último resquicio de humanidad ante el dolor infligido a su hijo, ha de verse como un triunfo de la voluntad sobre la negación de esta, que le permite además morir como un hombre, esto es, como Anakin Skywalker. Al final, como en toda epopeya que se precie, el orden natural de las cosas es restablecido, y Luke Skywalker, nuestro campeón, puede al fin descansar tras haber encontrado el equilibrio en la Fuerza. Él es, a fin de cuentas, el último de los Caballeros Jedi.
¿Pero es realmente el Héroe? La conclusión de El retorno del Jedi dejaba muchas, demasiadas incógnitas sin resolver en el tintero. Conviene recordar que la concepción inicial de George Lucas respondía a una saga dividida en nueve capítulos, en las que las películas reseñadas ocupaban la centralidad argumental. Ante la disyuntiva, trascurrida más de una década, de mostrarnos el antes o el después de los episodios IV, V y VI sus responsables optaron sabiamente por explorar los antecedentes a lo ya visto, convirtiendo el trágico devenir vital de Anakin Skywalker en columna vertebral de la historia. Y a este, con sus luces y sus sombras, en el verdadero héroe de la función. Un héroe inequívocamente dionisíaco, como veremos, por más que los pormenores de su infancia aporten más bien poco a tal aseveración; haciendo de la necesidad virtud, Lucas se recrea en los nuevos personajes y ambientes de Star Wars: Episodio I La amenaza fantasma (Star Wars: Episode I The Phantom Menace.George Lucas, 1999) reincidiendo con escasa convicción en los temas ya expuestos y dotando al conjunto, eso sí, de un deslumbrante acabado visual, apoyado en una labor de puesta en escena de marcados ecos clásicos.
Sobresale nuevamente la dialéctica maestro/discípulo —encarnada en esta ocasión por Qui-Gon Jinn (Liam Neeson) y un juvenil Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor), aún padawan— y el concepto de la Fuerza, que desprovisto de su condición de arcano saber místico es ahora una suerte de entidad biológica con la que convive, en pacífica simbiosis, toda forma de vida. No está de más recordar que la acción se sitúa en la época de la esplendorosa República, un tiempo luminoso en el que el progreso científico no dejaba lugar al oscurantismo y la superchería; al menos en Coruscant, la hiper-tecnificada capital de la galaxia, pues en el lejano Tatooine al que escapan nuestros héroes un jovencísimo Anakin Skywalker (Jake Lloyd), concebido sin mediar varón alguno, sobrevive en un destartalado poblado trasteando con la maquinaria. De nuevo la dialéctica ciencia vs fe, los medidores de midiclorianos vs la creencia, expresada por el propio Yoda, en un Elegido que traerá el anhelado equilibrio a la Fuerza.
Reproduciendo el esquema de la antigua trilogía, La amenaza fantasma se limita a presentarnos el tablero de juego; Star Wars: Episodio II El ataque de los clones (Star Wars: Episode II Attack of the Clones. George Lucas, 2002) condensa a su vez gran parte de la partida, valiéndose de un sinfín de líneas argumentales de desigual interés que van del drama amoroso a la historia de iniciación pasando, sorprendentemente, por la crónica política y sus implicaciones económicas y militares. Ocupando la centralidad argumental, como no podía ser de otra manera, el gran tema de la saga: la eterna lucha entre el Bien y el Mal, los Jedi y los Sith, con el atribulado Anakin (Hayden Christensen) sucumbiendo, cual mero peón, a la presión de ambas fuerzas centrífugas. Tan alterado por las hormonas como por su inasumida condición de diferente, la película se recrea con saña en su irresistible descenso a los infiernos: desobediencia hacia los mandatos del maestro Obi-Wan, dudas sobre qué uso dar a su creciente poder, inseguridad sobre a quién otorgar su lealtad, si al Consejo Jedi o al poderoso Canciller Palpatine (Ian McDiarmid). Pero por encima de todo, la negativa a renunciar a la pasión que siente por la bella Padmé Amidala (Natalie Portman), vedado objeto de deseo. En este sentido, la mejor secuencia es la que inaugura el camino de no retorno: tras asistir impotente a la muerte de su madre Shmi (Pernilla August) —torturada por los Moradores de las Arenas— nuestro (anti)héroe, dominado por la furia homicida, arrasa con todo el campamento, incluidos aquellos que no pueden defenderse; de la mano de la catarsis llega la epifanía. El poder está para usarlo. Y así evitar el sufrimiento.
Siguiendo este relevador corolario, Star Wars: Episodio III La venganza de los Sith (Star Wars: Episode III Revenge of the Sith. George Lucas, 2005) está teñida de oscuridad y bajas pasiones. Por primera vez en la nueva trilogía, Lucas se sitúa a la altura de lo que cuenta, haciendo gala de un pulso narrativo y visual inédito en la saga desde los mejores momentos de El retorno del Jedi. Y es que, como si fuera el reverso tenebroso de aquella, La venganza de los Sith se recrea igualmente en el final de una etapa y el principio de otra: el ocaso de la República y el advenimiento, terrible e inevitable, del Imperio. Acorde con esta premisa, todo el metraje se halla impregnado de una atmósfera enrarecida y fatalista, que es la que termina por apoderarse del propio protagonista, recién nombrado Caballero Jedi de pleno derecho, abocándole irremediablemente al Lado Oscuro. ¿Cuál es la razón definitiva para tal conversión? El miedo a la pérdida de otro ser querido, en este caso su amada esposa. Ese y no otro es el combustible que hace prender Palpatine -en realidad Darth Sidious- para atraer a su nuevo aprendiz hacia sí. A partir de este momento, la confrontación final con sus antiguos correligionarios deviene inevitable.
Mientras todo el mundo que conocían se derrumba a su alrededor, Obi-Wan y Anakin, antaño maestro/padre y discípulo/hijo lucharán, espada de luz en mano, sobre la incandescente superficie de Mustafar. Un climax alucinado, operístico en el mejor sentido de la palabra, en el que pese al desequilibrio de fuerzas, los Jedi terminarán ganando una última batalla, si bien amarga. Y el pobre Anakin, consumido por el odio y la desesperación, expiará en el fuego sus pecados. Pero la redención está lejos de producirse: en el encadenado de secuencias que pone fin a La venganza de los Sith, y que establecen el anclaje con lo que está por venir, asistimos al destierro de los pocos Caballeros Jedis supervivientes, la proclamación de Palpatine como supremo emperador de la galaxia, la muerte de Padmé dando a luz a Luke y Leia y, por supuesto, la transformación de los despojos de quien fue Anakin Skywalker en Darth Vader. Habrán de transcurrir varios años para que el círculo se cierre y, en un último acto heroico, reaparezca el hombre sepultado bajo la máscara para vengarse de aquel que le apartó del buen camino, salvando la galaxia y, lo más importante, a su propio hijo.


Si bien la necesidad de redimir los errores cometidos no puede resultar más humana, tiene nula cabida en la concepción estereotípica del Héroe. Si partimos de una caracterización consistente en un arquetípico compendio de virtudes puestas al servicio de la colectividad, la desviación de la norma no debiera darse nunca. Siendo estrictos, ni tan siquiera la mera posibilidad; el campeón de los dioses, volviendo a Nietzsche, es como veíamos inequívocamente apolíneo. Aquel que no renuncia a su humanidad, dudando de las verdades absolutas y dando cabida a las emociones, resulta marcadamente dionisíaco. Y por ende está insuflado de la más absoluta modernidad. El principal hallazgo que aporta la saga Star Wars al tema que nos ocupa, pese a las lógicas limitaciones impuestas por su condición de producto destinado a satisfacer diversos perfiles de espectador, es su generoso desarrollo de una auténtica genealogía -inversa- de lo heroico: del hijo que se aferra a unos ideales para escapar de un presente sin futuro al padre que se condena por un amor incomprendido. De la necesidad de combatir contra una poderosa amenaza externa, sin apenas margen para la duda, a la de enfrentarse a los demonios interiores, y dudar. Para terminar sucumbiendo a ellos.
La identidad del héroe contemporáneo se define, en definitiva, en función del nivel de humanidad que este es capaz de integrar sin ceder a su faceta más primaria, pasando a poner su poder al servicio de sí mismo y no de los ideales por los que lucha. Esta es la fina línea que separa heroísmo y villanía, aquella que Anakin Skywalker cruza por dos veces en su viaje de ida y vuelta. Pese a lo tranquilizador de considerarlas categorías mutuamente excluyentes, resultan más dimensionales de lo que nos gustaría; por no hablar del influjo del punto de vista: ¿Quién es héroe y quién villano? ¿El que en el fragor de la batalla cumple las ordenes sin dudar y arrasa una pequeña población? ¿O el que, en el mismo escenario bélico, incumple la orden dada y salva la vida de personas inocentes, tan sólo culpables de haber nacido en el otro bando? Un dilema moral, sin duda, que para los voraces apólogos de la destrucción lleva milenios resuelto. «El fin justifica los medios», nos dirán plenamente convencidos. No despersonalicemos. Jamás. ¿Acaso unos y otros, héroes y villanos, víctimas y verdugos, no son personas como nosotros?
 |
FUENTES
MUÑOZ, David. 1997. Las galaxias de George Lucas. Glénat. Barcelona.
NIETZSCHE, Friedrich. 2009. Obras completas. Volumen I y II. Gredos. Madrid.