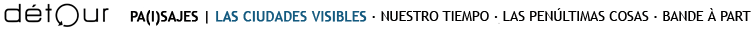
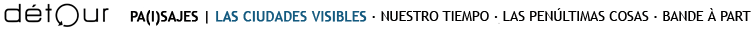

Uno de los fenómenos definitorios de la contemporaneidad, entendida esta en su sentido histórico, lo constituye el progresivo abandono del campo para asentarse en la (gran) ciudad, territorio por igual de oportunidades y penurias. Un movimiento migratorio que arranca con la consolidación de la revolución industrial (Siglo XIX) y que ha tenido continuidad en los siglos posteriores, hasta llegar a nuestros días. Así pues, parece claro que el ser humano actual es eminentemente ciudadano. Que habitamos las ciudades está claro, pero ¿realmente las poseemos? O dicho de otra forma, ¿nos dejamos poseer por ellas? Más allá de la ocupación de determinados espacios, centrales o periféricos, o de la adopción de determinados patrones de comportamiento definitorios de una cierta colectividad, lo cierto es que este deseable objetivo se alcanza en escasas ocasiones, ya sea por desidia o mero pragmatismo: “En una sociedad en la que el término ciudadano va siendo sustituido por el de consumidor, los habitantes de Madrid se han sentido tradicionalmente más consumidores de ciudad, dispuestos a airear su resentimiento por los defectos del producto, que ciudadanos corresponsables de una ciudad necesitada antes de cariño y buena voluntad que de reformas drásticas” (1).
Aprender de lo que nos rodea, capturar su esencia, por inasible que esta pueda resultar, se convierte así en objetivo irrenunciable si queremos equilibrar la balanza entre el debe y el haber, y lo cierto es que hay urbes que, más allá de los inevitables estereotipos turísticos, lo complican sobremanera: ¿Realmente son representaciones definitorias del alma de Londres y Berlín, pongamos por caso, el Big Ben o la Puerta de Brandeburgo? Ambas metrópolis europeas comparten con Madrid una indefinición urbana de base, si se puede definir así, a la que no es en absoluto ajena su convulsa historia reciente. De esta manera, el contraste arquitectónico/urbanístico, sumado a la atomización social consecuente, daría como resultado una esencia difusa y multipolar, conformada antes por la sedimentación de identidades históricas que por su cristalización en un todo reconocible y coherente. Una forma de cosmopolitismo, la más auténtica, tan frustrante como fascinante.
Ante esta caleidoscópica realidad resulta imprescindible el concurso de una mirada unificadora y estable en el tiempo que nos devuelva una determinada imagen de la metrópoli, con la que el grueso de la ciudadanía pueda sentirse representada. En este sentido, resulta obvio que si hay un cineasta con el que identificamos Madrid es Pedro Almodóvar, pero no al nivel de mero escenario de sus películas; la evolución de la capital y la infinita variedad de tipos humanos que acoge, desde la alegría desbordante de los ochenta hasta la descreída realidad actual, es igualmente la evolución de una forma de ver y vivir Madrid en el tránsito de la juventud a la madurez, o en un sentido propiamente fílmico, del amateurismo desprejuiciado de los inicios al encastillamiento en una autoría brillante pero ensimismada, progresivamente más impermeable a la influencia externa.
Tal vez sea esta contradicción, que en su plasmación cinematográfica resulta ciertamente evocadora, la esencia de ese Madrid almodovariano convertido en clarificadora correa de transmisión que une a Neville y Berlanga con De la Iglesia y Amenábar, y que ha devenido con el tiempo en marchamo más reconocible de la ciudad, máxime desde el reconocimiento internacional alcanzado con Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988). Partiendo pues de la premisa de que revisar la filmografía de Almodóvar es, en este contexto, volver la mirada hacia un periodo fundamental en su historia reciente, dedicaremos los siguientes párrafos a abundar en una temática que se extiende por espacio de tres décadas y dieciocho largometrajes, desde Pepi, Luci Bom y otras chicas del montón (1980) hasta, suponemos, la inminente La piel que habito (2011).

Madrid me mata
Toda autoría se enmarca en mayor o menor medida en una biografía, y el caldo de cultivo que da lugar a Pepi, Luci Bom y otras chicas del montón no puede disociarse de la mirada alucinada de un chico de provincias que trata de reflejar, desde una cierta ficción, lo que está sucediendo a su alrededor. Y puede parecer tópico, pero el Madrid de la transición era un hervidero, un frenesí por recuperar el tiempo perdido que, en su vertiente mitad sociológica mitad cultural, dio lugar a eso que hemos dado en llamar la Movida. Pese a que los primeros trabajos de contemporáneos como Fernando Colomo o Fernando Trueba ya reflejaban el nuevo estado de las cosas posterior al colapso del Franquismo, Pedro Almodóvar tuvo el acierto -o la suerte- de posicionarse en el corazón mismo del movimiento, mostrando con su cámara, sin atisbo de distanciamiento, a su reducido grupo de amigos y conocidos, a la sazón figuras claves de esta minoritaria efervescencia tan arty como inequívocamente provocadora.
Un juego de espejos al que se pliegan gozosamente actrices como Carmen Maura (Pepi) y Eva Siva (Luci) e incipientes ídolos juveniles como Olvido Gara (Bom), convertidas en iconos femeninos reconocibles, mundanos, pese a su desprejuiciada forma de relacionarse sexualmente. En el fondo, la opera prima de Almodóvar aboga -sin matices y con una inmediatez visual no exenta de considerables dosis de feísmo- por un nuevo modelo social, considerablemente Punk, con la liberación (sexual) de la mujer como máximo paradigma. Vista hoy en día, la película genera a partes iguales perplejidad y sonrojo, pero posibilita, como ninguna otra de su tiempo, que el espectador que no vivió tan mitificado tiempo se haga una idea real de cómo eran las cosas. Para empezar a identificar claves de lo que serán los grandes temas del director español resulta más clarificadora Laberinto de Pasiones (1982): igual de libérrima pero más folletinesca y kitsch.
Siguiendo los escarceos sexuales de Sexilia (Cecilia Roth) y Riza Niro (Imanol Arias) aparece, de fondo, Madrid: El Rastro, los clubes y las salas de conciertos. Una contextualización más reconocible que en su filme anterior, donde los exteriores, patios traseros y calles anónimas, no mostraban la urbe; ni siquiera su degradación, resabio evidente de la grisura franquista. Una vez saldada la deuda con “la ciudad más divertida y salvaje del mundo” sin rehuir sus contradicciones, Entre tinieblas (1983) apunta ya a un giro estilístico en toda regla que se desarrollará plenamente en la magnífica ¿Qué he hecho yo para merecer esto? (1984). Sin renunciar a cierto naturalismo en la descripción de personajes y ambientes, el tercer largometraje de Pedro Almodóvar antepone una narración ensimismada -de mujeres encerradas tras las tapias de un convento y aprisionadas por sus hábitos y pasiones inconfesables- a la alegría disoluta de la Movida, de la que empezamos a percibir, en todo caso, las consecuencias de sus excesos: almas rotas por culpa de la heroína, como la Yolanda (Cristina Sánchez Pascual) que llega a tan particular comunidad en busca de sosiego vital.
Lo mismo que anhela la sufrida Gloria (Carmen Maura), incapaz de liberarse de esa cárcel sin barrotes que constituye su deprimente cotidianeidad. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? -la primera obra mayor de su director- levanta acta de la madurez de un estilo y, no menos importante, amplía el foco de cámara para mostrar otra visión de la realidad de la década, considerablemente menos festiva y disoluta. Una suerte de neorrealismo castizo al que no es ajeno la localización de gran parte de la narración en las espantosas colmenas de la Avenida Donostiarra, sinécdoque del urbanismo desarrollista que asoló el extrarradio de las ciudades españolas desde los años 60 y que, en virtud de la excelente planificación visual, aprisiona a sus desgraciados pobladores, en su mayoría venidos del pueblo en busca de una oportunidad, en claustrofóbicos interiores donde conviven, hacinados. En cierta medida, el cuarto filme de Almodóvar resulta un contraplano del primero, imposible de entender sin las aproximaciones sucesivas del segundo y del tercero. Todos ellos aportan una inestimable visión de conjunto, a caballo entre el documento y la ficción, de las luces y las sombras del Madrid de los ochenta.

En la ciudad del deseo
Matador (1985) inicia una nueva etapa en la filmografía del director español, caracterizada por un mayor interés en la exploración de mundos personales y profundamente sugestivos, definidos antes por sus códigos estéticos, más sustantivos que adjetivos, que por el trasfondo oculto tras ellos. Una vez superado Warhol y afianzado Fassbinder, irán llegando Sirk, Cukor, Hitchcock; entre medias de todos ellos emerge el propio Pedro Almodóvar, que irá consolidando, título a título, un sello personal tan reconocible en sus guiños cinéfilos -sean explicitados o no- como en la mirada incendiada, saturada de cromatismo, proyectada sobre unos personajes llevados al límite. Como muestra ilustrativa, Matador se entretiene en las andanzas de dos depredadores sexuales que sólo son capaces de alcanzar el éxtasis sexual matando, y que se mueven con soltura por el abigarrado universo de la Tauromaquia, recreado con celo en toda su liturgia fetichista.
Los exteriores madrileños, reconocibles e iluminados con mimo: Plaza de la Paja, Calle Bailén y el Viaducto, a donde llegan María (Assumpta Serna) y Diego (Nacho Martínez) tras un breve juego del gato y el ratón. ¿Qué mejor escenario para intimar que un lugar consagrado al suicidio? La ciudad vinculada a la ficción, escenario propicio para que el drama se desencadene. Abundando en esta dirección, La ley del deseo (1986) se desarrolla en un Madrid en plena metamorfosis, llena de andamios y de rostros sudorosos. Apoyado en la excelente dirección de fotografía de Ángel Luis Fernández -que repite tras Matador- Almodóvar desarrolla en su película más emblemática una exquisita simbiosis entre la ciudad incendiada por los rigores del verano y las idas y venidas de unos protagonistas erráticos e impulsivos, entregados por entero a la pasión por crear, interpretar y, ante todo, gozar del cuerpo deseado. Ya desde su mismo título el cineasta aboga por un determinismo que aboca al triángulo amoroso Pablo-Tina-Antonio al drama; al igual que en Lorca, el deseo conduce, inexorablemente, a la muerte.

Entre medias de ambos extremos, el frenesí de las salas de cine y los bares de copas. La vida de los barrios residenciales y céntricos. En La ley del deseo se siente, se palpa el estío madrileño, convertido en un protagonista más, sin cuya decisiva influencia resultaría inconcebible la deriva fatalista en la que se embarcan los personajes encarnados por Eusebio Poncela, Carmen Maura y Antonio Banderas. Más allá de atisbar Plaza de España, Gran Vía o Calle del Cordón, la esencia de Madrid en su estación más hedonista es magistralmente destilada mediante la cámara, convirtiendo su influjo en algo tan abstracto e inmaterial como un estado de ánimo, fácilmente reconocible para todo aquel que, al calor de la noche, haya deseado ser regado mientras paseaba sobre las brasas de baldosas recalentadas por el sol. Tal nivel de identificación con la esencia de la ciudad, conseguido además con una notable economía de medios expresivos, no volverá a lograrse en ningún filme posterior, ni siquiera cuando se pretenda volver, sesgadamente, a la senda de La ley del deseo -La mala educación (2004).
La exitosa Mujeres al borde de un ataque de nervios aporta el contrapunto amable ante tanta pasión desbocada, no tanto porque el atribulado desfile de arquetipos femeninos que la protagoniza evite dejarse arrastrar por las razones del corazón como porque al armazón genérico elegido para articular la trama -la alta comedia sofisticada- rehuye deliberadamente todo elemento escabroso. Un aspecto este que seguramente contribuyó al éxito internacional de la película, ubicando por primera vez a Pedro Almodóvar en el mapa de las grandes audiencias, que por lo demás reaccionaron con estupor ante la generosa dosis de amour fou y sexo explícito que caracteriza Átame (1990), mucho más congruente con el corpus cinematográfico anterior a su predecesora. Pese a sus radicales diferencias de planteamiento, ambos títulos se igualan en su decidida voluntad de estilización, patente en el peso específico otorgado a los interiores en detrimento de los exteriores; de forma coherente con su condición de obras de estudio, el Madrid que vislumbramos desde azoteas y ventanas -Gran Vía, Calle Alcalá- es una recreación per se. Un domesticado decorado.


Territorios íntimos
El camino emprendido tras la repercusión internacional de Mujeres al borde de un ataque de nervios es la autoría, una vía de sentido único. Y cada nueva obra supondrá otro jalón en la consolidación de lo almodovariano, epíteto cajón de sastre donde cabe la síntesis de ciertos aspectos preexistentes, el abandono progresivo de otros y, por supuesto, la (excesiva) autoconciencia de lo que se aporta, y en qué medida es reconocido -o no- por crítica y público. A partir de Tacones Lejanos (1991) la mirada de Almodóvar se asienta inequívocamente sobre la deconstrucción de los géneros clásicos, dando lugar a un contenedor mestizo donde lo cómico y lo melodramático se dan la mano -coexistiendo en inestable equilibrio- sumados a aportes de noir y/o terror psicológico. Junto a una mayor depuración temática, la estilización como elemento definitorio de una puesta en escena rigurosa, medida al milímetro. Por artificiosa que pueda resultar la decoración de una estancia o grandilocuente la canción que escuchamos, nada es gratuito ni dejado al azar; todo está al servicio de la definición estética de la mujer, la concreción de una idea, la generación de una emoción.
Coherentemente con esta férrea concepción de la creación, los personajes que habitan sus películas ya no son tan auténticos. Devienen recreaciones de anteriores, de su propia filmografía/vida o la de otros. ¿Y qué decir de Madrid? Pues que ha dejado de serlo para convertirse, por así decirlo, en la Ciudad de Almodóvar; un territorio íntimo y personal, conglomerado abstracto de otros lugares y momentos, cada vez menos real y más evocada, filtrada por la subjetividad del autor. Si pensamos tanto en Tacones lejanos como en Kika (1993) resulta más sencillo recordar los exuberantes interiores -los salones del Villarosa, la recargada habitación de Kika- que las localizaciones propiamente urbanas -Plaza del Alamillo, Jardín de la Estación de Atocha-, bellas pero anecdóticas, sin la significación de antaño. Sea porque la Movida ya no es más que un loco recuerdo, sea porque el solipsismo creativo ya es imparable, lo cierto es que Madrid, el Madrid de carne y sangre, ya no vive en el cine de Pedro Almodóvar.
Algo tienen de despedida, a este respecto, La flor de mi secreto (1995) y Carne trémula (1997). El cineasta vuelve cariñosamente la vista hacia la ciudad a la que llegó, transcurridas dos décadas, y que ha cambiado de la misma manera que lo ha hecho él, y por ende su obra. En ambas abunda la postal turística -San francisco el Grande, Callao, Plaza Mayor en la primera, Puerta de Alcalá, Sol, Torres Kío en la segunda- de escasa aportación al fluir de los acontecimientos, pero resulta evidente un mayor interés que en títulos anteriores por ambientar inequívocamente la narración en Madrid, aireando la consabida sucesión de secuencias de interior con ocasionales testimonios a sus atributos más identificativos. La evolución en el tratamiento del hecho urbano, que alcanza aquí su punto de no retorno, redunda así en un aspecto biográfico incontestable: el tránsito de la juventud a la madurez conllevaría, entre otras cesiones, perder el ritmo con la calle; en evidente sintonía con la corriente conservadora municipal surgida tras el colapso renovador del post-franquismo, resulta más importante mostrar la pulida fachada que lo que ocurre, unas plantas más abajo, a ras de suelo.
Asumido el cambio, la huida deviene inevitable. A partir de Todo sobre mi madre (1999) -y con la relativa excepción de Hable con ella (2002)- Madrid se convierte en la urbe que aprisiona, de la que urge escapar. Ya sea a Barcelona, Almagro o Lanzarote, las protagonistas de los títulos más recientes en la filmografía almodovariana optarán por romper con los estándares de su vida y marchar a territorios menos ingratos, en pos de la anhelada felicidad. Pero el daño ya esta hecho, y lo que estos nuevos escenarios aportarán a su cine no trasciende la mera localización, más postales para combatir el hastío hacia un lugar de origen que ya sólo aporta la comodidad de una estructura de producción sólidamente asentada. De modo harto revelador, lo primero que vemos de la Ciudad Condal, nada más llegar a ella la doliente Manuela (Cecilia Roth) es una icónica imagen nocturna de la Sagrada Familia: el director de cine convertido en turista.

En la rueda de prensa posterior a la presentación de Los abrazos rotos (2008), Pedro Almodóvar comentaba -haciendo gala de su proverbial savoir faire en tales lides- como en los últimos años dedicaba la mayor parte de su tiempo a escribir y dirigir películas, y que la disoluta vida social que le caracterizara tiempo atrás era historia. La ruptura con el asfalto y su infinita gama de tipos humanos, antaño substrato principal del que se alimentara su obra, era así confirmada por el propio cineasta, aportando un elemento netamente biográfico a su evolución fílmica reciente: el cronista de los ochenta, que consolidó en los noventa la marca de fábrica, depura al límite su sello personal en el siglo XXI, radicalizando aún más la insobornable adhesión/rechazo de unos y otros, otorgando a todos, a fin de cuentas, su parte de razón. Lo que resulta indiscutible, en definitiva, es que este ensimismamiento consciente de sus temáticas y estéticas ha terminado por apartarle de la vibrante realidad de Madrid contemporáneo, que otros directores más jóvenes han sabido reflejar con mayor verosimilitud y/o acierto, ya sea siguiendo coordenadas inequívocamente almodovarianas -Albacete-Menkes, Ramón Salazar- o haciendo valer las suyas propias -Alex de la Iglesia, Alejandro Amenábar.
Pero seamos justos; para tener epígonos hay que merecerlos, y Madrid, en primer plano o de fondo, deviene imprescindible leit motiv para comprender en su plenitud la aportación de ese joven manchego que, recién llegado a la Sodoma de los ochenta, supo plantar su cámara en medio del guirigay reinante para proyectar una mirada a su alrededor, personal y estructurante. Filtradas por su imaginario, las mil caras de los madriles; lejos del tópico, el plural reafirma la única aproximación posible al alma de una urbe poliédrica en la que todos los contrastes, por extremos que resulten, tienen cabida. Que resulte agotador, o fascinante, dependerá del día, la paciencia y estado de ánimo de cada cual, pero esa precaria integración de realidades antagónicas constituye la esencia, hoy como ayer, de esta ciudad “ […] muy urbana, bruta y demasiado intensa” (2). Una definición igualmente válida, cambiando el atributo, del cine de su mejor embajador.
FUENTES
STRAUSS, Frédéric. Conversaciones con Pedro Almodóvar, Akal, Madrid, 2001.
COLMENERO, Silvia. Estudio crítico de Todo sobre mi madre, Paidós, Barcelona, 2001.
 |
(1) Extracto del texto de Ricardo Aroca “Abrir Madrid al mar: perfiles de una urbe sin conciencia cívica” publicado en el monográfico Madrid en obras de la revista Arquitectura Viva Nº 89-90 (Marzo-Junio 2003). Arquitectura viva S.L. Madrid.
(2) La definición es de David Pallol, extractada de su prólogo al monográfico Por fin… ¡Madrid! de la revista Vanidad Nº 95 (Mayo 2003). Egoiste Publicaciones. Madrid.
