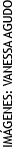Entre los años 1977 y 1981, Wendy Clarke filmó más de 800 cortometrajes de 3 minutos de duración.
Interpelando siempre una misma cuestión, le pidió a todo tipo de personas y en los más variados marcos (exposiciones, talleres, cárceles, escuelas o hasta en sus propias casas) una misma cosa: que hablaran sobre el amor, qué era o había sido para ellos, qué pensaban de él.
El enorme collage de reflexiones, en definitiva sobre algo tan amplio como la naturaleza humana, partiendo de uno de nuestros sentimientos “exclusivos” o diferenciadores, almacenados y compilados en una obra que bien pudo haber seguido realizando por más tiempo o haber dado por buena mucho antes (y que puede ser continuada por quien quiera o por todos, universalizándola) siempre en blanco y negro y en video, es su “único” filme y se ha proyectado en instalaciones o sesiones especiales de museos o festivales de cine.
Love tapes es por ello un gigantesco y múltiple filme fantasma, que pocos habrán visto completo y al que puede accederse troceado o seleccionado -por ella o por los exhibidores que se han preocupado por darlo a conocer-, si se quiere hasta temáticamente, juntando solo latinos, estudiantes, habitantes de L.A. o hasta solo reclusos.

La experiencia de contemplar, un poco voyeurísticamente (y en todo caso no somos nunca los primeros en hacerlo, ya que ellas y ellos mismos se contemplan en el monitor mientras hablan), un puñado de estos pequeños documentos -a veces pueden llegar a ser esbozos de una personalidad y hasta auténticos retratos breves de un desconocido, una versión descontextualizada de aquellos portraits de Alain Cavalier- es adictiva y debiera tener algo de guilty pleasure, si no fuera porque no es precisamente cómoda ni intrascendente.
En 180 segundos delimitados por música, a menudo desde el mismo instante en que se pone en funcionamiento la grabación y otras progresiva o súbitamente cuando menos se espera, podemos encontrar realmente de todo: que resista la fachada del fingimiento o que aparezca la más brutal sinceridad, que culmine la anécdota divertida o el relato desesperado, que se apure de cualquier manera un parlamento que trate de ahogar ese incómodo lapso de tiempo o se eternice el más cortante de los silencios.

Wendy, hija de la famosa cineasta independiente Shirley Clarke, tiene el aspecto de una progre que escuchaba a Patti Smith hasta que sucumbió al maquillaje en Detroit, pero su legado, quizá involuntariamente, pone como pocas veces en funcionamiento un elemento nada “moderno”, bien perdurable, que pertenece inequívocamente al cine desde que nació.
Sí, la verdad es inevitable.
La soledad ante ese objetivo inquisitivo de la cámara, se trate de profesionales o no, puede forzar a desplegar, patente y compuestamente, una batería de gestos y palabras para tratar de convertirnos en ese “otro” ideal que querríamos ser, pero también puede que propicie que caigan las máscaras, se deje a la intemperie cada pensamiento y no se pueda ser otra cosa que uno mismo.
| Twittear |
|
 |
|