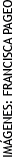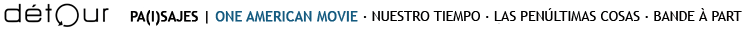
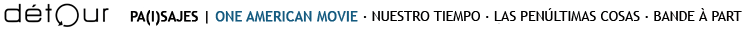

Instantes de vida
La trascendencia con la que arropamos los actos más sonados de nuestra existencia a menudo oculta la acallada felicidad que aportan muchos instantes irrepetibles que no por su sencillez dejan de ser mágicos. Hablamos de aquellos momentos en que uno se descubre, irremediablemente, feliz; quizás sin razón o sin sinrazón aparentes, pero ciertamente “estúpidamente feliz”, que decía el grupo. En el cine, como en la vida, esa clase de instantes se nos revelan de una manera sutil; nos arrebatan la atención de tal manera que solo cuando nos dejan ir tomamos conciencia del dónde y del cómo estamos y nos arropan con una agradable sensación de sostenimiento temporal. Sin embargo, esas pequeñas gotas de felicidad cinematográficas no hacen sino evidenciar que, a través de la identificación con los personajes, nosotros también hemos sentido y vivido en nuestra realidad esas emociones mágicas… Todos hemos sufrido el fastforward que nos ha llevado al futuro en tan sólo un segundo cuando nos sentíamos a gusto con alguien, todos hemos hecho una pause en una conversación para observar en detalle los gestos de nuestro interlocutor, y todos hemos sentido el vértigo del the end cuando no queríamos que la realidad nos hiciera volver a la vida fuera del sueño.
Aaron Katz se preocupa por todas esas emociones flotantes y les otorga en sus películas algo más que la condición de glosa que les hacemos jugar en nuestras vidas. A través del encadenamiento de esas pequeñas confesiones de sinceridad, el director modula un discurso de la sencillez y la transparencia, desde su puesta en escena con un montaje sencillo y efectivo y una dirección clara y despojada de artificios, hasta un guion literario cosido a retazos de conversaciones “de lo banal” y una música minimalista tan evocadora como directa. Ese desnudo formal acompaña el proceso de abertura de unos personajes que, en su honesta sencillez, acaban por funcionar para el espectador como aquel ángel que lograba que James Stewart recuperara la esperanza en ¡Qué bello es vivir! Si el cine a menudo nos permite reinterpretarnos a través de la figura del otro, observarnos en sus decisiones y actos para hacer el picado que permita la introspección personal de una manera menos punzante e hiriente, más curvada, las películas de Aaron Katz nos llevan con sus títulos de crédito a deshabitarlas para habitar nuestras vidas incluso en sus más pequeños instantes.

Los personajes de Katz son, pues, espléndidas criaturas que se expresan con total sinceridad, sin necesidad de simulacros ni seguros de riesgo, simplemente con aquello que el corazón les manda decir y con lo que el cerebro les ordena ejecutar. ¿Existe una honestidad más translúcida que la de obedecerse a uno mismo en su totalidad, sin convenciones sociales ni miedos? La magia de Katz reside precisamente en la aparente sencillez de sus personajes, seres casi de cuento que despiertan el afecto en el espectador por su falta de escudos sociales, especialmente en su relación con los demás. Gracias a esa operación a corazón abierto a la que asistimos como testimonios de excepción, la obra de Katz succiona la atención del espectador y logra hacer subyacer en sus películas la trascendencia de los instantes no cazados de nuestra realidad. Pequeños placeres que, por poco habituales, en película extasían, anonadan y, en definitiva, enamoran.
Máscaras
Si la filmografía de Katz consigue tal intensidad emocional se debe, precisamente, a que nos ofrece la honestidad en estado puro, la desaparición de las preocupaciones insalvables y de los ideales inalcanzables. En sus películas conocemos a un grupo de jóvenes que, desposeídos de la fuerza necesaria para mantener las máscaras sociales con las que han vivido hasta entonces, se descubren perdidos, desconocidos en sus propias entrañas, tras haber tratado de hacerse un hueco para encajar en el mundo. Los jóvenes de Katz buscan en la introspección su carta de libertad hacia la felicidad y cesan de pretender contentar al exterior, se empiezan a escuchar a sí mismos y deciden (aunque tímidamente) tomar la responsabilidad de sus actos y formatear, de acuerdo con sus propios criterios, su sino.
En ese proceso, no obstante, no hay que olvidar el importante papel que juega el otro, ese confesor que acaba por ser instigador (pasivo o activo) del cambio. Precisamente ahí reside la importancia de esos instantes mágicos de los que hablábamos antes, porque de ellos depende que nazca entre los protagonistas la confianza que les lleva a ayudarse en sus respectivos procesos de introspección emocional. En Dance Party U.S.A (2006) su director se toma medio metraje para llegar a la secuencia bisagra que permitirá mostrar el corazón de su cine. En ella Gus y Jessica entablan una algo violenta charla que acaba por derivar (después de pasar por los prejuicios más superficiales) en un sorprendente momento de intimidad confesional. La escena, de una intensidad paulatina y cautivadora por su in crescendo en la relación que se establece entre ambos, ejemplifica ese momento en que dos personas acuerdan las condiciones de su relación. Ella, a la defensiva por el comportamiento que Gus ha tenido siempre hacia las chicas, se muestra desconfiada en su palabra, pero en sus actos (escucharle, darle la oportunidad de explicarse) demuestra estar abierta a cambiar sus prejuicios, a permitirle a él construir el personaje con el cual presentársele. Gus, por su parte, quizá porque se percata de la oportunidad que Jessica le ofrece o porque se ha cansado del camino de la simulación, acepta su culpa en los prejuicios que se tienen de su persona y, al mismo tiempo, reflexiona sobre cómo realmente es y sobre cómo debe actuar para lograr llegar a estar feliz consigo mismo. De esta forma, y por primera vez, Gus deja al margen la careta de su disfraz de Don Juan para recrear frente a nosotros uno de esos instantes únicos en que alguien se nos muestra honesto o, simplemente, más sí mismo.
La falta de ironía, de crítica y de condescendencia con la que Katz filma a sus personajes hace de él un oasis en medio del cine independiente. Katz ama a sus protagonistas y les procura un lugar seguro en el que mostrarse inocentes, casi infantes, y pararse así a reflexionar sobre quiénes son y qué quieren ser. Un lugar a salvo del cínico mundo que les ha llevado a construirse un alter ego (Dance Party U.S.A), a deambular sin rumbo (Quiet City) o a perder la ilusión incluso en lo que era su pasión (Cold Weather). Katz parece susurrar(nos) que la felicidad existe y que, para alcanzarla, a veces solo es necesario pararnos a escuchar/la/nos.
 En todo ese proceso de búsqueda de uno mismo que llevan a cabo los personajes de Katz existe un momento de vacío total que llega tras la negación del estado en que se vive sumido. Tras comprobar que no se es feliz, la nada y el caos se apoderan de las riendas de nuestras vidas hasta que empezamos a colocar las piezas de nuestro futuro de acuerdo con lo que queremos ser y alcanzar. Katz no es un vencido, es un reaccionario; pretende recuperar lo que le es básico y desprenderse de la herencia capitalista de apariencias y complejos económicos. Sus personajes no son necesariamente atractivos o exitosos, pero consiguen ser genuinos al volver a un estado de ingenuidad previo a la sociedad que les ha pretendido pervertir la inocencia.
En todo ese proceso de búsqueda de uno mismo que llevan a cabo los personajes de Katz existe un momento de vacío total que llega tras la negación del estado en que se vive sumido. Tras comprobar que no se es feliz, la nada y el caos se apoderan de las riendas de nuestras vidas hasta que empezamos a colocar las piezas de nuestro futuro de acuerdo con lo que queremos ser y alcanzar. Katz no es un vencido, es un reaccionario; pretende recuperar lo que le es básico y desprenderse de la herencia capitalista de apariencias y complejos económicos. Sus personajes no son necesariamente atractivos o exitosos, pero consiguen ser genuinos al volver a un estado de ingenuidad previo a la sociedad que les ha pretendido pervertir la inocencia.
El primer paso, el de la deconstrucción personal, acaba por desembocar en la esperada puesta en escena de la nueva acepción de nosotros mismos en el escenario de la sociedad salvaje que nos llevó a escondernos. Para afianzar la supervivencia de un nuevo individuo renacido debe superarse una serie de pruebas que operan en las relaciones interpersonales, y Katz se muestra de nuevo optimista en lo que respecta a la naturaleza humana; así pues, nos regala algunos momentos de dulce afecto entre sus protagonistas. En Dance Party U.S.A,Katz parece buscar poner a prueba la fuerza de los prejuicios salvajes con Gus y Jessica, pero resuelve jugar sus cartas a la honestidad para fundar sobre ella la base de la relación entre ambos. El gesto de Gus, de increíble sinceridad, acaba por sentar las bases de la relación que entre ellos nacerá, y Jessica responderá en los mismos términos: confiar en él y juzgarle solo por lo que experimente en primera persona, sin entrar siquiera a evaluar los actos que el propio muchacho le explica sobre su pasado. Ha nacido, pues, una relación.
Si con Dance Party U.S.A. Katz parece querer demostrar que es posible derribar los prejuicios personales creados por terceros, para su segundo largometraje escogió un oponente más feroz. En Quiet City se plantea el combate contra el grito de la sensatez y la protección social, y para luchar contra ellos se apela a la inocencia y a la bonhomía de las personas. Charlie y Jamie se conocen una noche en una estación de metro cuando ella le pide indicaciones para llegar a una cafetería. La soledad de ambos lleva al primero a ofrecer compañía a la segunda y a esta a aceptarla pese a no conocerse el uno al otro. Katz despliega a partir de entonces una serie de instantáneas que, muy alejadas de las pericias existencialistas de Linklater, Hawke y Delpy en Antes de amanecer, reclaman la conexión emocional de las personas por encima de la intelectual, al mismo tiempo que ensalzan la intuición sobre la sensatez. La conexión entre Charlie y Jamie se arma gracias a la capacidad de ambos por partir de un estadio previo a la vida adulta, una etapa quizás más infantil e inocente que les permite no jugar en la liga de los miedos y las protecciones del capital emocional. A diferencia de las conversaciones que mantienen Gus y Jessica en Dance Party U.S.A., Charlie y Jamie, pese a acabar de conocerse, centran sus diálogos en aspectos cotidianos y dejan fluir la relación con la naturalidad de dos niños que juegan por primera vez en el parque, retándose a una carrera o compartiendo notas sobre un teclado de juguete.
Relaciones
Y es que, al fin y al cabo, es durante la infancia cuando moldeamos nuestra emotividad y nuestras herramientas sociales de relación con el exterior, y es volviendo a ella como Katz propone reencontrarse a uno mismo. Por eso son constantes los juegos infantiles en la filmografía del director, especialmente en la que es su tercer película, Cold Weather. En ella, Doug regresa a su Portland natal tras haberse ido a estudiar criminología a la universidad. A su vuelta se instala con su hermana (recreando así una suerte de hogar familiar que no niega ni la madurez labrada durante su periplo de adulto —alejado de sus padres—, ni la inmadurez infantil aún conservada) y se dispone a llevar una vida sin sobresaltos ni retos, a salvo de los riesgos del fracaso y el desencanto. Para ello, acepta una existencia de grises hasta que una trama policíaca despierta al Sherlock Holmes que lleva dentro y le permite recuperar su auténtico sino vocacional. En Katz, nótese, tanto el pasado como el futuro quedan siempre en sendos off, pues no importa cómo se ha llegado a tal o cual situación sino cómo se sale de ella. De nuevo la magia de lo aparentemente inverosímil actúa en Katz, pues el momento de suspensión en el que algo/alguien reinicia la maquinaria es el causante de que vuelva a nacer la ilusión de alcanzar aquello por lo que vivimos. Por eso en Cold Weather no importa cómo finaliza la trama policíaca, porque lo relevante no es llegar al lugar destino sino aprender a disfrutar del viaje, de los paisajes de ese Portland cuyas capturas riegan la filmografía del director.

Ver a Gus sincerándose, a Charlie y Jamie encontrándose y a Doug retomando su sueño es recompensa más que suficiente para cada hora y media de película, porque en cada uno de esos procesos de reenganche con la vida aprendemos una nueva alternativa para alcanzar nuestra felicidad. Con Katz todo parece posible, incluso nos enseña que, después de creer que lo hemos perdido todo, aún nos queda tiempo para recuperarnos a nosotros mismos. Por eso, tras el visionado de sus filmes uno se siente poderoso incluso para marcar aquel teléfono al que llevamos días mirando de reojo y soltar, por fin, las ansiadas palabras…
Me apetece verte, ¿quedamos?
 |