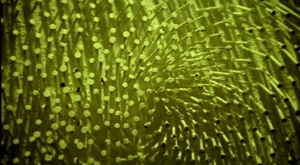Capítulo 1. Fuego camina conmigo
Así empieza. Te pasas la vida sobrevolando la superficie de las cosas y un día, de repente, algo comienza a obsesionarte. Dejas de comer. Te resulta imposible conciliar el sueño. No eres capaz de pensar en otra cosa. Una sola idea te persigue, a cada minuto, en cada esquina. Esta idea es como un vampiro, capaz de robarte toda tu energía, vaciarte. La sangre, la respiración. Esta idea es camaleónica y puede adoptar cualquier forma con tal de engañarte y atraparte. Para Henri-Georges Clouzot, esta idea se disfrazó de celos. Esos celos tomaron la forma de una película.

No podemos subestimar los celos. Puede parecer un tema banal y sin embargo sé que ha conducido a numerosos hombres y mujeres a la locura a lo largo de la historia. La locura, por su parte, vive al acecho, atenta al mínimo descuido. Yo siempre he tenido mucho miedo a que me encuentre. A veces le pregunto a la gente a qué le tienen más miedo en el mundo. Algunos responden las arañas, otros la soledad. Pero muchos de ellos dicen que a lo que en realidad le tienen más miedo es a ellos mismos. A perder el control, concretamente. Esta idea de dejar todos nuestras más oscuras represiones y temores libres y sin ataduras es escalofriante. Una vez que te has perdido a ti mismo puedes estar seguro de que vas a perderlo todo.
El problema de los celos es, además, que todos conocen su principio pero nadie ha oído jamás sobre su final. Son como una historia interminable, y es esa la razón por la que L’enfer, ideada por Clouzot, finalizada por Chabrol, cierra con una dolorosa imagen: fondo negro, letras blancas: sans fin. Muchos piensan que la razón por la que El Infierno de Chabrol no tenga final es porque Clouzot no cesaba de reescribir el guion y este nunca fue terminado. Yo, sin embargo, creo que la razón es porque el infierno no tiene final, sería absurdo encontrar una salida. Nadie que haya descendido a los infiernos ha sido capaz de volver para contarlo.

Capítulo 2. Descenso a los infiernos
La locura es la vía conductora que utilizan las obsesiones. Es el camino que siguen para llegar a tocar fondo. Hay muchas películas lineales, otras desordenadas y llenas de saltos temporales, y una gran mayoría son concebidas como un ascenso, descenso, ascenso. La historia de L’enfer, sin embargo, está construida como una caída libre. Te sitúa en lo más alto para, una vez allí, soltarte sin piedad y observar cómo caes durante todo el trayecto sin un solo punto de apoyo que te deje respirar. Debe ser por eso que ver L’enfer provoca una angustia sin tregua. Ver L’enfer se siente como si alguien metiera sus manos en nuestros pulmones y sellara nuestros bronquios y laringe. Como si intentaran arrugarnos el corazón. Como si te suspendieran en el aire por medio de una tensión invisible que te impide volver a bajar al suelo y posar los pies sobre la cordura que te otorga la tierra firme. Y digo esto pensando en una película que nunca he visto, una película que no existe.
A veces pienso en Henri-Georges Clouzot y en cómo debió sentirse a la hora de enfrentarse a esta idea. La idea de hacer algo nunca visto. Algo tan nuevo y poderoso que puede llevar a un hombre hasta la muerte. Para entender la magnitud de L’enfer tenemos que saber que nadie muere a causa de una caída si no es desde una altura considerable. Lo que Clouzot quiso hacer con el dolor es poder hacérselo sentir al espectador. Quiso despertarlo de la distancia prudencial que te otorga la frontera física y metafórica entre la película y tú. Quiso hacerle daño y sumergirle en una espiral de destrucción mutua, olvidándose de ponerse a salvo.
L’enfer d’Henri-Georges Clouzot recoge testimonios que alimentan la leyenda y que podrían hacernos creer que entendemos qué es lo que sintió Clouzot antes de decidir hacer reales todas sus pesadillas. Sin embargo, todo esto no significa nada. Nada más que palabras, nada más que rumores, impresiones, anécdotas. Algo que crea la ilusión de acercarnos a la verdad cuando, en realidad, nos está alejando de ella. Se dice que el arte puede funcionar como tratamiento terapéutico o como un exorcismo. Hablar de las obsesiones, exteriorizarlas y hacerlas reales las convierte en algo tangible, algo moldeable y, sobre todo, algo que puede ser destruido. Lo real se puede romper. Lo que solo habita en nuestra mente es inalcanzable. Supongo que esta fue la trampa de la historia de L’enfer: el peligro de intentar darle forma al dolor.

Capítulo 3. Estando en el infierno
Es muy difícil recrear el infierno para aquellos que no hemos estado en él. Para evocarlo, pienso en esas miles de horas de imágenes que Clouzot nos dejó como testimonio. Pienso en la cara de Romy Schneider tras las luces intermitentes e insistentes. Pienso en cómo su rostro se apagaba o se apartaba de la cámara, molesta y exhausta tras horas de pruebas. Pienso en cómo fruncía el ceño, o en esas imágenes robadas cuando nadie la estaba mirando, en las que podemos percibir la angustia de no saber hacia dónde se tiene que dirigir. Pienso en Serge Reggiani, y en su enfermedad, y en su deseo de abandonar la película. Pienso en toda la gente que convivió con él durante ese tiempo sin quemarse, sin rendirse ante la hipnosis que provocaba esta locura. En los operarios que se quejan de que Clouzot les despertaba a las 5 de la mañana con una nueva idea. Los que esperaron a veces durante días para alcanzar la perfección de ese plano de apenas 5 segundos.
Debes advertir cómo avanza tu locura. Preguntarte, ¿hacia dónde va? ¿Quiero llegar hasta ahí? ¿Sabré volver a mí después? Dicen que querer es poder, por eso siempre pensé que había un pequeño atisbo de voluntariedad en la locura. Hace falta una gran cantidad de consciencia para perderla y dejarte llevarte. Una gran cantidad de pasión, fuerza, desánimo y tristeza para separarte del mundo real y sumergirte en otro el cual desconoces.
Paul Prieur, el protagonista de L’enfer, quien por fin despertó de su letargo y cobró vida en 1994, decidió meterse en este infierno. Su maldición: querer poseer la belleza. Paul Prieur se casó con una de las mujeres más bellas que podríais imaginar. Esta mujer podría ser Emmanuelle Béart o Romy Schneider, o cualquier otra observada con los ojos adecuados, pues todas las mujeres del mundo y sus respectivas bellezas dependen de una luz, de un viento o de una suavidad concreta que alguien decide otorgarles. Lo que ocurre cuando crees ser el propietario de algo bello es que puedes perder la cabeza ante la sola idea de compartir esta belleza. De dejar que alguien más la mire, la roce, le pueda robar una mínima partícula de ese resplandor que quieres todo para ti.

Todos hemos poseído algo bello alguna vez en nuestras vidas. Un objeto, un novio o una novia, una amiga a la que no podíamos parar de mirar. Cuando estás en esta posición, la del observador, te das cuenta de que la belleza tiene límite y fecha de caducidad. Se gasta y pierde sus formas a base de observarla. Puedes filmarla o fotografiarla o describirla en papel hasta la extenuación, creer así que la has enjaulado y que una parte o la totalidad de esa belleza te pertenece. No es así. Ni siquiera Paul Prieur, un cazador nato, puede poseerla.
El principio de L’enfer son las alucinaciones y la paranoia. Si os pidiera que me dijerais qué colores representan estas sensaciones, estoy segura de que os sería difícil elegir solo uno. Henri-Georges intentó con todas sus fuerzas dibujar los diferentes colores del infierno. Él que sabía que este no es solamente rojo. Intentó fotografiar los delirios, los sueños febriles que se pierden en texturas amarillas, en brillos rosas, cielos verdes, labios azules. Juntarlos y removerlos en una espiral sin fin. Intentó fotografiar la asfixia, manos que se agarrotan alrededor del cuello e intentan robarle el último aliento. La maté porque era mía. La sensualidad que se desliza por una larga y suave pared de agua y terciopelo.

Capítulo 3.1. (Algunos se quedan fuera)
Cuando Claude Chabrol decidió revivir esta historia en 1994, podemos ver y sentir que ni siquiera metió un pie para ver qué temperatura tenía este infierno. Vemos y sentimos que, temeroso y asustado, se limitó a coger un guion brillante y darle una forma tradicional. Perdió los colores, guardó la voz en off: una voz en off constante y agobiante que nos sitúa en el punto de vista del loco. Seamos honestos: ¿si tuviéramos que otorgarle un papel a Henri-Georges sería el de víctima o el de cazador? Todo está visto a través de sus ojos. Este era un punto de vista muy innovador para la época. También era una especie de redención para todos aquellos que quizás no éramos los más bellos, los más cuerdos, los más buenos de la película.
Chabrol perdió la sensualidad, guardó el erotismo. Perdió los delirios y guardó algunas evidencias. Perdió los gestos perfectos, la luz, los movimientos calculados, perdió todas las miradas. Guardó la belleza estilizada pero vacía. Chabrol perdió la locura, la libertad, la ambición. Guardó su vida, no se la regaló al cine.

Capítulo 4. El infierno no tiene fin
Este es el fin de la historia de cómo una persona intentó filmar una pesadilla que él había soñado cientos de veces. De cómo una persona se obsesionó con que cada luz, cada gesto fuera exactamente el mismo que los de sus malos sueños. Quería, simplemente, que la gente pudiera entender su dolor. ¿No es eso algo que todos querríamos, hacernos entender?
Uno de los técnicos de la película, cuyo nombre no recuerdo, dice en un momento: un filme ha muerto y el asesino ha sido su propio autor. Y es que L’enfer no existe. Yo no sabría decir si Clouzot asesinó a su película o si su película asesinó a Clouzot. Seguramente fuera una decisión consensuada, una destrucción mutua: nos vamos de aquí los dos juntos.
L’enfer no existe, pero tan solo un plano perdido de cualquier prueba de cámara de lo que L’enfer pudo haber sido es más bello que miles de planos de la historia del cine que se han visto realizados y finalizados. Cualquier imagen del rostro de Romy Schneider cansada o riendo tras infinitas claquetas, de la mirada enfurecida de Serge Reggiani, encierran más belleza que todos aquellos planos que podrían haberse hecho reales.
L’enfer no existe y eso está bien. Lo peor que le puede pasar a una obra de arte es ser realizada. Llegan los defectos, las revisiones, las imperfecciones. Llegan los lamentos y los arrepentimientos. Los detractores y las críticas. La obra definitiva no ha nacido simplemente porque no puede hacerlo: es inalcanzable e inabarcable. Si la belleza no puede tener un punto final o unos títulos de crédito es porque verse encerrada de este modo la destruiría al instante.
Pero no tiene sentido que yo os cuente el (no) final de esta historia. Quisiera que todos siguiéramos intentándolo, aun sabiéndonos abocados al fracaso. Seguir mientras somos conscientes de esta nuestra crónica anunciada del perder. Quisiera que todos nos preguntáramos: ¿en qué día y a qué hora dejamos nuestros sueños? Me gustaría volver a recogerlos, se está haciendo tarde.
| Twittear |
|
 |
|