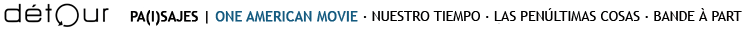
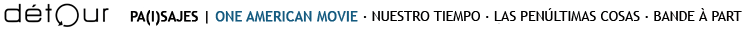

En una escena de Funny Ha Ha (Andrew Bujalski, 2002), la protagonista redacta la siguiente lista de objetivos vitales:
Hacerme amiga de Jackie
No beber durante un mes
Ir a museos
Pasar más tiempo fuera
Mejorar en la cocina
Aprender a jugar al ajedrez
Intentar ponerme en forma
Este podría ser un resumen de lo que son los personajes del mumblecore: jóvenes guiados por algo que ni siquiera parece abulia o tristeza, ni siquiera encerrados o perdidos, totalmente desprovistos de radicalismo. No se drogan, no son violentos ni rebeldes, no hay nada que los haga fascinantes; su cualidad principal es que saben que no van a cambiar el mundo. Es mi generación (y pido perdón por ser tan elemental), chavales sólo un poco más mayores que yo, de unos veinticuatro o veinticinco años que han terminado la universidad y están tan perdidos como antes. Pero es necesario precisar, porque es posible que este sea un denominador común a todas las generaciones.
Si queremos encontrar un impulso previo al mumblecore, es inevitable retroceder a los 70. Se ha dicho ya muchas veces que el movimiento está profundamente marcado por aquel cine desencantado, heredero maldito de los sueños del 68, que encontró su máxima expresión en la corporalidad de Cassavetes o en el encierro psicológico de Eustache. También debería ser inevitable referirse, al menos en los casos de Bujaslki y Aaron Katz, a la obra de Rohmer, que pasó décadas buscando la expresión última de los cuerpos, cuerpos que se mueven y hablan sin parar, declarando sin quererlo lo poquísimo que valen, para concluir que lo único certificable es el espacio transitado. Es obvio que las intenciones del mumblecore se acercan mucho más a lo físico que a lo ideológico, casi desligados de una tradición norteamericana de cine-novela que, no nos confundamos, también ha encontrado su espacio en el mainstream y entre los directores más independientes.
 La comparación que suele hacerse, en cualquier caso, tiende en primer lugar a Cassavetes, sobre todo en el caso de Bujalski, que demuestra con saña esta influencia en Mutual appreciation (2005). Pero hay que tener cuidado, porque la apropiación del nombre de Cassavetes es muy grande, demasiado grande como para trasladarla a nuestra contemporaneidad sin que surjan incoherencias. Lo que queda de Cassavetes en el cine de Bujaslki no es tanto aquella búsqueda desesperada de los cuerpos y el espacio que quería rellenar de alguna forma el hueco dejado por la muerte de las ideas, sino más bien una desestructuración del lenguaje y una ruptura de la imagen y el montaje, que remiten a la realidad de una generación perdida en Internet.
La comparación que suele hacerse, en cualquier caso, tiende en primer lugar a Cassavetes, sobre todo en el caso de Bujalski, que demuestra con saña esta influencia en Mutual appreciation (2005). Pero hay que tener cuidado, porque la apropiación del nombre de Cassavetes es muy grande, demasiado grande como para trasladarla a nuestra contemporaneidad sin que surjan incoherencias. Lo que queda de Cassavetes en el cine de Bujaslki no es tanto aquella búsqueda desesperada de los cuerpos y el espacio que quería rellenar de alguna forma el hueco dejado por la muerte de las ideas, sino más bien una desestructuración del lenguaje y una ruptura de la imagen y el montaje, que remiten a la realidad de una generación perdida en Internet.
Y, ¿por qué volver a estas alturas al cine de los 70?¿Por qué esa revitalización de unas fórmulas casi desaparecidas y tan terriblemente dolorosas? Sólo me atrevo a apuntar que el desencanto de aquella generación tras el derrumbe de los movimientos revolucionarios no es tan distinto del desencanto de esta tras el derrumbe de la integridad democrática. Al fin y al cabo, si durante las décadas de los 80 y los 90 se encontró también un nuevo clasicismo, fue por el devenir de una nueva era de progreso occidental, la que empezó a derrumbarse junto al Muro de Berlín. Después de dos décadas marcadas por la búsqueda de una nueva perfección cinematográfica, probablemente la crisis ideológica de Occidente, con todas sus implicaciones, necesitaba de una nueva deriva. La deriva de Linklater, de Hartley y de Araki en los 90, también la de Van Sant, Reichardt o Gray algo más tarde, todos ellos directores que parten de la pérdida y ni siquiera intentan solucionarla porque saben que es inútil. El mumblecore, entonces, no es un movimiento aislado, sino más bien la liga juvenil de un mundo y, sobre todo, de un país desencantado del poder de la palabra y la imagen.
La puesta en escena del mumblecore, cuya máxima expresión puede que sea Beeswax (Bujalski, 2009), parece contener a varios niveles la confrontación entre un cine pasado y la introspección actual. La ruptura forzada de los planos, la creación de ambientes cerrados, la búsqueda de perfiles incomprensibles de los espacios o la predominancia de la figura sobre el fondo (lo corporal, en suma), nos remiten de nuevo al cine de los 70. Sin embargo, el mumblecore tiende a ser mucho más aséptico que ese cine que referencia, negándose a demostrar nada quizás porque se da por revelado el misterio de lo físico o, más probablemente, porque lo físico ha sido finalmente sustituido por su imagen virtual.
Pero incluso esto se vuelve demasiado impreciso. Sólo tenemos que tomar a Bujalski y Katz, quizás los dos directores más representativos del movimiento, para descubrir la imprecisión de esta línea de reflexión. Ambos han hecho tres películas, evolucionando hacia dos formas de mirar distintas desde un punto común. De hecho, podría decirse que Dance Party, USA (2006), la primera película de Katz, no es más que una copia de Funny Ha Ha, la primera de Bujalski; una buena copia, que sintetiza su forma para llegar a una conclusión radicalmente distinta. La premisa es la misma, la historia que cuenta es la misma, el desarrollo es prácticamente idéntico, incluso algunas escenas parecen directamente saqueadas; sólo el final, los últimos tres o cuatro minutos de ambas películas, demuestran que hoy por hoy es más difícil que nunca definir una generación o un movimiento.
En ambas se nos presenta a un personaje principal que deambula entre insustanciales encuentros sexuales, consciente de que despierta cierta admiración y cierto deseo pero aparentemente incapaz de amar. De nuevo no son la abulia o la tristeza las principales trabas psicológicas, sino más bien la conciencia de que las relaciones han perdido su carácter de importancia y se desarrollan por inercia. Como en el cine de Rohmer, no se trata de que los personajes no encuentren el amor que buscan, se trata de que no buscan nada aunque lo crean. Pero, también, al contrario que en el cine de Rohmer, no existe esa tensión entre el individualismo burgués y la necesidad final de relacionarse. Los personajes de Funny Ha Ha y Dance Party, USA encarnan por fin la paradoja del hombre inmerso en una sociedad tan vacía de conflictos o tan vacunada contra ellos, que es incapaz de sentir nada.

Entonces llega la conclusión, y Katz nos deja con una imagen donde se produce un contacto físico entre dos personajes, un contacto que en el cine de Bujalski casi nunca está permitido. Al contrario que el de Katz, el cine de Bujalski tiende al pesimismo. Sólo hay que observar la última película del primero, Cold Weather (2010), que es en sí misma una suerte de reconciliación con el mundo y también con el cine, mientras Beeswax, la tercera de Bujalski, es quizás la más destructiva de su filmografía (y eso es mucho) porque ya ni siquiera cuenta con la baza de la empatía con el espectador, presentando a unos personajes que no se pueden parecer a nadie y que pelean como locos por cosas que, apenas unos minutos más tarde, dejan de importarles. Si tuviera que definir Beeswax, diría que es un filme insoportable, y también que es el más radical y emocionante de todos los mumblecores que he visto, cargado de una coherencia casi enfermiza, la misma coherencia de la que, justamente, Katz es incapaz. Porque Katz es un optimista, y puede parecer que le doy a esto demasiada importancia, pero en una generación despojada de toda ideología, que se ha congelado en su fisicidad, lo único que importa es la mirada sobre las cosas. O, mejor dicho: el instante en que la mirada se fija en algo, en una de las infinitas parcelas de una realidad cada vez más dispersa y mutable, donde cualquier cosa importa exactamente lo mismo, y aún así le da un valor.

El desencanto del cine de Bujalski brota precisamente de la certeza de que la imagen y el lenguaje han perdido cualquier jerarquía, como si en el fondo diera igual qué mostrar o cómo mostrarlo. Por supuesto, si esta actitud fuera coherente hasta el final, sería imposible hacer cine, y esta aparente dejadez se convierte aquí en un recurso, a lo largo de interminables escenas de diálogos donde nunca sabes cuándo los personajes hablan por hablar y cuándo van a decir algo importante. Si las formas clásicas del cine refinan su lenguaje, como si los personajes nunca divagaran o se equivocaran (lo que otorga una mayor solidez aparente a su identidad), en el mumblecore ocurre exactamente lo contrario: no es que el lenguaje se parezca al lenguaje ordinario, sino que se ha desestructurado con mayor avidez para forzar la incomunicación, un efecto que responde de nuevo a las formas del lenguaje en Internet y en las redes sociales.
Finalmente, exista o no el optimismo, los personajes del mumblecore no saben ni quieren hacer nada, apenas son cuerpos en fuga hasta que un último golpe de cámara los hace desaparecer, algo que se activa de forma imperceptible (esos finales brutales de las películas de Bujalski, que el resto de directores del mumblecore también han adoptado). Finales que parecen decir que a nuestras historias ya ni siquiera les queda la esperanza de un desenlace. Apenas en Mutual appreciation una ligera sensación de libertad intenta inútilmente resarcir un triángulo amoroso que sólo es imposible porque los personajes están marcados por algo, algo inasible, de nuevo esa certeza de que ellos no van a cambiar el mundo ni sus ideas, por absurdas que sean. De nuevo el cierre de Beeswax es de una fuerza incomparable, un gesto físico de apenas un segundo que se opone a cualquier explicación y, por tanto, a cualquier consuelo para el espectador. Tan sólo un cuerpo que desaparece con un movimiento extraño.

Quizás el mumblecore sea efectivamente el último baile de aquellos cuerpos de Cassavetes que se fundían en la oscuridad o en la claridad, despojados de palabras, como si sólo a través de su fisicidad pudieran dar sentido al mundo. El último esfuerzo de unos cuerpos que se saben agonizantes ante el avance de lo virtual, de lo sintético, ante una identidad del hombre cada vez más difusa. El cine de una generación que es el último baile, cuando se encienden las luces y seguimos moviéndonos unos instantes, cada vez con menos fuerza pero todavía incapaces de entender que la música ha terminado. Aunque, por suerte, también es el último baile: un cine que se siente por necesidad vivo, deseoso de encontrar una salida, un cine dubitativo, bien sea para seguir la fiesta, aunque cansado ya de tantas vueltas sin fruto, o para volver a casa.
 |





