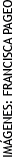La infancia es un lienzo en blanco; también las primeras páginas de un relato que apenas ha comenzado. Su poderosa impronta seminal la convierte en una etapa especialmente propicia para la plasmación de conceptos primordiales, ante los cuales los más pequeños tendrán que diseñar sus propios mecanismos de asimilación, paso primero para la consecución de un atisbo de madurez que solo puede venir de la mano de una interiorización del concepto, por complejo o inasible que este resulte. Asumir este principio conlleva el rechazo categórico de esa bienintencionada máxima según la cual la niñez es, ante todo, pureza. La realidad es bien distinta; el primer reto al que los niños deben hacer frente no es otro que vencer su propia naturaleza egocéntrica, canalizando paulatinamente el impulso incontrolable a satisfacer las necesidades del momento, sin importarles lo más mínimo de quién -o qué- valerse para conseguirlo. Ahí es donde entran en liza padres, familiares y maestros, convertidos en los primeros años de existencia en agentes de normalización social, encargados de meter en vereda a estos proyectos de persona para convertirles, de pleno derecho, en integrantes activos de la comunidad. Apelando al peso fundamental de la figura del tutor, ¿qué sucede cuando este no está a la altura del empeño?
Pues que de su inacción puede surgir un futuro monstruo, o bien un superviviente si por exceso de celo -o brutalidad pura y dura- se establece una relación de sumisión al más fuerte en detrimento de una transmisión de valores y conocimientos empática y equilibrada. Toda una corriente literaria, que podríamos encuadrar dentro de la literatura de la maldad, nos ha legado cuantiosos ejemplos de atribulados infantes, normalmente de baja extracción social, obligados a subsistir en condiciones precarias teniendo que hacer frente, además, a progenitores más o menos ocasionales empeñados en hacerles la vida imposible. El resultado de todo ello, al que también llegan por vías distintas fábulas y cuentos de hadas, es una conceptualización de la infancia/niñez dramáticamente alejada de esa plácida idealización de blancura, belleza y felicidad que, por convención social, hemos aceptado como canónica. Si ya sin necesidad de irnos al extremo tremendista resulta evidente que en las primeras etapas de nuestra vida tienen también cabida la desgracia y el sufrimiento, ¿qué no sucederá cuando irrumpa abruptamente en la temprana existencia un animal amoral y cruel?

En La noche del cazador (Night of the Hunter, Charles Laughton, 1955) la abyección se presenta con el rostro y los movimientos preternaturales de un Robert Mitchum convertido en summum de todas las pesadillas. Alrededor de su icónica figura se articula una incontestable obra maestra que erige una fascinante reflexión, tan poética como terrible, acerca de la maldad más verosímil, que no es otra que la que arrastra a seres carentes de la más elemental humanidad a abusar de fuerza y carisma para violentar, primero, y finalmente matar en pos del Becerro de Oro. Pero tras la preeminencia estética y temática de tan fenomenal arquetipo emergen otras formas de infamia, a priori no tan terribles, que son las que terminan de configurar un lúcido manifiesto acerca de las rugosidades inherentes al lado oscuro de la condición humana: la que ejercen unos niños contra otros, dibujando monigotes ahorcados para escarnio de los dos tiernos protagonistas, con el cadáver del padre aún caliente. La de la bienpensante sociedad rural contra su madre, obligándola a contraer matrimonio con el primer pastor que llama a su puerta para así poder limpiar el estigma legado por el difunto. Y, por supuesto, la derivada del uso insensato que los poderes fácticos, en su vertiente económica, hacen de los recursos del pueblo, y que derivó en el Crack del 29 previo a la Gran Depresión de los primeros treinta.
Que el británico Charles Laughton se interesara por la novela homónima de Davis Grubb, publicada en 1953, era de esperar tratándose de un nativo del país de Charles Dickens. Una parte representativa de las grandes obras de la literatura inglesa ha versado acerca del impacto que las situaciones de privación económica -ergo moral- conllevan para los individuos, especialmente los más pequeños, constituyendo un substrato cultural plenamente integrado que, salvando las coordenadas espacio-temporales, está igualmente presente en La noche del cazador de Grubb, y sin el cual toda la carga fatalista y malsana que hermana texto y celuloide carecería de una base sólida. Y es que, reincidimos, por más que el relato se decante progresivamente hacia un tenebrismo primordial de poderosas resonancias simbólicas, parte de un contexto de fuerte calado realista, sin el cual no se entiende la deriva a la que se ven arrastrados los dos hermanos protagonistas (Billy Chapin y Sally Ann Bruce), su madre (Shelley Winters), el Hada Madrina que les resguarda de los peligros de la Noche (Lillian Gish) e incluso el reverendo Powell (Robert Mitchum), los cinco roles representativos, para bien y para mal, de la escala de valores a que da lugar la pobreza.

Es la plasmación visual de toda una teoría de la puesta en escena, de una brillantez y profundidad tal que a uno le resulta difícil encontrar precedentes, lo que confiere plena entidad a situaciones y personajes que, en la mayoría de las ocasiones, carecen de la deseable profundidad por sí mismos. A este respecto resulta clarificador cómo la alternancia del punto de vista, que va desplazándose a lo largo de la narración, determina un registro estético diferente en función de quien lo encarne. En los primeros compases este se alterna entre los niños y Powell, con lo que predomina la reproducción naturalista de interiores -vivienda, cárcel- y exteriores -campo, río-, oscuros pero no lóbregos los primeros, luminosos y evocadores los segundos. En estos pasajes resulta evidente la codificación de una manera de mostrar el ambiente rural estadounidense deudora del Americana, que deviene tan identificable como amable en apariencia, pues ya hemos señalado más arriba que esconde, bajo su bucólica superficie, maldades de diversa índole. En todo caso, la irrupción de un extraño ajeno a la comunidad no tardará en contaminar, al igual que sucede con su apacible modo de vida, los códigos visuales con los que esta es retratada.
De manera insidiosa, el reverendo va emponzoñando las mentes de sus integrantes, en especial de la apocada cabeza de familia, valiéndose para ello de su avasalladora presencia y ese monolítico maniqueísmo moral que concretan, siendo uno de los elementos más iconográficos de la película, esos puños poderosos con las palabras LOVE y HATE, perenne recordatorio de su utilitarista concepción del juicio divino. Pero el hecho de que el mayor de los pequeños no sucumba a este hipnotizador de serpientes, resistiéndose a cederle el espacio emocional que aún ocupa el padre fallecido, le permitirá atisbar cuáles son las verdaderas intenciones del farsante: robarles el dinero que su hermanita atesora en su muñeca de trapo. A partir de este descubrimiento caen las máscaras, y el foco pasa a impregnarse de una aterrada mirada infantil, que inunda las imágenes de violentos claroscuros conforme la pesadilla va tomando forma, corporeizada en la temible alimaña que amenaza sus vidas y que se cobrará, lamentablemente, la de su madre. Resulta admirable a este respecto cómo la idea de sacrificio se concreta visualmente en una prodigiosa secuencia en la que tanto los juegos de luz y sombra como la composición arquitectónica remiten, inequívocamente, al Carl T. Dreyer de Dies Irae (Vredens dag, 1943); trascendiendo la cita culterana, Laughton hermana dos tradiciones representativas que remiten, inequívocamente, a los excesos del protestantismo.
Con el falso profeta transmutado definitivamente en encarnación primigenia de los terrores infantiles, la única salida para los pobres huérfanos es huir corriente abajo, en una travesía nocturna donde La noche del cazador desemboca al fin en la fábula de impronta simbólica, equidistante entre la belleza y el terror de raíz arquetípica, a la que apunta desde el comienzo. Son tal solo unos pocos minutos, pero la sucesión de inolvidables imágenes que se suceden, una tras otra, se cuentan con todo merecimiento entre las más bellas y evocadoras de la Historia del Cine. Firmemente instalados en el cuento de hadas, profundamente subjetivado el punto de vista narrativo por la mirada de dos niños maravillados y asustados, endurecidos y debilitados, las barreras que separan lo real y lo imaginado cederán al empuje de su plasmación fílmica, y el espectador sucumbirá al anhelo compartido de que estos dos supervivientes encuentren refugio de la Noche Oscura. El acogimiento por parte de un avatar de la Madre, y la definitiva derrota del Cazador viene a redundar en el carácter maniqueo de todo relato erigido sobre el antagonismo Bien/Mal, pero en el rostro tenso de Lillian Gish mientras espera en su mecedora, fusil en mano, el asalto final del demonio encarnado mora la verdadera significación de una obra que trasciende, merced a su magistral puesta en escena, todos y cada uno de sus anclajes genéricos.
Llegado el final feliz, que deviene en bálsamo tras tanto sufrimiento, no puedo evitar preguntarme qué sucederá con estos niños una vez se apague la luz del dormitorio y vuelvan, contra su voluntad consciente, al territorio donde el reverendo Powell les persigue, les persigue por siempre jamás… La principal cualidad de una obra maestra es la de concretar las constantes de su tiempo, manteniéndolas vigentes para la posteridad. En el caso que nos ocupa, el magisterio ejercido sobre la vertiente más terrorífica del Fantástico resulta no por celebrado menos meritorio, pero siempre he sentido predilección por su lúcida, valiente, descarnada reflexión sobre la infancia, en las antípodas de la adocenada dulzura inmaculada que la define merced a un acrítico -¿quizá culpable?- consenso social. Solo por este espíritu revulsivo La noche del Cazador ya merece ocupar un puesto de honor entre las grandes creaciones del Siglo XX, al igual que Charles Laughton en el selecto club de cineastas realmente únicos, imprescindibles. ¿Qué nos hubiera legado el iconoclasta genio británico de hacer podido dirigir en alguna ocasión más? La respuesta, al igual que la huida de dos supervivientes en pos de un ideal, se halla en el ignoto territorio de los sueños.
FUENTES:
GRUBB, Davis. 1953. La noche del cazador. Anagrama. Barcelona.
BETTELHEIM, Bruno. 1977. Psicoanálisis de los cuentos de hadas.Crítica. Barcelona.
| Twittear |
|
 |
|