

I
Concluye Gordon Burn Felices como asesinos, su muy gráfico repaso a las actividades del serial killer Fred West (1941-1995), glosando los esfuerzos ímprobos de las autoridades por extirpar de la memoria colectiva todo vestigio de sus crímenes. La casa de West fue demolida. Se rellenaron con tierra los sótanos en los que acumulase los cadáveres de sus víctimas. El solar fue transformado en “camino campestre típico”. Pero, para Burn, ese ocultamiento sistemático, orquestado, no ha impedido que se perciba en el lugar “algo inaccesible, desconocido. Hay algo, sin la menor duda. Impone su presencia y no desaparecerá”.
Esta consideración última remacha el propósito de Felices como asesinos, plenamente logrado: Plantar la semilla de lo mítico entre la carne mutilada y los coágulos de sangre. La realidad ha aprendido a instrumentalizar la ficción, menoscabando con ello su valor sedicioso. Lo novelesco va viéndose forzado por tanto a germinar en lo pericial, lo forense, lo ensayístico. “Si consigues capear las olas del aburrimiento, será como si pasaras del blanco y negro al color” (David Foster Wallace).
Un objetivismo, una suerte de nuevo Nouveau Roman, en el que vuelven a florecer con independencia las reflexiones y las fábulas. En los casos de Felices como asesinos o Sinister (íd, Scott Derrickson, 2012), también las advertencias sobre la realidad narrativa presente, tan fácil de montar como un mueble de IKEA: Tratad de pasar página en la vida sin interiorizar sus párrafos más tenebrosos; en la siguiente, os toparéis al trasluz con el rastro velado de los mismos, que nublará el disfrute de los “caminos campestres típicos” que buscáis recorrer en vuestra lectura.
La inocencia no reside en la incapacidad para ver. Mucho menos, en el recurso premeditado a no ver o a hacerlo de manera fructífera, provechosa. La auténtica inocencia deriva de haber tenido el valor de contemplarlo todo. Hasta el extremo de ansiar la ceguera. Y, llegados a ese punto límite, en respirar hondo y abrir los ojos una vez más.

II
Sinister alberga cinco párrafos tenebrosos: las cinco grabaciones caseras que Ellison Oswalt (Ethan Hawke) encuentra en un ático. El ático de la casa donde acaba de mudarse con su mujer y sus dos hijos, con el objetivo de escribir sobre la familia que les precedió y que fue inmolada casi al completo en el jardín. Ellison no se topará solo con la filmación de tal suceso, sino con las correspondientes a otras cuatro ejecuciones ceremoniales de familias, siempre oficiadas por un supuesto demonio de la cultura babilónica llamado Bughuul.
Hace catorce años se estrenaban tanto Asesinato en 8 mm. (8MM, Joel Schumacher, 1999) como El proyecto de la bruja de Blair (The Blair Witch Project, Daniel Myrick y Eduardo Sánchez, 1999). La primera testimonió que el espectáculo de la ficción ya no servía como atalaya intelectual desde la que fiscalizar las inclemencias crecientes de la imagen. La segunda fue una crítica balbuciente, visionaria, contra un nuevo orden, el del espectáculo de lo real. Que, con el tiempo, ha logrado articular su storytelling. La realidad ya sabe ser tan falsa como deseábamos. ¿No contribuimos acaso a su programación diaria?
Para seguir cumpliendo en esta tesitura como contraplano de lo real, para no quedar reducida a ser un reflejo mustio de nuestra performance vital, la ficción cinematográfica está mutando en tesina. Véanse Elena (íd, Andréi Zviáguintsev, 2011), Mátalos suavemente (Kill Them Softly, Andrew Dominik, 2012), The Lords of Salem (íd, Rob Zombie, 2012), Skyfall (íd, Sam Mendes, 2012), Reality (íd, Matteo Garrone, 2012), La noche más oscura (Zero Dark Thirty, Kathryn Bigelow, 2012).
Largometrajes que se amoldan como relatos a la experiencia cultural y socio-económica del espectador, a la horma de su paisaje emocional. Pero que al cabo funcionan únicamente como ensayos en torno a su propia condición. Como críticas a su irrelevancia en tanto ficciones. Como estudios sobre sus condicionantes de gestación, producción y recepción. Si tienen interés, no es como narraciones. Sino como documentales de ficción sobre la ficción de lo real.
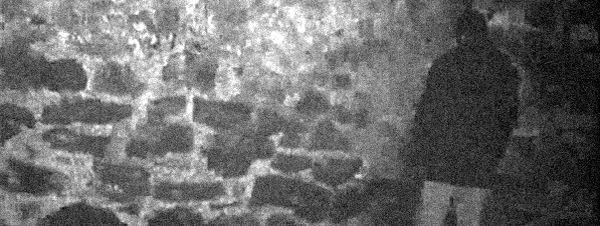
III
Hay muchas maneras de abordar el fantástico. Para la ocasión, planteemos que es un género definido por su oposición a los restantes. Un género expresa una forma de habitar el mundo. El fantástico subvierte nuestras formas de habitar el mundo. Los signos con que negociamos la comprensión interesada de cuanto nos rodea.
El terror va aun más allá. Confirma lo que sospechábamos: En cuanto nos rodea anida otro orden. Pero tan abisal, tan contrario a nuestra moral instrumental, que la imagen apenas puede aprehenderlo con sus útiles formales. La historia del cine de terror es la historia de la persecución de la oscuridad candil en mano. Un absurdo, una imposibilidad, una quimera, un temor, un deseo.
La penúltima revolución del cine de terror la constituyó el torture porn. Negación de la imagen en movimiento perpetuo, sutil, cobarde; de la imagen deudora de una idea trascendente, arquetípica, del relato; de la imagen en modo bailarina rezagada que aún intentara trazar todo tipo de piruetas manieristas y evasivas sobre los cristales rotos, los antifaces arrancados, los fluidos y las cenizas delatoras de que la fiesta de la ficción había terminado.
Cinéfilos, vuestra ficción ha muerto, proclamó el torture porn a base de planos precisos, morosos, de nuestros cuerpos abiertos en canal por nuestra auténtica naturaleza. Y, sin embargo, el torture porn fracasó. Su valor testimonial ha sido innegable. Pero solo para el Cine. Y la imagen ya no es el Cine. El cine es ahora parte de la Imagen.

