

I
Concluye Gordon Burn Felices como asesinos, su muy gráfico repaso a las actividades del serial killer Fred West (1941-1995), glosando los esfuerzos ímprobos de las autoridades por extirpar de la memoria colectiva todo vestigio de sus crímenes. La casa de West fue demolida. Se rellenaron con tierra los sótanos en los que acumulase los cadáveres de sus víctimas. El solar fue transformado en “camino campestre típico”. Pero, para Burn, ese ocultamiento sistemático, orquestado, no ha impedido que se perciba en el lugar “algo inaccesible, desconocido. Hay algo, sin la menor duda. Impone su presencia y no desaparecerá”.
Esta consideración última remacha el propósito de Felices como asesinos, plenamente logrado: Plantar la semilla de lo mítico entre la carne mutilada y los coágulos de sangre. La realidad ha aprendido a instrumentalizar la ficción, menoscabando con ello su valor sedicioso. Lo novelesco va viéndose forzado por tanto a germinar en lo pericial, lo forense, lo ensayístico. “Si consigues capear las olas del aburrimiento, será como si pasaras del blanco y negro al color” (David Foster Wallace).
Un objetivismo, una suerte de nuevo Nouveau Roman, en el que vuelven a florecer con independencia las reflexiones y las fábulas. En los casos de Felices como asesinos o Sinister (íd, Scott Derrickson, 2012), también las advertencias sobre la realidad narrativa presente, tan fácil de montar como un mueble de IKEA: Tratad de pasar página en la vida sin interiorizar sus párrafos más tenebrosos; en la siguiente, os toparéis al trasluz con el rastro velado de los mismos, que nublará el disfrute de los “caminos campestres típicos” que buscáis recorrer en vuestra lectura.
La inocencia no reside en la incapacidad para ver. Mucho menos, en el recurso premeditado a no ver o a hacerlo de manera fructífera, provechosa. La auténtica inocencia deriva de haber tenido el valor de contemplarlo todo. Hasta el extremo de ansiar la ceguera. Y, llegados a ese punto límite, en respirar hondo y abrir los ojos una vez más.

II
Sinister alberga cinco párrafos tenebrosos: las cinco grabaciones caseras que Ellison Oswalt (Ethan Hawke) encuentra en un ático. El ático de la casa donde acaba de mudarse con su mujer y sus dos hijos, con el objetivo de escribir sobre la familia que les precedió y que fue inmolada casi al completo en el jardín. Ellison no se topará solo con la filmación de tal suceso, sino con las correspondientes a otras cuatro ejecuciones ceremoniales de familias, siempre oficiadas por un supuesto demonio de la cultura babilónica llamado Bughuul.
Hace catorce años se estrenaban tanto Asesinato en 8 mm. (8MM, Joel Schumacher, 1999) como El proyecto de la bruja de Blair (The Blair Witch Project, Daniel Myrick y Eduardo Sánchez, 1999). La primera testimonió que el espectáculo de la ficción ya no servía como atalaya intelectual desde la que fiscalizar las inclemencias crecientes de la imagen. La segunda fue una crítica balbuciente, visionaria, contra un nuevo orden, el del espectáculo de lo real. Que, con el tiempo, ha logrado articular su storytelling. La realidad ya sabe ser tan falsa como deseábamos. ¿No contribuimos acaso a su programación diaria?
Para seguir cumpliendo en esta tesitura como contraplano de lo real, para no quedar reducida a ser un reflejo mustio de nuestra performance vital, la ficción cinematográfica está mutando en tesina. Véanse Elena (íd, Andréi Zviáguintsev, 2011), Mátalos suavemente (Kill Them Softly, Andrew Dominik, 2012), The Lords of Salem (íd, Rob Zombie, 2012), Skyfall (íd, Sam Mendes, 2012), Reality (íd, Matteo Garrone, 2012), La noche más oscura (Zero Dark Thirty, Kathryn Bigelow, 2012).
Largometrajes que se amoldan como relatos a la experiencia cultural y socio-económica del espectador, a la horma de su paisaje emocional. Pero que al cabo funcionan únicamente como ensayos en torno a su propia condición. Como críticas a su irrelevancia en tanto ficciones. Como estudios sobre sus condicionantes de gestación, producción y recepción. Si tienen interés, no es como narraciones. Sino como documentales de ficción sobre la ficción de lo real.
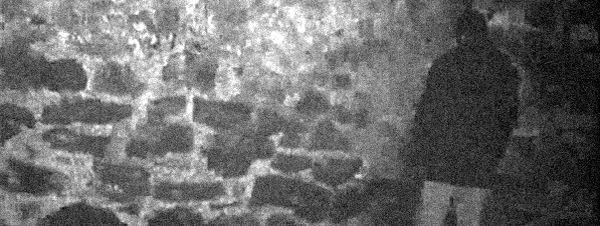
III
Hay muchas maneras de abordar el fantástico. Para la ocasión, planteemos que es un género definido por su oposición a los restantes. Un género expresa una forma de habitar el mundo. El fantástico subvierte nuestras formas de habitar el mundo. Los signos con que negociamos la comprensión interesada de cuanto nos rodea.
El terror va aun más allá. Confirma lo que sospechábamos: En cuanto nos rodea anida otro orden. Pero tan abisal, tan contrario a nuestra moral instrumental, que la imagen apenas puede aprehenderlo con sus útiles formales. La historia del cine de terror es la historia de la persecución de la oscuridad candil en mano. Un absurdo, una imposibilidad, una quimera, un temor, un deseo.
La penúltima revolución del cine de terror la constituyó el torture porn. Negación de la imagen en movimiento perpetuo, sutil, cobarde; de la imagen deudora de una idea trascendente, arquetípica, del relato; de la imagen en modo bailarina rezagada que aún intentara trazar todo tipo de piruetas manieristas y evasivas sobre los cristales rotos, los antifaces arrancados, los fluidos y las cenizas delatoras de que la fiesta de la ficción había terminado.
Cinéfilos, vuestra ficción ha muerto, proclamó el torture porn a base de planos precisos, morosos, de nuestros cuerpos abiertos en canal por nuestra auténtica naturaleza. Y, sin embargo, el torture porn fracasó. Su valor testimonial ha sido innegable. Pero solo para el Cine. Y la imagen ya no es el Cine. El cine es ahora parte de la Imagen.

IV
El hada de lo mítico, que rociaba a los espectadores desde la gran pantalla con el polvo de las estrellas, perdió la guerra del audiovisual. Ahora es una puta a la que matan a polvos sus antiguos siervos. Una muerta de hambre que busca hacerse con un mendrugo de pan, la atención del público, en esa bacanal que llamaron la pantalla global; en ese flujo frenético de píxeles que manipulamos como aprendices de brujo y en el que las categorías y los grados y los medios y los formatos ya no son, como nuestras mismas expresiones físicas, sino material constitutivo del ADN de lo hiperreal.
O, en expresión de Carlos Midence, de lo arreal. “La sustancia de la realidad ha sido alterada y se ha transformado en una realidad irreal […] se ha creado un rango traslaticio entre lo real y lo irreal […] nos imbuimos de una realidad que no es real, que no existe, que es irreal, pero que se acepta y hacemos nuestra”.
Lo arreal ha sido posible gracias a nuestra condición de co-creadores de la imagen. A la democratización de los medios. A nuestra inmersión colectiva en lo virtual. Hemos arribado a un nuevo planeta cuya geografía y condiciones de habitabilidad podemos customizar a la medida. Hemos colonizado otro mundo en seis días. El séptimo lo dedicamos a personalizar su interface y sus funcionalidades a nuestra conveniencia, y a la de nuestra interacción provechosa con otros avatares.

V
En su Teoría de la clase ociosa (1899), Thorstein Veblen escribió que “todos los pueblos, cualquiera que sea la etapa cultural o el grado de ilustración en que se encuentran, tienden a contentarse con un grado relativamente escaso de verdadera información acerca de la personalidad y las circunstancias habituales de sus dioses a la hora de representar sus rasgos, que se asimilan en lo posible al ideal divino que existe en las mentes de los seres humanos en cada época […] los esfuerzos de este ejército de siervos de la representación, se centran mayormente en una repetición de alabanzas a las características meritorias de la divinidad y a los éxitos de esta”.
¿Qué sucede al haber conseguido ser nuestros propios dioses, siervos de nosotros mismos, capaces de hacer de la puesta en escena de nuestros yos materia de alabanza? Retratos de una obsesión (One Hour Photo, Mark Romanek, 2002) fue una película pionera en el tratamiento de estas paradojas.
Su protagonista era Sy (Robin Williams), demiurgo simbólico de las imágenes gracias a su maestría en el revelado de carretes fotográficos. Como tal, llegaba a tener el poder de influir sobre las vidas de sus clientes con solo poner en las manos equivocadas unas imágenes. Sin embargo, Sy percibía con impotencia creciente que la mecanización del revelado, la proliferación de cámaras, el impudor de los fotógrafos aficionados que dejaban sus carretes en sus manos a la entrada de un centro comercial, iba haciendo de la imagen una clonación narcisista, estéril y abstraída, de lo existente. Una clonación doméstica y domesticada.
“Las fotos familiares muestran caras sonrientes… nacimientos, bodas, vacaciones, fiestas infantiles de cumpleaños. La gente toma fotografías de los momentos felices de sus vidas. Alguien que consultase nuestros álbumes de fotos concluiría que hemos tenido existencias alegres, placenteras, libres de tragedias. Nadie toma una foto de algo que querrá olvidar”.
Sy trataba perversamente de invertir ese régimen jovial de las imágenes forzando a dos amantes, a los que amenaza, a transformar su miedo en alegría, que recogerá con una cámara. Esa burla de lo arreal tenía algo de resentimiento analógico, paternal. Y Sy, dios tornado demonio una vez decaído su culto, perdía.
Si el cine ambicionaba volver a provocar el terror en el espectador —usuario— tenía que abandonar su ascendiente sobre él. Tenía que simular las alabanzas referidas por Veblen a sus características meritorias y sus éxitos. Tenía que infiltrarse como un virus en su nuevo mundo de imágenes, en lo arreal, y programar nuevos miedos, nuevos mitos del terror, nuevos ídolos a los que rendir cuentas de nuestras imposturas. ¿Cómo? A través del metraje encontrado y la ficción en directo.
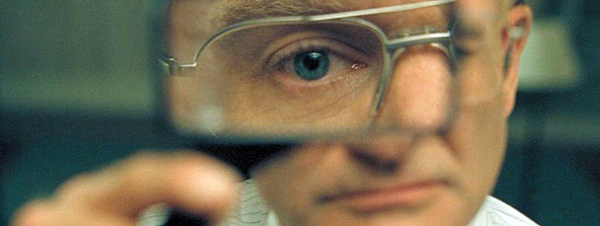
VI
Hasta la producción de Sinister, el título más elocuente sobre las consecuencias del recurso al found footage y su derivado, la ficción en directo, fue Home Movie (Christopher Denham, 2008). Home Movie constataba que a las rutinas sociales, morales y afectivas que configuran nuestro lugar en el mundo, les son necesarias unas correlativas rutinas representativas, sin las cuales las primeras dejan de ejercer poder y protección sobre nosotros.
Cuando empieza la película, el matrimonio que forman David (Adrian Pasdar), pastor luterano, y Clare (Cady McClain), psiquiatra infantil —emblemas obvios de la autoridad— cree que la cámara de vídeo con la que van registrando el devenir de su familia está a su servicio; que con ella estarán en disposición de dictar el rumbo ideológico de su relación y del crecimiento de sus hijos, Jack y Emily (Austin y Amber Williams).
Sin embargo, el ojo de la cámara familiar —cuyas imágenes conforman en su totalidad Home Movie—, como el ojo del móvil o el de la webcam, ya no es un agente válido para establecer jerarquías verticales entre emisores y receptores, como sí sucede en el campo de la producción cinematográfica o televisiva. Entre lo grabado por un dominguero u otro, por un internauta u otro, no existe código alguno de control o censura, pero tampoco de diálogo ni de debate de valores. Las imágenes registradas por un particular no han de rendir cuentas a ningún background histórico o ético ni respetar las prerrogativas de la divinidad. Al ser territorio virgen propician el desarrollo de nuevas éticas… o de ninguna.
Por eso, los intentos de David y Clare por representar ante su cámara casera fechas destacadas del calendario que conmemoran acontecimientos de calado emocional (cumpleaños) o colectivo (Halloween) quedan convertidos en grotescas mascaradas. Y, mientras, los pequeños Jack y Emily hacen suyo el aparato respondiendo con sus comportamientos crecientemente anárquicos, destructivos, libres de rancias convenciones humanistas, a las cualidades áridas, inexpresivas, de la imagen amateur. Home Movie es la crónica de la lucha a muerte de unos padres forjados respectivamente en la fe y la razón, contra descendientes desconectados de tales características, sabedores de su inutilidad y su hipocresía.

