


Rara vez me despierto en mitad de la noche pero, aquella vez, se juntaban demasiadas cosas. El estrés de los días de Festival, esa cama demasiado grande y demasiado solitaria a la que no había terminado de acostumbrarme, la presión de los medios y, sobre todo, la presión que yo mismo me ponía por intentar ser justo y premiar aquello que más lo mereciera, pero también que estuviera en consonancia con una manera de entender el cine que parecía que últimamente se quería desplazar de los grandes titulares. Era difícil estar a la altura del año anterior, en el que nuestros predecesores habían premiado una obra tan arriesgada e inquietante como Los pasos dobles, pero algo había que intentar, aunque fuera en honor a todos los grandes cineastas que habían pasado en algún momento, con premio o sin él, por San Sebastián.
No era fácil ser presidente del jurado, y quizás hubiera hecho bien aceptando los consejos de mi madre, que siempre me dice que en ocasiones extraordinarias es necesario acudir a las pastillas para dormir, pero no me gustaba recurrir a la química. Los misterios invisibles prefería dejarlos para el cine.
Harto de dar vueltas sobre el colchón y de convertir las sábanas en una especie de bola gigante que me hacía recordar a Gregor Samsa, decidí bajar a la cafetería y pedir un rooibos que me ayudara a dormir. No era capaz de dejar de pensar en las películas que había visto durante los ocho días de Festival, e intentaba pensar en las sensaciones que me habían hecho experimentar, pero al final era inevitable relacionarlas con los escenarios de proyección. Me preguntaba si era justo comparar una película vista en la sala enorme y esplendorosa del Kursaal con otras vistas entre fantasmales cabezas en el teatro Principal o esquivando las barras horizontales que copaban los palcos del Victoria Eugenia. La sensación que se recuerda de una película, al final, es indisociable de las condiciones en que se ha visto, y no solo referentes a la sala, sino al propio estado mental del espectador. Me empezaba a arrepentir de aquella fiesta en la que lo estábamos pasando tan bien que me sentía incapaz de volver a casa, por mucho que los demás miembros del jurado hubieran desaparecido hacía largo rato, y que provocó que al día siguiente, tras dormir solo tres horas, tuviera que hacer grandes esfuerzos para no dormirme en las proyecciones y no las pudiera disfrutar y calibrar como todas las demás.
La infusión estaba tan caliente que pasó bastante tiempo hasta que me la pude tomar y, cuando por fin dije al camarero que la pusiera en mi cuenta y me levanté para volver a mi habitación, me di cuenta de que el hotel estaba en penumbra y no quedaba nadie en la cafetería. No me sentía más tranquilo, pero enfilé el camino de vuelta a la habitación entre pasillos oscuros, iluminados únicamente por modernos aparatos que simulaban ser candiles y velas decimonónicas. El ambiente era creíble y, por unos momentos, me creí dentro de una película de Kubrick, como si en cualquier instante me fuera a encontrar con Jack Torrance o Barry Lyndon.
El camino de vuelta pareció mucho más largo que el de ida, pero al fin conseguí llegar a mi habitación. Para mantener el estilo decimonónico, el hotel seguía teniendo llaves para las puertas de las habitaciones, en lugar de las habituales tarjetas magnéticas. Sin embargo, como si estuviera borracho, no conseguía abrir la puerta de mi habitación, por mucho que hacía girar la llave. ¿Era esa realmente mi habitación o me estaba confundiendo? De repente, una voz suave pero grave, como de ultratumba, me dijo que dejara de armar escándalo y entrara de una vez. La puerta de la habitación 101 se abrió.
Habitación 101
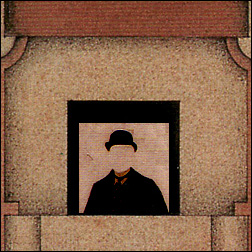 Dándome la espalda había un hombre de cabellos blancos mirando ensimismado por la ventana. Me pidió que pasara y me sentara, pero él permaneció de pie. Se giró revelando un rostro familiar. Empezó a dar vueltas, lentamente, en torno a mi butaca. Le dije que disculpara si me había equivocado de habitación, pero rápidamente me cortó diciendo que no pasaba nada, que estaba bien, y me preguntó por el Festival. Balbuceé unas palabras inconexas y le dije que estaba lleno de dudas. De repente paré porque me di cuenta de quién era el fantasma que estaba frente a mí. Me miró con expresión suave, esbozando media sonrisa. Nada que ver con la frialdad y desencanto que transmitían sus películas. Le pregunté qué había venido a hacer por el Festival, y me empezó a hablar de algunas películas que había visto.
Dándome la espalda había un hombre de cabellos blancos mirando ensimismado por la ventana. Me pidió que pasara y me sentara, pero él permaneció de pie. Se giró revelando un rostro familiar. Empezó a dar vueltas, lentamente, en torno a mi butaca. Le dije que disculpara si me había equivocado de habitación, pero rápidamente me cortó diciendo que no pasaba nada, que estaba bien, y me preguntó por el Festival. Balbuceé unas palabras inconexas y le dije que estaba lleno de dudas. De repente paré porque me di cuenta de quién era el fantasma que estaba frente a mí. Me miró con expresión suave, esbozando media sonrisa. Nada que ver con la frialdad y desencanto que transmitían sus películas. Le pregunté qué había venido a hacer por el Festival, y me empezó a hablar de algunas películas que había visto.
- Estos últimos años estoy viendo, no sé si con alegría o tristeza, una cierta tendencia a hacer películas más austeras, más elípticas, que algunos asocian con las cosas que yo hice. Pero creo que no tienen nada que ver, porque al final son películas que fuerzan el gesto, que simulan en vez de buscar en la realidad. Yo siempre intenté bucear en el misterio, intentar revelar lo que permanece invisible, pero si tú creas esas cosas invisibles..., entonces todo se viene abajo.
Le pregunté a qué película se refería, y me contestó que hablaba en general, pero finalmente cedió y mencionó, como ejemplo, una película chilena, Carne de perro, que a mí me había dejado un tanto descolocado durante la proyección, pero de la que admiraba su valentía y su espíritu de utilizar una narrativa diferente a la dominante, además de trazar un potente retrato de un personaje traumatizado y obsesivo. El fantasma, sin embargo, me comentó que para él no funcionaba porque, precisamente, todas las virtudes de su narrativa elíptica se perdían al hacer un énfasis demasiado acusado de la situación atormentada del protagonista. “A mí me molestaron”, le contesté, “las escenas de violencia explícita contra el perro. ¿Por que una película tan elíptica en unas cosas se muestra tan frontal en otras? No acabo de entenderlo.”. “Deseo de epatar”, me contestó. “Sería lo último que hubiera hecho en una película como Al azar de Baltasar. Yo siempre quise tratar a todas las criaturas con el mismo respeto”.
- Lo que sí persiste muy claramente de tu cine en muchas películas es una voluntad minimalista, de pequeñas historias centradas en pequeños detalles. Es algo que no está en Carne de perro, por ejemplo, a la que se le nota una mayor ansiedad de trascendencia, pero sí en otras -le dije intentando abrir una nueva vía.
- Lo malo -me contestó-, es cuando eso se toma como excusa para lo banal. Centrarse en una historia pequeña o en detalles mínimos no garantiza nada. Es un problema de mirada, no de escala.
 Se estaba refiriendo a Días de pesca, la película de Carlos Sorín, que para mí había pasado bastante desapercibida en todos los sentidos. Ni me conmovió ni me irritó. De hecho, ya me costaba recordar su argumento o sus imágenes. La relacioné inmediatamente con sus películas anteriores, sobre todo con sus Historias mínimas, pero esta me pareció todavía más intrascendente. También recordaba que me había molestado la falta de ambición del director por ir más allá de los sentimientos más superficiales, o de las meras convenciones sociales y familiares. Igual que Guzzoni en Carne de perro, Sorín jugaba en Días de pesca con un pasado desconocido, aunque lo que en la película chilena era artificioso por demasiado opaco, en la argentina, simplemente, carecía de interés. Había puesto demasiado interés en justificar la actitud del protagonista, y las dudas sobre sí mismo le habían hecho recurrir a subrayados musicales o de guion demasiado fáciles.
Se estaba refiriendo a Días de pesca, la película de Carlos Sorín, que para mí había pasado bastante desapercibida en todos los sentidos. Ni me conmovió ni me irritó. De hecho, ya me costaba recordar su argumento o sus imágenes. La relacioné inmediatamente con sus películas anteriores, sobre todo con sus Historias mínimas, pero esta me pareció todavía más intrascendente. También recordaba que me había molestado la falta de ambición del director por ir más allá de los sentimientos más superficiales, o de las meras convenciones sociales y familiares. Igual que Guzzoni en Carne de perro, Sorín jugaba en Días de pesca con un pasado desconocido, aunque lo que en la película chilena era artificioso por demasiado opaco, en la argentina, simplemente, carecía de interés. Había puesto demasiado interés en justificar la actitud del protagonista, y las dudas sobre sí mismo le habían hecho recurrir a subrayados musicales o de guion demasiado fáciles.
- Pero también te habrá gustado alguna película, ¿no?
Entonces me miró a los ojos fugazmente, suspiró, y dijo que, si conseguía olvidar las muecas de los actores y la teatralidad de las propuestas, sí había películas que le gustaban.
- Me ha gustado el debut de ese chico inglés, Scott Graham, creo que se llama, y la película Shell. Es modesta, sin arrogancia, pero tiene energía. Es capaz de ir más allá, de trascender de alguna manera. Y no subraya, no refuerza innecesariamente, no busca explicaciones inmediatas aunque las explicaciones están ahí. No busca el plano bonito, la imagen de postal, pero en las imágenes hay una cierta belleza, que surge de la tierra, del paisaje, de lo inmaterial. Sí, me ha gustado Shell, que en realidad es una película sobre la incomunicación, el aislamiento... La protagonista tiene algo de mi Mouchette y, bueno, aunque actúa demasiado, como todos, tampoco se excede.
- A mí también me gustó. Me pareció un buen retrato de un pueblo donde todos están reprimidos sexualmente -torció el gesto ante esta lectura, así que rectifiqué-. Aunque no se trate de esto, realmente, sino de cómo afecta el aislamiento, como dicen, el paisaje, las tierras altas de Escocia... Es muy patente en esos personajes que se encuentran, se cruzan y se descruzan, como espectros del azar, que viven separados todos, lejos unos de otros, pero se acaban encontrando, porque el deseo acaba siendo un motor difícil de controlar...
 Como me estaba metiendo en un jardín, le pregunté súbitamente cuál era la película que más le había gustado. Y entonces mencionó una película uruguaya, La demora, de Rodrigo Plá, centrada en una pequeña anécdota que actuaba a modo de fábula (una constante en bastantes películas del festival), situada en un hogar habitado por una mujer con sus dos hijos y con su anciano padre, el cual empieza a sufrir algún tipo de alzheimer o demencia. La anécdota se cuenta de manera muy clásica, siguiendo la tradicional estructura de introducción, nudo y desenlace, pero para ello utiliza una forma visual moderna, atrevida pero no autocomplaciente y, sobre todo, enfocada desde un lugar a la altura de los personajes. La pequeña historia habla de las contradicciones de cada persona y tiene un alcance mucho mayor, con una contención emocional que, a pesar de una cierta frialdad, no huye, sabiamente, de lo sentimental. Porque de lo sentimental, finalmente, está hecha la vida y las decisiones que nos atan a ella.
Como me estaba metiendo en un jardín, le pregunté súbitamente cuál era la película que más le había gustado. Y entonces mencionó una película uruguaya, La demora, de Rodrigo Plá, centrada en una pequeña anécdota que actuaba a modo de fábula (una constante en bastantes películas del festival), situada en un hogar habitado por una mujer con sus dos hijos y con su anciano padre, el cual empieza a sufrir algún tipo de alzheimer o demencia. La anécdota se cuenta de manera muy clásica, siguiendo la tradicional estructura de introducción, nudo y desenlace, pero para ello utiliza una forma visual moderna, atrevida pero no autocomplaciente y, sobre todo, enfocada desde un lugar a la altura de los personajes. La pequeña historia habla de las contradicciones de cada persona y tiene un alcance mucho mayor, con una contención emocional que, a pesar de una cierta frialdad, no huye, sabiamente, de lo sentimental. Porque de lo sentimental, finalmente, está hecha la vida y las decisiones que nos atan a ella.
- Te hablaría de otra película que también me ha gustado, muy socarrona, Parviz, pero ya estoy demasiado cansado, así que toma esta llave y ve a la habitación 201. Ahí te hablarán de ella más tranquilamente.
Y diciendo esto, apagó la luz indirecta que nos iluminaba desde el plafón y se metió en la cama sin molestarse en bajar la persiana. Un cierto resplandor de luces de la ciudad reverberaba en la habitación, pero ese rumor en blanco y negro parecía mecer mejor sus sueños. Silenciosamente, cogí la llave y salí.