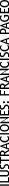PAISAJE 1. Persecución y búsqueda

No es fácil distinguir los rostros que pueblan el centro de la imagen. La luz es tenue y las farolas se limitan a lanzar amarillentos zumbidos que dibujan sombras en el viento y crean figuras humanas imposibles. Sin embargo, resulta evidente que se trata de un grupo de inmigrantes, magrebíes, por lo que parece, aunque también hay algún latinoamericano, colombianos, me atrevería a decir. Casi no pasan coches a pesar de estar en el centro de la ciudad. Una calle empedrada con bolardos a ras de la calzada y preocupación en los gestos. Saben que alguien los persigue, un fantasma escurridizo que no busca paz ni justicia (aunque el inescrutable azar, en ocasiones, llega a la justicia por los lugares más insospechados), sino solo liberar una frustración que acertamos a atisbar, pero no a comprender. No es necesario. No habrá paz para los malvados nos pinta un retrato eludido de traumas, frustraciones y heroísmos corrompidos cuyos huecos rellenaremos nosotros. No estamos encorsetados, tenemos las pistas y construimos la historia, cada uno la que más le convenga, la que mejor se adapte a su experiencia personal. Tenemos la pincelada que sugiere, el brochazo infinito, el rumor al que debemos poner palabras. La realidad es huidiza y la moralidad ambigua. Nos cuesta dilucidar qué está bien y qué está mal, aunque estamos seguros de qué es lo que no debemos hacer, por mucho que dé buenos resultados. Urbizu es consciente, y por eso tiene presente a Melville en su capacidad de depuración, en su esencialidad y sus huecos, pero también piensa en Leone cuando planifica el duelo inicial, el McGuffin que enciende la chispa, como si fuera un spaguetti western, preparando la tensión previa al estallido, afilando los nervios y moldeando una escena como se moldea la vasija en el torno del alfarero. Los ingredientes son conocidos, arcilla y agua, polar y western, pero el resultado es genuino, un género propio que bebe de nuestra tradición y muestra la realidad más actual, nuestras preocupaciones más acuciantes de los últimos tiempos. Urbizu crea un cine urbano capaz de ir más allá de la ciudad, conectando a través de un túnel invisible el corazón de la gran urbe con la desangelada y gélida periferia: inteligencia y logística, lugar donde pensar y lugar donde actuar. Quizás tan solo el final, pretendidamente poético, puede empañar con su subrayado y su ambigüedad moral (¿se convierte en mártir salvador de vidas a un corrupto, violento e inmoral policía?) una película que fluye a lo largo de sus dos horas de duración.
Parpadeo y vuelvo a mirar. Comprendo que el cuadro está recorrido por una inquietante sensación de persecución, de huida y fuga, de fantasmas que se persiguen y espectros que se alejan. Juego de espejos y realidades múltiples. No está claro quién va detrás y quién va delante. No se sabe si se trata de una persecución o de una búsqueda. No llegamos a comprender por qué todos persiguen figuras difusas, que probablemente sean un reflejo de su yo interior.
En un pequeño rincón de la imagen, acertamos a ver a una joven chica coreana que parece nerviosa. Busca algún lugar en el que pasar la noche, le basta con un banco junto a una farola fundida que no la deslumbre. Parece que no tiene nada que perder, lo lleva todo a cuestas, en su mochila. Mira desconfiada a su alrededor, pero esa desconfianza, consecuencia de que algo terrible ha debido de suceder, parece apaciguarse cuando mira al cielo y algo parece iluminarla. Parece que reza. Amén, dice al terminar cada oración. La chica busca a alguien pero a su vez es buscada, o quizás perseguida. No está clara la diferencia. Probablemente, en el mundo de hoy, piensa ella, toda búsqueda es persecución y toda persecución es huída, ya sea de nosotros mismos o de nuestros miedos más íntimos. Kim Ki-duk lo sabe, y por eso plantea un interesante punto de partida sobre esa dualidad entre el perseguidor y el perseguido, que desgraciadamente lastra con sus ironías de mal gusto sobre temas demasiado serios, como muestra el uso pretendidamente humorístico de unos patucos de bebé, o con el empleo de unos símbolos demasiado gruesos, como esos pies descalzos que parecen marcar el camino de la penitencia, de la abnegación ante el hombre dominante. La evidencia mesiánica queda así demasiado subrayada, y se va incrementando al calor de la historia hasta amordazar a quienes la presenciamos. El buen cine religioso no debería ser dogmático, debería procurar abrir puertas y dejar correr el aire para que las lecturas, las visiones, no sean únicas. La realidad, las imágenes auténticas, son ambiguas por naturaleza y, desambiguar, muchas veces, equivale a la peligrosa tarea de la moralización. Pero mucho menos aún se debería usar la religión para imponer una determinada opción de conducta, para contar una fábula antiabortista, para hacer claudicar al personaje ante las evidencias racionales y hacerle perder toda clase de dignidad personal. Además, y no es la primera vez, es la mujer el personaje abnegado, esclavo de los errores de otros pero que, al mismo tiempo, debe cumplir con el sufrimiento que le ha deparado el destino, que si ha marcado una ruta por algo será. A día de hoy, es la religión (aunque no solo ella) la que puede imponer peligrosos condicionantes morales a la gente que sufre la opresión y la injusticia y, aunque hayamos avanzado mucho, las mujeres todavía no han alcanzado el grado de equidad que salvaría del fracaso al conjunto de la sociedad. Por esta razón, lanzar al viento determinadas ideas sigue tratándose de algo demasiado peligroso.
La imagen ante mis ojos, la acuarela que se va dibujando sobre el lienzo, muestra más detalles, más intrahistorias de las que en un principio hubiera pensado. Me fijo en el coche que aparece a lo lejos, donde las luces apenas iluminan las calles, y veo que parece cargado de rabia y furia, como si necesitara descargar la energía de ese coche deportivo para que la adrenalina fluyera. Es una persecución. Las oscuras mafias urbanas (que tan pronto pueden salir de un complejo entramado urbanístico como de una modesta pizzería) se reflejan en el retrovisor, pero no sabemos realmente quién va delante y quién va detrás, por más que la situación física parezca evidente. Se trata de una persecución dentro de un escenario en el que la calma es solo aparente, solo sirve como preludio para la tormenta, para la violencia. El coche parece víctima de un vigor incontrolable, como si solo quisiera rebelarse ante el ruido de fondo silencioso de una gran ciudad. Afino la vista y descubro, tras el parabrisas, a un conductor cuyo inexpresivo rostro parece esconder todo un mundo de secretos. Parece que lo único que lo libera de la pesada carga de una vida urbana y moderna cargada de lastres es conducir. Drive. Y se trata de alguien que sueña con una vida tranquila, reposada, junto a otra persona a quien quiere y con quien desea compartir un nuevo escenario de estabilidad y paz. Es su deseo personal, pero después, su comportamiento sorprende al descubrir que no vela por sus intereses sino por los de aquella persona a quien quiere, o por aquello que le parece justo. Aunque él salga perjudicado. Al fin y al cabo, ya parece estar de vuelta de todo. Winding Renf lo sabe y, por esa razón, es capaz de retratarlo con tanta maestría utilizando solo medios puramente cinematográficos. El director danés es consciente de que lo que importa, más que lo que cuenta, es transmitir unas determinadas sensaciones, por los medios que sean necesarios, y la desazón del héroe moderno se entremezcla con la capacidad para crear imágenes corpóreas de nuestra realidad. Luces y sombras, neones de la ciudad, persecuciones imposibles. ¿Perseguimos a alguien o a nosotros mismos? ¿Necesitamos el cobijo de un espacio cerrado, ya sea coche o apartamento, cuando no tenemos la cercanía de la persona con la que queremos estar, a la que nos gustaría proteger en cualquier situación? Lo mejor es que, las preguntas, podemos responderlas cada uno de nosotros.
El elemento más chocante y más difícil de retratar de la acuarela es el hombre que mira a contraluz en su apartamento el resultado de unas pinturas que han sido parcialmente devoradas por unas termitas. Sin quererlo, las termitas se han convertido en partícipes de una obra artística, han conseguido crear, también ellas, algo fascinante. El hombre parece que es un célebre pintor, Miquel Barceló, y recuerda el viaje a África del que acaba de volver. Ha sido un viaje en el que ha descubierto la fuerza de los mitos más allá de las tradiciones culturales. Ha comprobado cómo las historias se desdoblan y se multiplican, como si estuviera reflejadas en espejos enfrentados, y cómo los mitos europeos pueden tener su equivalente en las culturas más remotas. Recuerda entonces cómo en África también se puede encontrar a alguien que viva en los árboles, como el Cósimo de El barón rampante, o se pueden recorrer los paisajes de la estepa como se recorrerían los desiertos del Monument Valley, sobre un caballo guiado por John Ford. La aventura africana ha sido fascinante, sobre todo, por la cantidad de frentes, ideas, conceptos que han quedado abiertos a pesar de que hubiera una anécdota central que guiara el proceso. Esa anécdota era una búsqueda (aunque quizás el concepto de búsqueda sea capaz de referirse a todos los demás, ya que marca el camino sobre el que encontraremos las puertas), la búsqueda de un mito que puede ser realidad o leyenda, que juega con la ambigüedad de un personaje, el pintor François Augiéras, que vivió dos culturas y dos mundos, y que pensó que su misterioso legado podría ser una fórmula para seguir creando más allá de su muerte. El artista póstumo, que con su legado fue capaz de crear una obra que iría mutando con el paso del tiempo, a través del juego con el mito y la leyenda. Las puertas que entreabrio Augiéras son seguidas por Barceló e Isaki Lacuesta, quienes buscan el camino con fascinación, aunque quizás en ocasiones no lleguen a transmitir esa misma fascinación, debido a que resulta fácil perderse entre el marasmo de significaciones y de emociones enfrentadas, chocantes, a menudo contradictorias y que, por eso, pueden encontrar rechazo. Hay un mínimo paso de la fascinación al tedio, igual que de lo sublime a lo ridículo y, los autores, en ocasines no llegan a mantenerse en uno de los lados de la línea, lo que resulta normal en obras cuyos elementos y significados se multiplican convirtiendo, sin pretenderlo, lo cotidiano en símbolos del pensamiento y de la creación. Los pasos dobles, esos que dejan los nativos sobre la arena retrocediendo hacia atrás para no dejar rastro y no poder ser perseguidos, son otro de los símbolos que las culturas ancentrales emplean sin que, quizás, lleguen a ser conscientes de la cantidad de significados que todo ello pueda tener. Esos pasos dobles son la manera de anular el proceso de búsqueda, de dificultar la tarea a los que vienen detrás para que ellos también tengan que crear, para que la persecución sea activa y no solo un mero seguimiento de hallazgos escondidos. La búsqueda, en su vecindad con la persecución, en su difícil discernimiento, se convierte así en la más grande de las metáforas tanto del arte como de la vida cotidiana, con cuyos prejuicios e ideas preconcebidas, arraigadas a la leyenda del tiempo, es necesario lidiar para llegar a destinos satisfactorios.
PAISAJE 2. Ciudad desolada
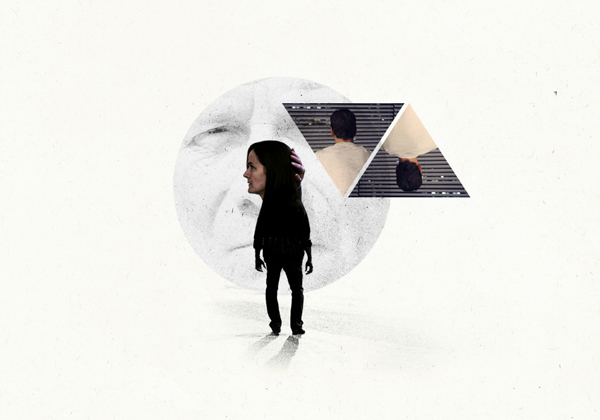
Llama la atención, en este paisaje urbano, que el inmigrante no esté en mitad de una plaza, alternando con sus compatriotas o con otros exiliados que de verdad puedan comprender las razones de su amargura. Llama la atención que sea un alto edificio de modernos apartamentos para ejecutivos el que deje ver, a través de una de sus grandes cristaleras, a un inmigrante llegado del mar que hace el amor violentamente con una mujer blanca, de piel cuidada, maquillaje impoluto y tarjetas de visita en el bolsillo de la chaqueta del perchero. Ambos están desnudos y ella apoya sus manos contra el cristal. La imagen tiene algo de pesadilla perturbadora, metáfora siniestra, como un cuento de la lechera creado por alguien que sin tener nada cree que está a punto de llegar a lo más alto, a hacerse rápidamente una vida artificial que le haga dejar definitivamente su pasado oscuro y amargo. Sin embargo, la imagen no puede renegar de su inherente condición de lucha de clases. El inmigrante olvida que ambos proceden de mundos distintos y que, por lo tanto, tienen aspiraciones y motivaciones diferentes: lo que para ella es una aventura sexual que aporta a su mundo de ejecutivos la necesaria adrenalina de lo exótico y del riesgo de diseño, para él es una herramienta para hacerse a sí mismo, para crear una propia vida que haga girar 180 grados lo que habían sido sus vivencias hasta ese momento. Ella está en su hábitat, que quiere preservar a toda costa y que, en ese momento de desenfreno, no piensa que se ponga en peligro por el exotismo de su aventura con el invasor, The Invader. Nicholas Provost retrata esos dos mundos enfrentados y consigue así hablarnos de las soledades urbanas, de los egoísmos y de la ley de la selva que rige en las ciudades capitalistas modernas. Provost consigue canalizar la fuerza plástica de la imagen que como videoartista es capaz de crear para, de este modo, explorar el cuerpo y la energía que emana de lo más primitivo de cada ser humano, de aquello que ni siquiera las bondades propias de un alma cándida y bondadosa son capaces de reprimir. Como un asombro neorrealista del protagonista ante el horror contemplado, la visualización de la injusticia activa un resorte en ese africano llegado del mar, cuya procedencia africana solo podemos imaginar por el color oscuro de su piel, por la textura de su cabello, como centeno ensortijado, y por los duros rasgos de su rostro. Cuerpo, energía, frustración y violencia. Violencia que, cuando no se canaliza por el sexo y no hay cortapisas sociales ni miedo a perder (porque no se tiene nada), se manifiesta en su estado más primario. Se puede ser un tipo honesto, que quiere a sus allegados y confía en los desconocidos, que está dispuesto a trabajar y a darlo todo, preparado para forjarse una nueva vida con el sudor de sus manos, pero cuando, de repente, cualquier persona alrededor se convierte en una decepción que lastra todas las esperanzas, la explosión violenta llega con las medidas más drásticas. Aunque también se aprecia que no son muy diferentes de él esos mafiosos que trafican con la salud y la vida de los inmigrantes. Mafiosos que aparentan ser ciudadanos europeos completamente modélicos, trabajadores, quizá emprendedores, que piensan que un billete de 500 euros puede comprar la dignidad del que no tiene nada, del marginado, la dignidad de alguien con quien se ha jugado y de quien se han aprovechado para sacar un beneficio puntual sin dar nada a cambio, sin pensar en que las ópticas están en orillas opuestas, en que no se puede ser paternalista un día y al siguiente no querer saber nada porque lo más sagrado es conservar la propia vida acomodada y burguesa de la ciudad contemporánea, por más vacía, aislada y carente de rumbo que esta sea en realidad.
El paisaje que contemplo exhala con fuerza la sensación de soledad y crisis de las ciudades contemporáneas. Sensaciones distópicas, que inevitablemente asocio al apocalipsis y a nuestra propia decadencia y que suelen crecer junto a nosotros, pero dentro de unos muros que las hacen invisibles. Dos altos edificios que parecen simétricos, hijos masificados de una planificación urbana demasiado matemática, y que quieren parecer transparentes, con esas dos parejas haciendo el amor libremente en la ventana, a la vista de todos. Una de las dos parejas es multirracial, pero la otra está formada por dos yuppies cualesquiera de Wall Street. Los dos hombres parecen frustrados, y el sexo es para ellos la única manera accesible de liberar todos los problemas que hacen viajar diariamente dentro de ellos. Parece como si una de estas dos imágenes fuera el contraplano de la otra, mostrando ambas la vía de canalizar la energía sobrante. Sin embargo, la energía que al yuppie le sirve para triunfar de puertas afuera y fracasar interiormente es la que funciona de manera inversa en el inmigrante, que es fuerte, íntegro por dentro, pero que por fuera está condenado al fracaso debido a su condición, y que ni siquiera su magnetismo sobre las mujeres podrá hacer superar. Por eso prefiero seguir mirando, y veo un coche en el que viaja una pareja que también parece unida por esa sensación común de soledades individuales y silenciosas frustraciones compartidas. Pero el coche no viene del corazón financiero de la ciudad, por donde están pasando ahora, sino de los chalets de los suburbios, de esas zonas residenciales de las grandes ciudades cuyo escenario más natural, más desahogado, parece hacer olvidar los males endémicos de las ciudades de principios del siglo XXI. Pero entonces nos fijamos en uno de esos chalets, y vemos, descorazonados, cómo sigue imperando la soledad, la violencia y los ciudadanos reconcentrados y amargados en su propia perdición.
Parece ser una sensación de apocalipsis la que sale de ese loft en el que el sexo se practica de manera pública en los ventanales. Es una pareja y son sus frustraciones. De las de ella no sabemos nada, pero sabemos que él tiene tantos traumas escondidos en su interior, que ni siquiera él mismo es capaz de saber lo que le pasa. La adicción al sexo no es, por lo tanto, más que un síntoma de otros problemas, como la borrachera que nos avisa de que hemos consumido demasiado alcohol o el dolor que nos avisa de que algo está funcionando mal en nuestro cuerpo. Sabemos que es un yuppie y sabemos que su vida, superficialmente, tiene todo lo que cualquiera podría desear. No sabemos, sin embargo, cuáles son sus auténticos problemas, que debemos desentrañar como un médico que se enfrenta a un largo cuadro de síntomas y de indicios que debe encajar en un puzle al que no sobre ni una sola pieza. Sabemos que tiene ascendencia irlandesa, sabemos que su relación con su hermana es ambigua y problemática, sabemos que su vida triunfal es pura fachada, superficial, y que una mínima línea establece la frontera entre el infierno y el cielo. Sabemos también que establece una especial relación de dominación sobre las mujeres, sutil y elegante, pero que no se libra de aprovechar una posición ventajosa para hacer daño y, de esta forma, tomar una aspirina que aplace el dolor sin poder combatir contra él. Y con esto sabemos lo mismo o más de lo que él sabe, porque se siente desorientado, y el oprobio de no conocerse a sí mismo y no poder encontrar la raíz de sus problemas lo avergüenza, lo tortura, lo apena. Shame. La vida es cíclica, aunque a veces parezca moverse en espiral, como ese círculo de excrementos que el propio Fassbender ya dibujaba en Hunger, porque cada iteración nos muta desviándonos unos centímetros del punto inicial. Lo físico y lo psíquico, o lo físico expresado a través del dolor oculto en el reverso emocional de la mente. El instante que precede al apocalipsis del individuo, los límites del cuerpo, la textura de las emociones. Ya no podemos volver a casa, como decía Nicholas Ray, porque nuestra identidad está perdida para siempre. Solo quedan luces, sombras y dualidades íntimas. La sombra de un recuerdo, la memoria de la duda. Imágenes del cuerpo que adquieren el significado de una búsqueda interior. Poderosas imágenes y absorbentes efectos.
El modesto chalet que se advierte al fondo del cuadro, ensombrecido y silenciado por las sombras que proyectan los enormes edificios de la gran ciudad, se advierte como un nido de secretos. Secretos que muchos saben o podrían saber, pero prefieren obviar. Secretos que se delatan con un ojo morado o con los cardenales que ni siquiera tienen el pudor o la modestia de huir de la parte más visible del rostro. Hay una realidad muy fuerte, muy poderosa y muy trágica tras esas paredes que se nos hacen opacas pero nos resultan falsas. Es difícil dibujar un retrato serio y riguroso con un tema como el de los malos tratos, plasmar una imagen que no caiga en los tics de siempre o pretenda forzar la pena o una tesis que es demasiado evidente como para que alguien tenga que subrayarlo. No es necesario señalar culpables ni crear mártires, porque todos los conocemos aunque se escondan o intenten adoptar ambiguas máscaras de perdición. Por eso molesta tanto, en Tiranosaurio, el abuso de esos planos desenfocados tan típicos y tan trillados, o la presencia de personajes, ideas o sucesos que podrían pertenecer a cualquier otro ambiente pasado por Sundance y no solo al dibujo de la marginalidad social y de los malos tratos. El alcoholismo, las víctimas que son verdugos, los solitarios unidos por su desdicha, la falsedad de lo que tenemos frente a nosotros… No se trata de mostrar el lado bueno de lo malo o el lado malo de lo bueno, porque la realidad es mucho más compleja, tanto que necesita la presencia de una imagen auténtica, una imagen nueva que nos haga volver a pensar en problemas que a veces tenemos demasiado cerca y cuya asimilación a los tics más trillados solo sirve para que parezca que queremos cambiar para que todo siga igual, como dijo sabiamente Lampedusa.
Un coche y una pareja parecen unir dos mundos, el de los suburbios con el del corazón de la gran ciudad. No hablan, viven de su propia individualidad, y las sensaciones de los dos son palpables en mitad del silencio. La rutinaria vida de clase media es insatisfactoria y, por lo tanto, es necesario crear nuevas realidades paralelas para sobrevivir. Y como se trata de sobrevivir, los escrúpulos desaparecen. Solo cuenta uno mismo, adiós a la comunidad, el fin de la fraternidad. El placer del juego, de la manipulación y de la destrucción ajena son las herramientas de las que se sirven para ese pérfido juego de supervivencia. Y para ello son creativos a su manera arrogante y egoísta, y se sirven de sus armas, de esas lenguas capaces que convencer, manipular y hacer creer lo que no es, sus Silver tongues. Todo se puede construir a partir de perversos juegos dialécticos, que cuando se descontrolan acaban teniendo consecuencias físicas, como ya sabía el Mankiewicz de La huella o el Polanski de Lunas de hiel. El retrato de Simon Arthur se obsesiona con esta idea de manipulación, simulación y engaño, desde el dibujo central hasta los detalles, y llega a calar hasta a los personajes más modélicos, como una ejemplar agente de policía que se deja llevar por su necesidad de que algo ocurra en su tranquilo y aburrido territorio para poder tener escapatoria de su rutinaria vida. Porque, efectivamente, también existe la rutina, y también es este otro de los grandes problemas de las ciudades que hemos ido forjando entre todos, sin que nadie sea totalmente inocente o culpable, con el paso de los años. Y parte de esta rutina también es la dominación masculina, que se puede manifestar en lo real o en lo imaginario, pero que, en cualquier caso, nunca deja de estar presente. El juego de perversidad puede resultar fascinante, pero algo hay que no termina de cuajar en este interesante dibujo, en esta pareja y este coche, y es que todo suena demasiado artificioso, demasiado anclado a una idea y a un guión. Demasiado manipulado aunque sea la manipulación, precisamente, aquello sobre lo que estamos hablando.
PAISAJE 3. Mujer que ama, mujer que sufre

La joven chica rubia, ojo morado y cardenales por el cuerpo, recoge la fotografía de la chica canadiense mientras parece mirar con desesperanza la vieja Europa que dejan atrás, y que nunca se parecerá a lo que soñaron sus ancestros. Porque es cierto que ya han pasado bastantes años desde que el asesinato de Olof Palme despertara a la sociedad sueca de su cuento de hadas y, desde entonces, todos comprendieron que no hay nada más difícil que llevar una vida normal, ya sea para los poderosos o para los modestos. La violencia está por todas partes. La chica soñaba con un Happy End, pero sabe que esto no será posible. Tendrá que conformarse con las migajas de lo que un día fue un sueño común. Su historia es una de tantas historias anónimas, con un novio que la agredía un día tras otro y a quien nunca acababa de decidirse a dejar. Además, en ella se recrudecía el drama al tener que mantener a su agresor trabajando como asistente del hogar en una casa cuya dueña, a pesar de su buena voluntad, también acababa haciéndole daño. Se veía en medio de varias historias cruzadas, siempre dramáticas, siempre contenedoras de traumas o afecciones que se intentan silenciar. Y por eso su mundo, igual que el de quienes la rodeaban, era un mundo de mentira del que era necesario escapar. El dibujo que hago de esta chica, al igual que el de los personajes que ella recuerda, es bastante nítido, pero faltan matices en el retrato, faltan detalles que traspasen la epidermis y conviertan una pintura realista en algo con mucho más fondo, en el que no parezca todo artificioso y forzado, calculado para mostrar una tesis. Hay historias potentes, que pueden ser mostradas con solvencia, pero que sin una personalidad o una capacidad de incisión concretas pueden convertirse en anodinas aunque una cierta contención en el estilo las salven de lo enfático, que es el problema más acuciente en el que, sin embargo, a veces se cae incluso por inercia, por la necesidad de dejar claras unas ideas que cualquiera podría extraer de una descripción más sutil. La chica, cuyo vello comienza a erizarse por el frío, sabe que hay miles de historias como la suya, y que su sufrimiento merecería una narración más justa, en la que no fuera necesario señalar con el dedo a las víctimas, porque las cosas importantes saben dejarse leer. Ella estaría más cómoda sin sentirse permanentemente en el ojo del huracán.
Son tres mujeres las que se asoman por la barandilla de la popa del barco o, mejor dicho, dos mujeres y un fantasma. Pero todas fueron tres mujeres. Tres mujeres que sufrieron, que han perdido algo y que, probablemente, ya no tienen nada que perder, por lo que se permiten huir de sus vidas y de ellas mismas, del propio dolor que les infligieron los hombres en sus países de origen. Desde la barandilla se aprecia cómo se va alejando el continente europeo, aquel que se proclamó adalid de los derechos humanos y sociales, aquella Europa que clamaba por la libertad y por la igualdad, y que se olvidó de que las palabras bonitas también debían cuidarse en el interior de las casas de sus ciudadanos. Las dos mujeres vivas proceden de épocas distintas, condiciones y sociedades distintas y, por esa razón, les entristece intercambiar miradas y descubrir que hay cosas que no cambian, que aparentemente mejoran pero que luego se quedan igual. El barco se despide de Europa, y las mujeres sueñan con esa tierra prometida que es América, pero que ya no tiene como destino la famosa Estatua de la libertad, sino un puerto anclado más al norte, en Canadá, donde las espera la mujer que completará el cuarteto, y cuya fotografía pasa ahora de mano en mano.
La mujer que entrega la fotografía parece proceder de otra época, de una sociedad encallada en sus tabúes, su machismo y sus restricciones. Ella piensa ahora qué hubiera sido de ella y de su historia en el caso de haberla vivido actualmente. Contempla el mar en la lejanía, prefiere mirar, antes que las viejas costas de Europa, el oscuro y profundo mar infinito: The Deep Blue Sea. La tristeza del mar es su propio sufrimiento, que no puede dejar de evocar por más que hayan pasado décadas desde esa separación matrimonial que, a pesar de que la hiciera más desdichada e infeliz, sabía que era completamente necesaria. No había alternativa. A veces la única opción es un sufrimiento mayor, y lo necesario no es evitar dar ese paso hacia el sufrimiento, sino evitar que ese paso implique sufrimiento. No debe cambiar la decisión, totalmente consciente, moral y responsable, de una persona, sino que debe ser la sociedad opresiva y anquilosada la que modifique los clichés que la acartonan y hacen sufrir a sus miembros más débiles. La mujer sabe cómo era la sociedad que le tocó vivir, y por eso no se arrepiente de sus decisiones. Su matrimonio se había convertido en una farsa que creaba un vacío que era necesario rellenar. Sabía que el precio de la independencia en una sociedad como esa era una infelicidad aún mayor que la que tenía en su matrimonio estable, pero aun así decidió ser honesta consigo misma. La sublevaba la subyugación de su marido a su madre, el intento por complacerla todo el tiempo y estar sujeto a sus normas. La personalidad que ella tenía era la que le faltaba a él, quien, sin embargo, siempre puso las convenciones sociales por encima de los deseos de su mujer y por delante de lo que era justo. Ella, en su condición femenina en la Inglaterra de los años 50, no podía hacer mucho más, y el riesgo, el amante procedente de un mundo distinto y con el que caería en una espiral de destrucción, iba a ser su elección. Ella recuerda todo esto mientras fuma en la cubierta con ese mismo estilo barroco con que recuerda las imágenes de su pasado. El caprichoso devenir del recuerdo se va mostrando en una danza sincopada, como gráciles volutas de humo bailando en el aire sobre el océano. Las imágenes evocadas riman entre ellas con un especial sentido plástico. Imágenes con textura, que se dejan leer mientras se acarician. Se recuerda a sí misma fumando otra vez, pero asomada a una ventana que despierta infinitos recuerdos entrelazados. Se suele decir que no hay nada más misterioso que una mujer mirando por la ventana, pero es aún más misterioso el que esa mujer ventanera esté fumando. Las volutas de humo son metáfora del recuerdo, que se va ramificando, expandiendo, y deja una huella indeleble, como el olor del tabaco o el sonido de un tren subterráneo. A veces una persona vive marcada, más que por un hecho, por la profundidad y la huella de su recuerdo, aunque no se ajuste a lo que este hecho significó realmente en su momento. El pasado vuelve, como nos muestra Terence Davies, en forma de recuerdo, ya sea para mostrar situaciones cotidianas pero que dejan huella (como esa noche de fraternidad en el metro cuando todos cantaban a coro el Molly Malone durante los bombardeos de la II Guerra Mundial) o importantes traumas que se intentan superar. Sin embargo, Davies enfoca esta vez la vuelta al pasado con menos nostalgia que en otras ocasiones, como si la pasión y el sufrimiento hicieran reverdecer los recuerdos de una forma más orgánica, casi proustiana, siempre asociados a las sensaciones que evocan. El barroquismo es mayor, la emoción se siente más vívida y fuerte, aumenta el componente enfático porque ya no hablamos de una vuelta a la dulce infancia, de una recreación nostálgica del pasado, sino del dolor más crudo. Quizás las elipsis y las transiciones visuales no sean tan brillantes como en otras ocasiones, y todo parezca más recargado, pero es el dolor más crudo el que hace sonar y chirriar los violines, mientras la poesía ligera y sutil muta en una suerte de dolorosa sinfonía que transmite el sufrimiento que una mujer siente, y que procede de esa represiva sociedad de los años 50, pero también de una infelicidad inherente al ser humano, propia de su condición, a la que es imposible escapar. Porque cubrir un vacío de felicidad por un flanco deja más vulnerable el otro para el ataque de nuestro propio destino.
Un fantasma revolotea entre las dos mujeres de la cubierta del barco. Es el fantasma de una mujer escarmentada de su propio sufrimiento, una especie de Madame Bovary criada en México, hija de esa peculiar imaginería, de ese ambiente opresivo y decadente que parece cernirse continuamente sobre aquellos que han nacido en el lugar donde los sentimientos son más extremos. El fantasma todavía no es capaz de entender racionalmente por qué vivió ese infierno de sufrimiento y locura por un amante que solo quería olvidarse de ella mientras tenía a su lado a un hombre que era capaz de darlo todo por ella, un hombre bueno en el que podía confiar, a quien podía abrirse y hacia quien, inexplicablemente, no era capaz de dar un solo paso hacia adelante. La clave estaba en Las razones del corazón, aquellas que, según Pascal, el corazón no puede entender. El fantasma recuerda sus últimos días de locura amorosa en el apartamento, locura aún más destructiva de lo que fue la pasión de Swann por Odette cuando marchaba en busca del tiempo perdido. Recuerda sus imágenes y no llega a comprender cómo, al mismo tiempo, pueden tener tanta intensidad literaria y cinematográfica. Imágenes que rebosan como una pequeña obra de cámara que va más allá de los muros a los que pertenece. Paredes que contienen objetos que cobran una fuerza simbólica inusitada, fundidos que parecen marcar la cadencia del tiempo, de los segundos que se sufren conforme van avanzando. Relojes que marcan las horas, raticidas que gimen, y un extraño humor negro que no cae en el morbo, pero que pone el sello buñueliano y deja tomar aire a una historia que se percibe densa y absorbente. Objetos anacrónicos para historias que parecen del pasado pero que son intemporales, como nos recuerda esa X-Box que nos devuelve a la era tecnológica. El fantasma recuerda mientras acaricia los rostros de las dos mujeres. No tiene muy claro qué aconsejarles, porque tampoco tiene muy claro lo que ocurrió con su propia vida.
La fotografía que intercambian las dos mujeres deja ver a una chica joven en su chalet de las afueras, una chica que por fin se siente liberada de la opresión masculina, que se debatía entre dos hombres y dos vidas, entre las responsabilidades adquiridas y las impuestas por la sociedad, pero que al fin ha encontrado una salida a través de ella misma. Sin embargo, la fotografía se deja ver en un tono cursi, empalagoso, lleno de símbolos que pretenden ser modernos y acaban siendo ridículos. Es una fotografía que parece subrayar constantemente las ideas, explicándolas sin que podamos descodificarlas por nosotros mismos y que, para colmo, son ideas tan básicas y banales como aparentes. Al fondo se perciben dos hombres que son como dos vidas, y esos dos hombres resultan groseramente falsos, arquetipos indie que simplifican las opciones que la chica debe tomar. Por un lado tenemos la estabilidad matrimonial, por otro la aventura emocionante y liberal, aunque subrayar ese carácter liberal es tan peligroso que nos perdemos en un engolado cliché sobre el que suena la música del gran Leonard Cohen, Take this waltz, y ese vals nos devuelve a Europa, a esa Viena donde los carruseles son mucho más románticos, rudimentarios y tranquilos, no están sobrecargados de ruido y luces intermitentes. Es la Viena de Ophüls y de Carta de una desconocida la que nos asalta. Igual que nos asalta el recuerdo de la Estatua de la libertad de Tú y yo cuando vemos el faro en el que han quedado los amantes en verse cuando su amor deje de ser imposible. Y es la mujer, liberada y feliz, la que consigue que sea posible, porque de algo tiene que servir no estar en la Inglaterra de Breve encuentro ni tener que conservar el recuerdo de una carbonilla en el ojo. La chica de la fotografía se convierte, desgraciadamente, en una caricatura de sí misma, echa a perder la opción de recuperar la dignidad feminista por su estética relamida, su subrayado empalagoso y la sobreexplotación de unas imágenes demasiado desgastadas.
PAISAJE 4. La crisis, el fin de las cosas

El pintor Miquel Barceló dialoga en susurros, como si temiera molestar a alguien, con su compañero Isaki Lacuesta, mientras esperan a que la empleada del banco vuelva a su puesto para atenderlos. Saben que en tiempos de crisis es necesario correr riesgos, y una vez que han planificado los pasos dobles que tienen que dar para llegar a la meta, sueñan con plasmar en un documental todo lo que han visto, todo lo que son capaces de construir en su diálogo multicultural entre sociedades que parecen tan lejanas que los intentos de comprensión muchas veces son baldíos. Barceló parece dispuesto a plasmarlo todo en El cuaderno de barro que lleva bajo el brazo, y cree que esta obra gemela debería ser más concreta; quizás sea necesario abrir menos puertas pero usar una madera mucho más consistente. Sueñan una creación breve pero no menos arriesgada que su compañera. Más concreta, más detallada, más centrada en los temas que realmente desean explorar. No se trata solo de documentar una performance que se desarrolla en mitad de un poblado africano, ante gente de otra cultura, con otras costumbres, otros pensamientos, otras ideas arraigadas. Porque muchas veces, la mirada pausada y detallada sobre un trabajo que hace convivir lo manual con lo creativo, que llega a su cénit a través de lo artesanal, de lo físico, es capaz de capturar muchas más revelaciones que un documento que linda la abstracción. No se trata solo de buscar la simetría entre nuestros mitos y los suyos, entre lo que se erige sobre las ruinas de una cultura construida a lo largo de siglos a partir de nuestros cimientos grecolatinos y lo que se levanta de forma más espontánea, heredado del contacto directo con la naturaleza, de una sociedad desestructurada, que crece y fascina precisamente porque las normas han surgido espontáneamente, y se han ido asentando sobre una tradición oral que también sirvió a Europa, en otros tiempos, para forjar buena parte de lo que hoy son nuestros mitos. Quizás la tribu africana no sea tan diferente de la tribu occidental. Quizás las barbaridades que nosotros vemos acercando la mirada al corazón de sus poblados no sean tan distintas de las que no queremos ver en el interior de nuestras sucursales bancarias. Convertir el horror en algo abstracto puede ayudar a sobrellevarlo, y quizás sea eso lo que ha hecho la civilización occidental a lo largo de los siglos. Barceló y Lacuesta hablan del compañero francés de la performance, y esperan que la presencia de la cámara no devalúe ni la actividad artística de los creadores ni la recepción que de ella experimenten los habitantes del poblado africano de Mali en el que se llevará a cabo la representación. Saben que será un momento mágico, en el que convergerán los mitos, los terrores infantiles y adultos y las tradiciones perdurables. Son conscientes de que van a capturar, van a hacer inmortal una obra artística que está pensada para su propia autodestrucción. La materia y la vida se asocian con el tiempo para demostrar la futilidad de la existencia y de todo lo material. Crear para destruir. El fin de las cosas. La renovación, el comienzo. La oportunidad tras la crisis. La paciencia para esculpir el tiempo.
Se puede ver la oficina del banco mucho menos concurrida de lo habitual. La empleada acaba de volver del baño y está a punto de sentarse a su mesa para volver a atender a los clientes. Únicamente espera su turno una pareja de hombres y un señor que aparenta mucho mayor de lo que es, porque parece proceder de otra época, ataviado con su americana y su pajarita al cuello. Sin embargo, en este momento otra pareja también se acerca a la cola. Han entrado en la sucursal sin hacer ruido, silenciosos, y mueven brazos y manos con vehemencia, con la tosquedad propia de quien no está acostumbrado a esos movimientos. Se comunican mediante lengua de signos, pero aun así les cuesta trabajo entenderse. Parece que no llegan a ningún punto en común pero, entonces, sorprendentemente, se abrazan efusivamente dejando caer alguna lágrima furtiva. El escenario denota que estamos en crisis, que el mundo se mueve más lento y más torpe de lo habitual. La empleada parece nerviosa cuando llega a su mesa, la pareja de hombres preocupada, el señor mayor decaído y sumido en una depresión de la que parece difícil salir, y la pareja de sordos consternada, como si no estuvieran abocados a una situación trágica, como si no hubiera salida y lo único que les quedara fuera sentir el contacto físico de quien tienen al lado. Mundo en crisis que denota el final de una era, la tristeza por las oportunidades perdidas y por lo que nunca terminó de ser tal y como habíamos imaginado.
La empleada del banco está a punto de volver a sentarse en su puesto, está preparada para volver a atender a los clientes. Sin embargo, su rostro refleja inquietud, nervios, sabe que no ha hecho lo correcto pero que se trata de algo de lo que nadie tiene por qué enterarse. Tiene dudas morales pero, en esta época de crisis económica voraz, sabe que no puede dejar pasar una ocasión así. Nadie lo haría. Todos sabemos que la vida que vivimos ha perdido cualquier orientación moral, cualquier principio ético. Life without principle. En realidad, en un sistema injusto, todos somos inevitablemente injustos, ya sea por acción o por omisión. Resulta imposible evitar ese destino. El capitalismo salvaje nos ha rodeado y ha bloqueado las salidas, después de varias décadas desarrollando sus juegos de seducción para incautos, donde el más corrupto es quien suele salir ganando. El mundo se rige por la ley de la selva, y el banco se ha convertido en la cueva del león. Es culpable el usurero, el prestamista canalla, pero también el ahorrador, el pequeño trabajador que intenta obtener un céntimo más de su céntimo ahorrado. Condenado por su inconsciencia o momentáneamente salvado por su prudencia, nunca dejaría pasar la ocasión de tener un poco más. La empleada empieza a sudar, observa la vida a su alrededor como un thriller frenético donde el caos se convierte en ironía, donde la comedia surge de lo trágico y el humor negro se relame en su dicotomía entre la cáustica crítica social y el sincero desencanto. La empleada sabe que detrás de ella andan gangsters y policía, sabe que vive en un mundo de historias cruzadas en el que nadie es inocente y donde nadie puede ser considerado inocente. Le caen chorros de sudor pero también le asalta una carcajada que deja a todos perplejos. La vida es demasiado irónica, demasiado desmadrada. Los gangsters de hoy ya no se conforman con ajustar cuentas y deber favores, ahora tienen que especular, y alrededor de ese mundo gira su nuevo negocio. La bolsa o la vida, nunca mejor dicho.
Un señor triste y decadente no es capaz de levantar la cabeza de una de las baldosas del banco. Está claro que es un hombre acabado y necesita ayuda, lo que resulta difícil de encontrar en un ambiente como este, en el que es un extraño, un anacronismo salido de otro lugar y de otro tiempo. Recuerda sus tiempos gloriosos, cuando era una estrella del cine mudo, cuando él era The Artist y el mundo se rendía a sus pies. Recuerda aquellos tiempos de glamour y bambalinas, aquellos días en que el cine era cine porque no había sido atacada la más pura parte de su esencia. Llegó el sonido y él intentó defender esa pureza. Era un duelo sin posibilidad de tablas, salió perdiendo y quedó olvidado para siempre, esperando lo que solo en una película de Hollywood puede ocurrir, que una redención amorosa volviera a encontrarle un lugar, le dejara bien preparado su pequeño rincón en el mundo. El señor sigue pensando, con su cabeza triste y arrugada, y solo encuentra consuelo en la nostalgia de recordar aquellos días perdidos de slapstick y frenéticos gags. No es capaz de recordarlos, pero intenta crearlos nuevos, ideas a la altura de las de aquella época, con toda su ingenuidad, toda su pureza. Sin embargo, ya no es posible. La película se construye en su cabeza, pero le asaltan movimientos de cámara que entonces serían imposibles, bandas sonoras que no cuadran en su contexto, y todo porque la inocencia, como la virginidad, es irrecuperable una vez que se pierde. Recuerda ese tránsito del mudo al sonoro pero no sabe a qué está jugando, si a ser Cantando bajo la lluvia o a hacer un homenaje sincero y nostálgico como pudiera hacer Guy Maddin. Pero Guy Maddin es único, no se puede intentar hacer lo que él consigue. Y así la película de su cabeza se va perdiendo en recovecos sin salida, no sabe a qué juega, no sabe qué es, no sabe salir de sus propias trampas y solo intenta, a toda costa, resultar entrañable y efectista, resultar agradable para que el público vuelva a estar entregado, para que él pueda recuperar su dignidad, volver a ser un hombre. Pero necesita ayuda, necesita algo más que comprensión y una mano en el hombro.
El apocalipsis parece estar ya aquí. No es solo la crisis económica, ni tampoco la crisis individual, la de los ciudadanos asfixiados en las ciudades contemporáneas. Es algo que va más allá, que traspasa lo orgánico, que parece decirnos que el mundo ya ha llegado demasiado lejos, que es hora de que cobre su merecido. Porque el mundo existe en tanto en cuanto podemos percibirlo, y esa percepción depende únicamente de los sentidos, los cinco sentidos. Su desaparición es nuestra destrucción, como lo sabe la pareja de sordos que se comunican como pueden, con una lengua de signos que parece más suya que estandarizada, como si no les hubiera dado tiempo a aprenderla, como si la sordera hubiera aparecido de la noche a la mañana. Se refugian en la vista y en el tacto, y por eso se miran y se tocan mientras esperan a ser atendidos. Ya han perdido el olfato, el gusto y el oído, y temen que la epidemia pueda continuar. El temido apocalipsis, que acabará con los sentidos y no dejará en su lugar ningún otro sentido perfecto, ningún Perfect sense. Saben que la pesadilla que conocían desde el principio se ha ido materializando, y el hecho de que supieran qué era lo próximo que iba a venir no les ha impedido sentirse totalmente sorprendidos. En ocasiones, anticipar una cosa no significa dejar de sorprenderse, especialmente cuando se trata de condiciones vitales. Como un familiar en estado terminal que muere y no puede evitar impactar en los familiares que llevaban meses intentando asimilar lo que tenía que suceder. El problema es que lo que estaba ocurriendo era demasiado irreal, una pesadilla que parece una fábula de Saramago, con un diseño, unos gestos, unas miradas, unas escenas pretenciosas y a la vez inocentes que revelan que todo parece prediseñado para convertirse en un objeto de culto. Son capaces de recuperar momentos vibrantes de emoción de estos últimos días, en los que iban siendo conscientes de ellos mismos, de la naturaleza y la fuerza de sus sentidos. Eran capaces de respirar imágenes, saborear sonidos y, sin embargo, a pesar de abrir un nuevo campo de sensaciones inexploradas dentro de algo tan trillado como el apocalipsis, se podía percibir algo de falsedad en esas concesiones a la estética publicitaria y en ese empeño por trascender y no limitarse a la intrahistoria de esas dos pequeñas hormigas que, presas de un mundo demasiado grande y demasiado inabarcable, se resisten a dejarse morir.
PAISAJE 5. Sacrificios familiares

En la oscuridad de la callejuela de un barrio marginal, un joven arrogante e impetuoso yace en el suelo suplicando clemencia, rogando a los dos mafiosos que lo acribillan a patadas que paren, que le den otra oportunidad, que les conseguirá lo que le piden y que no volverá a engañarlos. La barriada es modesta y parece tranquila siempre y cuando no se invada el territorio sagrado de las mafias, pero ese es un problema que sumar a los que ya de por sí tiene cualquier familia que busca que todos sus miembros alcancen la estabilidad necesaria para llevar una vida tranquila y segura. Detrás de la callejuela donde los mafiosos utilizan sus peores armas de amedrentamiento, la familia del joven prepara la cena en la mesa de la cocina. Es una casa modesta y una familia grande y unida. Los vínculos son muy fuertes. Sin embargo, las malas influencias acechan y los problemas del pasado transmutan y amenazan el presente. Las mujeres trabajan dentro y fuera de la casa, se entregan a fondo para que todo vaya bien. Mujeres que lo dan todo y hombres que se encargan de estropearlo. Solo hay una cosa que va más allá de los problemas ocasionados por unos y otros, algo que es tan fuerte como para superar cualquier inconveniente: la unión familiar, la sangre compartida, transferida de generación en generación. Sangre redentora, sangre que compromete por encima de los prejuicios. Sangre que purifica. Sangre de mi sangre. La imagen del interior de la casa muestra, sin énfasis ni alardes innecesarios, varias escenas que se superponen y que son capaces de revelar lo más auténtico que la vida cotidiana esconde diariamente del verdadero rostro de las personas. Entonces, mirando una imagen, un primer plano suave en el momento adecuado, un plano secuencia infinito pero nunca forzado más de la cuenta, o una composición cuyo encuadre aglutina todas las esperanzas, miserias y sentimientos del mundo, comprendemos que es la manera de mirar la que nos puede revelar, siempre sin juzgar, siempre sobre un irreprochable rigor ético, esos detalles de emoción íntima que requieren de una respiración pausada para ser aprehendidos. Y mientras tanto, la mirada establece un contrapunto con la polifonía de voces familiares que se superponen unas a otras, dejando a la vista todas las capas, riquísimas e inabarcables, que un retrato familiar puede esconder. Imágenes y voces se entremezclan como en un pequeño poema directamente extraído de lo más cercano, de aquello que, más allá de condiciones o clases sociales, todos tenemos en común. La estilización de la forma como herramienta máxima de naturalidad, para resaltar lo que está ahí y habitualmente nos cuesta ver, para hacer visible lo invisible, para alcanzar el milagro de percibir el lado sublime de lo cotidiano. Aunque el auténtico milagro es el de esta corriente portuguesa, tan auténtica, con una identidad tan marcada, tan particular que, al mismo tiempo, no se disuelve ni se deja llevar por un estilo ensimismado o por sus propios clichés. Son muchos magos en un espacio muy pequeño. Y el milagro está en que todos esos magos convivan amigablemente, sin conflictos y, por el contrario, se complementen y realimenten los unos a los otros, cruzando generaciones, identidades y discursos diferentes. La familia, de este modo, se deja retratar por uno de ellos de tal forma que se consigue un discurso universal, un gran fresco compuesto a la manera de un minucioso mosaico en el que cualquier reflejo de vuelta a la realidad es posible. Porque ya no importa la maestría técnica, ni el rigor de la puesta en escena ni la naturalidad de las interpretaciones. Solo importa que ya se puede filmar sin miedo al melodrama, sin miedo a parecer exagerado o tremendista, porque este es el destino al que se llega de forma natural, después de un tránsito que oscila entre lo dramático, lo alegre, la suave y lo intenso. Lo importante es que se trata del destino final, de la consecuencia natural de una serie de acontecimientos, y no de un medio manipulado para forzar una emoción, para teledirigir a unos personajes o para jugar a ser Dios y demiurgo al mismo tiempo. La pequeña casa en esa barriada periférica, con todos sus integrantes y todas las emociones contenidas en sus paredes, es una de las imágenes más vívidas, auténticas y emocionantes que podemos contemplar, por lograr un sincero compromiso ético y estético que compatriotas como Pedro Costa, y muy pocos más, son capaces de alcanzar. La semilla de la auténtica emoción, del trazo firme que conmueve las entrañas.
Estamos en los suburbios, en la zona residencial de una gran ciudad, o quizás en un pequeño pueblo satélite. Los ambientes se funden hasta parecer irreales, porque apreciamos en el cuadro, por lo menos, dos tipos de suburbios. Por un lado está la zona acomodada, con burgueses y trabajadores de clase media que viven en bloques de pisos situados en grandes urbanizaciones con su piscina, su campo de golf y su pista de pádel y, por otro lado, tenemos la zona más modesta, de proletarios auténticos, con síntomas de arrabal, donde las callejuelas se vuelven oscuras y las casas son habitadas por familias numerosas. Distintos ambientes para familias con problemas similares. Problemas que, superficialmente, pueden parecer diferentes, unos más sórdidos y otros más llevaderos, unos más difíciles de solucionar y otros que solo necesitan un poco de voluntad. Problemas que, sin embargo, acaban requiriendo sacrificios familiares, más allá de su marco, de su problemática individual. Queramos o no, la única patria es nuestra propia familia y, más allá de conflictos internos, siempre quedan los impulsos instintivos que nos ayudan a buscar socorro o a socorrer a aquellos con los que compartimos un ADN común.
Una casa en la periferia parece habitada por una familia poco convencional. Una pareja y una chica un poco más joven que ellos. La chica es hermana de la mujer, y acaba de ser acogida en esa casa después de mucho tiempo de renegar de su propia familia. Hasta que algo falló, algo estalló por ventura cuando todo parecía perdido y, entonces, la crecida niña volvió a su casa como un hijo pródigo deseoso de lavar sus faltas, pero necesitado de cubrir sus carencias. El cuñado se siente invadido, ve cortada su libertad ante la presencia de una intrusa, pero su hermana se impone, porque el poder de los vínculos familiares es algo difícil de romper. La chica vive en su nueva casa después de huir de la secta que la ha tenido tanto tiempo prisionera, y de esta forma necesita un ambiente especial para poder curar sus heridas, superar los traumas, acabar con la paranoia y la frustración de ser consciente de que el paraíso terrenal no existe y que querer acercarse a la perfección puede ser, en ocasiones, demasiado peligroso. Especialmente cuando la perfección consiste en aquello que los líderes dicen. La chica está parada al pie de la escalera que comunica las dos plantas del dúplex. Está parada porque, en su camino hacia el salón, ha oído discutir a su hermana con su marido, y seguramente sea por su culpa. Le atormenta saberse un elemento desequilibrante, que puede estar haciendo daño a quien la acoge, a alguien que es sangre de su sangre y que, por esa razón, se ve obligada a socorrerla. Su confusión aumenta conforme pasa el tiempo y la situación no se estabiliza. Hay momentos en que incluso duda sobre cuál es su auténtico nombre. Martha Marcy May Marlene. Pasado y presente cruzan por su mente, pero ella tiene que intentar superar ese pasado en la secta, ese pasado de dominación machista y subordinación. El trauma ha creado la paranoia, la misma paranoia que sacude el país desde aquella herida creada un 11 de septiembre de 2001, el momento a partir del cual todo sería diferente. El recuerdo y el sueño se entremezclan de forma que los traumas quedan a la vista de forma muy evidente. No hay sutileza, todo es explícito y subrayado. No hay huecos, no hay intersticios, la imaginación bloquea sus propias salidas. La chica debió de tener un momento de fortaleza, de inspiración, cuando logró escapar de la secta. Sin embargo, el tránsito de después es muy duro, quizás demasiado, tanto para la víctima como para quienes conviven diariamente con ella. La paciencia en la única posibilidad. La paciencia y la confianza en la fortaleza de los vínculos familiares.
Una urbanización acomodada contempla cómo un hombre corriente, necesitado, ahogado por las deudas y por diversas necesidades financieras como consecuencia de la crisis, llama a la puerta de su hermano a pedirle un poco de ayuda. Forman parte de la misma familia, Los Marziano, pero últimamente ha sido difícil conseguir la ayuda del hermano sin perder la poca dignidad que ya le quedaba al pobre hombre. Sin embargo, el dibujo del personaje es demasiado grueso, esclavo de las plantillas y de un humor insulso e inocuo. Todo es demasiado blando, de un color pastel que desea contentar a todos pero se queda en tierra de nadie, en un punto muerto que nadie parece querer compartir. El hermano por fin parece dispuesto a abrir la puerta pero, en el último momento, decide volver a la cama y esperar a que ocurra alguna buena noticia. Es fácil esperar buenas noticias, pero difícil luchar por que se cumplan. A veces la complacencia juega un arma de doble filo, y lo que puede parecer un síntoma de bondad, de abnegación y de aceptación de las costumbres ajenas, se torna peligrosa al asociarse con lo tradicional e intentar convertir lo sensiblero en algo con rentabilidad comercial. No se puede jugar con los sentimientos. No se pueden vender. Y menos, cuando el hábitat que se propone es extrañamente amable.
Una casa de las afueras está habitada por los personajes que salen del coche y enfilan en camino del porche. Una casa que parece ejemplar, pero que esconde la presencia de una infancia intimidada. Sin embargo, lo que se percibe es una vida acomodada y sin complicaciones, una familia feliz en la que todos han cumplido siempre sus obligaciones y, por esa razón, parecen tener derecho a un descanso que les impida ahondar en sus auténticos problemas, reflexionar en busca de su propia identidad, tanto individual como asociada a su auténtica patria de nacimiento, la institución familiar que lo acogió. Vida que se convierte en rutina, Stillleben, como muchos suspiran. Los trazos de la casa y de los personajes que la pueblan están dibujados con convicción, siempre responsables con unas reglas que no era necesario adoptar, y que quitan una cierta naturalidad, pero que consigue extraer los sentimientos gélidos de los personajes robotizados. En cierto modo, una revisión del estilo de Haneke en los que los momentos de ironía chirrían hasta el punto de hacer tambalearlo todo. La historia que recubre a esos personajes es sórdida y tiene su punto cruel, aunque, de manera objetiva, la historia presenta una ambigüedad entre moralidad y legislación que consigue salvar la imagen de una condena segura por su sordidez moral. El deseo de un hombre ha hecho sufrir a una niña pequeña, aunque ella no fuera consciente. Sin embargo, ahora ya crecida, todos sus recuerdos quedarán empañados por esa oscura pátina que le muestra su propio pasado a través de esas lentes grises que emborronan cualquier concepto de la realidad.
PAISAJE 6. Ruptura familiar

Nader y Simin están ya en el interior del juzgado, esperando a que aparezca el juez que les dirá si es lícito que se separen o si sus argumentos resultan demasiado vagos como para romper el matrimonio. Sin embargo viven, Nader y Simin, una separación más allá de lo que el juez proclame o decida, porque la sostenibilidad de una relación va más allá de lo que la ley pueda proclamar, y solo los protagonistas pueden dilucidar si la convivencia es posible. De todos modos, en este caso Nader y Simin parece que solo quieren darse un toque de atención, un susto para avisar el uno al otro de que deben ser más comprensivos, llegar a acuerdos, ceder en algunas de sus pretensiones, aunque parezcan irreconciliables. Simin quiere marcharse del país para que su hija reciba una educación más sólida en el extranjero, mientras que Nader se niega a irse porque su padre está enfermo, víctima del alzheimer. Los sentimientos expresados son profundamente humanos, y la concreción de la anécdota ayuda a crear una película que tiene en su materialismo y en la conjugación de los sentimientos con las necesidades personales su mejor baza. A veces una anécdota mínima puede dar lugar, en vez de a una fábula, a un engranaje discursivo que ayude a hacernos conscientes de la complejidad del mundo que habitamos, de esa teoría del caos que, tras muy pocas iteraciones, puede hacer del más simple movimiento una inabarcable concatenación de sucesos. Por eso me recreo pintando los rostros de Nader y de Simin, que expresan tanto con tan poco, mientras aguardan en silencio la llegada del juez, sin llegar a saber ellos mismos si están haciendo lo correcto, pero dispuestos a guardar la apariencia de una posición firme. No son conscientes de esa complejidad que puede salir de una decisión que casi se han tomado como un juego. Farhadi construye con estos elementos una película del terruño, dialéctica, donde los personajes son de carne y hueso y sus preocupaciones tan verosímiles como las nuestras, con el mismo punto ridículo. El drama judicial no se recrea en el propio drama, sino en la parafernalia que lo envuelve, en el suspense que surge del mismo, en las necesidades primarias. No hay énfasis ni recreación en el morbo a pesar de que se dan muchas vueltas a los mismos hechos. La película es profundamente iraní al tiempo que se aleja de los tópicos habitualmente asociados a ese tipo de cine. La pareja vive dentro de sus propias debilidades y sus contradicciones, pero tanto Nader como Simin son personas honestas e íntegras, aunque la mentira sea en ocasiones una sombra difícil de superar a la que es necesario recurrir como mal menor para lograr la salvación de los más cercanos, para preservar la unidad familiar. Con el tiempo, otras familias se contrapondrán a ellos, y se verán puntos más oscuros, más anclados a una tradición conservadora y destructiva de la cultura que representan. Nader y Simin son la esperanza de una determinada opción cultural. La pareja que se encontrarán en el futuro, sin embargo, encarna buena parte de los males que aquejan a su sociedad, como la situación de opresión en que se mueve la mujer, el poder dominante del hombre, la influencia de la religión o el caldo de cultivo que permite que un hombre sea violento contra una mujer. Sin embargo, el contraste entre ambas familias nos hace ver la pluralidad de hombres y mujeres más allá del contexto o de las identidades religiosas o sociales. Quizás todo sea demasiado milimétrico, demasiado perfecto, pero lo importante es convencernos de que, sea el tema grande o pequeño, lo importante son los intersticios, la dialéctica que acompaña a los hechos.
Es primera hora de la mañana y me gusta especialmente poder captar el reflejo suave de la luz sobre la irisada piedra del juzgado. Hay bastante bullicio, pero me llama especialmente la atención la pareja que aguarda en el interior la llegada del juez. El hombre y la mujer están impávidos, como queriendo hacer patente un enfado que quizás no es para tanto y probablemente se trate de una estrategia más de simulación. Mientras tanto, el juez llega tranquilamente leyendo lo que parece ser una carta manuscrita y deja paso a tres chicas jóvenes que se insultan cariñosamente con acento argentino. Además, junto a la puerta, ajenos a todo y quizás sin saber ni siquiera que están pasando por delante de las puertas de un juzgado, unos niños ilusionados corren en grupo de forma desordenada agarrando con fuerzas sus mochilas, como si temieran que la velocidad las hiciera desaparecer.
Las chicas que cruzan la puerta del edificio por delante del juez son tres hermanas cuya identidad no marcha con ellas, porque se ha quedado prendida en la casa en la que viven. Algo deben de hacer para recuperarla, volver a convertirse en ellas mismas, pasar página y hacer del pasado y del dolor una herramienta de aprendizaje, y no una excusa para reconcentrarse en sus propias debilidades. Cada una buscará su propio camino, y por eso quizás lo mejor sea que se separen, que se alejen de la casa o la hagan mutar. La casa está colonizada por los fantasmas, y los fantasmas son ellas mismas, que se manifiestan a través de las habitaciones, de los objetos, de una lámpara de pie, de un despertador de mesa, de una guitarra que gime para ser tocada, de los detalles mínimos que contienen el mundo. Viven reconcentradas en sus palabras, sus silencios y sus miradas. Poderosas miradas a través de la invisibilidad y el silencio. Las tres hermanas son como tres chicas que pudieran gritar “¡Orouet! ¡Orouet!” pero a la vez saben que las une algo que va más allá de lo que ellas pueden controlar, el lazo familiar de cuya bisagra se han desprendido y que, sin embargo, desde la ausencia, desde la presencia fantasmal que sigue invocando cartas equivocadas o llamadas de teléfono incomprensibles, conjura un poderoso sentimiento que va más allá del vacío, las desconfianzas o el recelo mutuo. La casa y ellas forman una unidad, un elemento indivisible que encierra un universo de historias donde la música suena como una crónica sentimental que las proyecta desde la adolescencia hacia la madurez. Sin embargo, ese pequeño microcosmos encierra el peligro de crear seres reconcentrados, aislados, marginados, anclados en su propias miserias, un poco a la manera de La ciénaga, por lo que las mejores decisiones pueden ser huir o airear la casa, cambiarla de arriba abajo, Abrir puertas y ventanas, dejar de bloquear la respiración de lo que ya es un elemento orgánico, con vida propia, imbuido de la melancolía que sucede al dolor de la pérdida y que, en cierta manera, no es más que una mutación del propio dolor, que busca mutaciones individuales en que manifestarse. Y finalmente quedan los escombros, la sensación de un mundo perdido que quedó atrás y que es necesario reconstruir, pero las hermanas, mostrando su vitalidad, con un optimismo que puede parecer contradictorio con su carácter pero que radica en lo más atávico del ser, se disponen a salir silenciosamente adelante, por encima de los misterios compartidos, los secretos robados y ansiedad por no perder la propia identidad.
El juez que deja pasar a las tres chicas dobla la carta que acaba de leer con una cierta sensación de incomodidad. Parece ser que una mujer recién fallecida quería dejar parte de los bienes que parecían destinados a su hijo a una joven con la que tenía una relación muy especial, pero cuya identidad, una vez que salió del país, se ha difuminado entre los espectros de las mafias, los burdeles y la imaginería religiosa. El hijo parece que quiere honrar el recuerdo de su madre a toda costa, y solo desea encontrar a esa mujer. Él también tiene problemas de identidad, y por eso esa mujer es un reflejo de sí mismo. Él es francés pero también Americano. Es de su padre pero también de su madre. Su camino puede parecer un disparate, y parece que telegrafía todos los tópicos del melodrama familiar y de los thrillers sobre la búsqueda de un progenitor o un hijo, pero al menos las imágenes no nos pasan en balde, tienen cierta personalidad, la del recuerdo frustrado o la del deseo no alcanzado. Bajamos a los infiernos y no alcanzamos la fuerza de un Paul Schrader, pero al menos existe la loable intención de retratar cosas profundamente íntimas, arqueologías personales guardadas en un cajón, fragmentos de la infancia que permanecieron desterrados de la propia vida, y que ahora renacen con fuerza, ligadas al dolor que una ruptura familiar ha generado en un hijo después de años de incubación.
El grupo de niños, comandado por dos hermanos, pasa corriendo, embriagado de ilusión, delante de la puerta del juzgado que los hermanos miran de reojo, torciendo en cierto modo la sonrisa, porque saben que el Kiseki (Milagro) que ahora buscan quiere solucionar el problema que se originó precisamente en un juzgado como ese. Porque ellos solo quieren volver a vivir juntos, dejar de tener que comunicarse por teléfono y ver diariamente solo a uno de sus progenitores. Desean que sus padres vuelvan a unirse, sean uno, y la familia se recomponga, vuelva a ser lo que fue, porque confían en que el carácter más desastrado y anárquico del padre sea capaz de convivir con una madre organizada y responsable. Saben que pueden aportarse mucho el uno al otro, y que ellos, los hijos, serán los más beneficiados. Por eso se agarran a ese milagro en el que confían ciegamente, aunque en su interior probablemente los sentimientos sean distintos. En el fondo, una vez que se van quitando las ilusionantes capas que recubren la conciencia real, quizás se lleven una sorpresa al descubrir que, a pesar de ser niños, están mucho más cerca de la realidad de lo que se podría esperar. Quizás saben que no se puede decidir por nadie ni hacer que nada, ni siquiera lo milagroso, lo divino, haga que personas adultas y responsable modifiquen sus auténticos deseos. No hay más responsabilidad que confiar en la responsabilidad de los demás, no invadirlos, dejarles campo para su expresión. Aunque el resultado sea doloroso para uno mismo. Quizás haya cosas que no se puedan desear, más allá de que se sepa que los milagros no existen. Y en esta noche en el interior del alma infantil está la emoción que recrea Kore-Eda, que es capaz de retratar con gran dignidad a unos niños a los que filma como adultos, a quienes respeta de ese modo. Ahí está la grandeza de la mirada. Y puede tratarse de una mirada ligera, sentimental, en tono de fábula o comedia, profundamente amable, humanista y cercana, sin perder un ápice de profundidad. Ya no es tan necesario tratar directamente grandes temas, como las sectas de Distance o el más allá de After life, porque lo sublime, como ya demostró Ozu, surge del retrato de lo íntimo, del susurro. Y sin embargo, tampoco es ya necesario intentar imitar el estilo de Ozu como en Still walking; lo importante es captar su espíritu, guardarse la esencia de su Buenos días para poder componer una obra autosuficiente. Kore-Eda juega con el deseo y contrapone tres generaciones distintas para mostrar que ser adulto equivale a aprender a controlar las propias frustraciones. Dominarlas, hacerlas nuestras. Lo fácil es crear un melodrama a partir de una situación de ruptura familiar, pero el hallazgo de la comedia, tan difícil si se hace bien, puede alcanzar lo sublime. Lo importante es hacer resonar los detalles mínimos para que su alcance sea grande, y saber dibujar una gran metáfora a partir de los niños que corren en busca de un tren que transporta sueños que nunca podrán ser alcanzados; sueños que serán los que determinen su vida adulta, los que forjen su personalidad. Todos somos hijos de nuestras frustraciones, y la madurez es el camino para ir liberándonos de ellas. Tres edades, tres emociones, vidas a la expectativa, aguardando como un volcán tembloroso antes de liberar la ceniza.
PAISAJE 7. Fraternidad y responsabilidad

Un pequeño barco de gasoil está atracado en el muelle, enganchado a los bolardos sobre los que se despliega la pasarela por la que cruzará la tripulación para llegar a tierra. Procede de la costa francesa, de la modesta ciudad de Le Havre y, escondido en un pequeño cubículo sin ventilación, un joven inmigrante llega ilusionado, ansioso por que se produzca de una vez el esperado reencuentro familiar. El joven había desconfiado desde el principio, porque necesitaba demasiada ayuda, demasiado cobijo para poder alcanzar sus objetivos, y el mundo actual es un lugar demasiado áspero como para esperar milagros, comprensión o compasión. Por eso llega asombrado, acordándose de todos aquellos que le han ayudado, que han mostrado una fraternidad que no tiene nada que ver con la caridad cristiana, sino con un concepto más elevado de justicia social. Resulta peligroso pedir favores hoy día, y mucho más aceptarlos, pero también hay que tener en cuenta que saber recibir es tan importante como saber dar. Y aunque no siempre sea así, suele coincidir que quien tiene más facilidad para recibir también es más generoso a la hora de dar. De todos modos, parece decirnos Kaurismaki, no se trata tanto de la bondad en sí misma como de la conciencia, cuya crisis hipoteca los sentimientos del mundo actual. Con una conciencia responsable no es necesario ser bueno ni dar favores, porque solo se dará lo que se considera justo, y se dará porque es, simplemente, lo que hay que hacer. No es un extra, no es un favor. En la vida hay momentos, situaciones, personas. Dependiendo del momento y de la situación, las personas tienen necesidades. La fraternidad de quien es honesto debe detectar esas necesidades y cubrirlas dentro de lo que sus posibilidades permitan. No se trata de bondad, sino de responsabilidad colectiva. Y a través de estos conceptos monta Aki Kaurismaki su entrañable y optimista fábula sobre la inmigración, la fraternidad y la vida, con sus personajes capaces de solventar aquello que es una cuenta pendiente para el estado, y cuya moralidad pasa por encima de la ley, incluso aunque sean representantes de la misma. Un argumento típico para un sórdido drama social europeo que diera nuevas vueltas a lo mismo pero no aportara grandes novedades se convierte, en manos de Kaurismaki, en una comedia ligera y simpática que no pierde su fuerza de crítica social, y que muestra algunos destellos de ingenio de su realizador (seguramente menos que en otras películas suyas anteriores), así como su cara más amable, sin dejar de tener en Bresson y Ozu sus referentes éticos y estéticos. Quizás la brillantez del resultado no esté al nivel de su anterior visita a Francia en La vida de bohemia o de otras de sus creaciones, pero Kaurismaki consigue crear personajes tan sólidos como entrañables y evita el riesgo de acabar regondeándose en sus propios clichés y encasquillarse en su particular microcosmos como alertaba con preocupación su última obra, Luces al atardecer. Por lo tanto, el giro es necesario y, además, encaja perfectamente en una coyuntura social como la actual, en la que parece que la única manera de salir de la crisis es a través de la prosperidad individual, del enriquecimiento propio y de la despiadadas e injustas leyes del libre mercado, que tiene en su propia denominación una triste paradoja, puesto que no es libre (quien no está en condiciones de entrar en él no es libre para disfrutarlo) ni es mercado (solamente el poder decide quién puede entrar en el juego). Pues bien, hay gente que parece creer aún en vías que muchos califican de caducas y sin salida pero que, en el fondo, se basan en el único tesoro que el mundo no podrá privatizar, la fraternidad humana, y que, por muy en crisis que parezca estar, solo depende de que cada ciudadano pueda convertirse en el nuevo motor de justicia social para un mundo que necesita una inyección de optimismo. Kaurismaki nos dice que no tenemos más remedio que creer en una Europa social que deje de perder los valores que la forjaron y que apueste por la justicia y la igualdad, libre de egos o hipocresías. Es la alternativa a la caída al vacío, y por eso utilizo para pintar este barco símbolo de esperanza los colores más vivos y más optimistas que encuentro. Quizás la realidad sea más gris, y quizás el arte solo proponga una estilización de esta realidad para salvaguardar nuestras conciencias pero, al menos, éste nos ayuda a pensar en distintas formas de desbloquear nuestro pensamiento cuando más peligro hay para su estancamiento. Solo queda confiar en que todos los que ven este barco llegar al muelle y aplauden a rabiar con una sonrisa de felicidad que solo destinan a las creaciones más amables, tomen nota también del trasfondo, de las preocupaciones éticas que laten bajo la cubierta, y no se dejen llevar posteriormente por la inercial vorágine de un mundo que no está dispuesto a pararse ni a dar un respiro. Hay que ir más allá de la anécdota, rascar bajo la fábula amable y bienintencionada.
El enclave portuario está poblado por un barco recién atracado, con su inmigrante escondido de la injusticia del mundo, el capitán que fija los amarres para evitar sustos eventuales, otro inmigrante que no ha encontrado su hueco a pesar de tener un trabajo en el que descarga la mercancía de los barcos, y una serie de paseantes que parecen disfrutar del aroma del mar y de la naturalidad de la vida marinera. Entre ellos, me llama la atención el señor de mediana edad que sonríe afablemente desde la silla de ruedas que empuja su cuidador, un joven negro que parece contar divertidas historias. La escena parece recubierta por una pátina de fraternidad iluminada de manera sorprendente en un instante determinado, como un milagro circunstancial. El sol asoma por el horizonte y aún no calienta demasiado, pero sí lo suficiente como para que el tiempo sea confortable y una sensación de naturalidad recorra el paisaje que bañan los rayos de luz.
El inmigrante que descarga barriles de uno de los barcos del puerto parece ser la única persona del cuadro a la que se le intuye un rictus serio, cabizbajo, como si la fraternidad que recorre la escena aún no le hubiera llegado a él. Como si no hubiera dado todavía con las personas adecuadas. Se perciben señales de violencia en su rostro, que chocan por el contraste de la bucólica imagen que tengo la suerte de pintar, pero que no parecen algo extraordinario para él. Más bien, se trata de algo tristemente ordinario. El inmigrante, como todo aquel que es diferente, tiene más papeletas para recibir la violencia de la sociedad. Siempre violencia física, aunque no siempre sea ejercida por los puños y no siempre desde personas físicas. Sin embargo, este inmigrante lo único que quiere es no dar pena, no desea ser tratado con paternalismo. Quiere una ayuda justa, quiere que se le recompense por su trabajo, no pide favores. Está de paso en esta localidad portuaria para poder sobrevivir cuando vuelva a su patria, como un Ulises que ni siquiera intentara volver a casa porque sabe que aún no puede afrontar la vida tal y como se le presenta a la vuelta. Lo único que sabe, lo único que ha aprendido del tiempo que lleva como inmigrante, además de la dureza de la vida cuando no encuentras un ápice de comprensión o de fraternidad a tu alrededor, es que el avance social está directamente relacionado con la independencia individual, y que de esa forma resulta imposible descongelar las propias emociones. Por esa razón, hay una gran contradicción en las sociedades modernas que se dicen libres, porque se es libre en función de la posición social, de la herencia familiar o, simplemente, y no por ello más justo, de la falta de escrúpulos para conseguir prosperar.
El hombre que empuja la silla de ruedas ha aprendido a vivir a partir de la propia experiencia de cuidar a un semejante, aunque ese semejante esté postrado en una silla de ruedas que le limita y lo convierte en un hombre acabado, que necesita ayuda. Sin embargo, la singular personalidad del cuidador le ha hecho ver una nueva vida de posibilidades, le ha hecho renacer y convertirse en alguien que ha reenfocado su manera de ver la vida. Cuando quedó postrado en la silla de ruedas se convirtió en un hombre Intocable; ahora, sin embargo, quiere ser uno más, alguien que pueda interaccionar normalmente con el mundo, a pesar de sus limitaciones físicas. Me fijo en el rostro del cuidador y en el del inválido. Comprendo quiénes son y analizo cómo han conseguido alcanzar esa compenetración. Sin embargo, me parece todo demasiado básico, demasiado subrayado y obvio. La vida no es tan simple ni tan fácil. Además, el mensaje es peligroso. El inválido consigue una nueva vida de felicidad gracias a su condición de millonario, gracias al ejército de criados y servidores que compra con su capital, con sus privilegios heredados. Es fácil así ser bondadoso y comprensivo. La imagen me hace sentir escalofríos. No soporto el paternalismo, y es especialmente peligroso intentar llegar a todo el mundo haciendo concesiones y jugando deshonestamente con el humor a costa de elementos como la amistad, la enfermedad o la clase social. La ideología y la peligrosa doctrina de Hollywood siempre se han intentado expandir más allá de sus fronteras, pero es responsabilidad de cada cual saber decir que no y evitar ese tipo de discursos de moral colonizadora. Es fácil montar una relación de supuesta fraternidad entre dos personas como las que pasean por el muelle, pero es aún más fácil y más deshonesto dejar clara la barrera que no se debe cruzar. La lucha de clases no existe, el pobre debe vivir de la servidumbre y la caridad. El discurso asusta, pero atemorizan todavía más los medios para lograr que un espectador normal comulgue con estas ideas, que se camuflan dentro de una comedia amable y bienintencionada que, en el fondo, esconde un discurso opuesto al que quiere aparentar vender.
El capitán del barco recuerda su infancia y piensa en los auténticos momentos de fraternidad que vivió en su infancia cuando todavía estaba en pie el kibutz de A beautiful valley, en el que todos trabajaban por y para la comunidad, y nunca para prosperar individualmente o para satisfacer ambiciones personales. Recuerda el capitán con auténtica nostalgia aquellos tiempos, y es consciente de su culpa y de la de su generación, que no estaba dispuesta a continuar los esfuerzos que hicieron su madre y mucha otra gente del pasado. Era cierto que, en aquel modo de vida, no eran capaces de obtener un rápido reconocimiento, pero ahora se da cuenta de que el beneficio era a largo plazo, y era para todos, lo cual multiplica los efectos positivos de cualquier éxito. Ese mundo parece terminado, y parece que ahora la fraternidad y la responsabilidad individuales son los únicos medios de volver a un sistema más justo para todos. Sus recuerdos son difusos, y quizás algo insípidos por momentos, pero son reforzados por la honestidad de lo que vivió, y por los precisos y preciosos encuadres (quizás con el defecto de ser algo vacíos y preciosistas en algunos momentos) de las imágenes que perviven en su memoria. Recuerda a su madre y sabe que la vejez equivale a aferrarse a la renuncia de la propia inactividad, y así él también decide que nunca dejará de trabajar por el bien de todos. Recuerda la nostalgia de su madre por la decadencia de lo que ella había trabajado para levantar durante toda su vida, y se da cuenta de que todo es efímero, y que la justicia es algo por lo que se debe de luchar cada día.
PAISAJE 8. Infancia perdida, infancia recuperada

Una niña jovial y quizás algo caprichosa corretea entre los setos con una pequeña cámara digital, que no suelta ni un instante en su empeño por conservar la memoria de los muertos, la memoria de sus muertos. El hombre maduro a quien la cámara casi no deja ni respirar es el padre de la niña, y solo le quedan unos meses de vida, el último respiro que le dará el cáncer que le está consumiendo. Su hija quiere recordarlo siempre, quiere guardarlo en su archivo digital de unos y ceros, conservarlo como una nota final, su particular Ending Note. La niña afronta la muerte de su padre mientras lee sus diarios con una naturalidad que impresiona. Yo intento dibujar se expresión, pero se me hace difícil, porque no llego a saber si el trabajo de esa niña está más cerca de la naturalidad o de la obscenidad. Bien es cierto que se trata de su padre, de su propia familia, y que ella es libre de retratar su intimidad y su proceso de destrucción de la manera que considere más adecuada, pero en el momento en que se hace pública, la obra adquiere nuevas responsabilidades, y si bien no tiene por qué ser tan rígida como la ejemplar filmación de la agonía de Nicholas Ray que rodó Wim Wenders en El relámpago sobre el agua, sí debería mostrar más cuidado en la manera de retratar unos momentos tan especiales y que tan fácilmente se pueden deslizar hacia la manipulación emocional. No llega a ser irresponsable, ni tan grave como el macabro juego con el que, por ejemplo, Benigni ilustró La vida es bella, pero tampoco llega a ser consciente del ritual que está inmortalizando con su cámara. Echamos de menos el respeto que Ozu, Dreyer o incluso Kurosawa tendrían ante una situación así, que abordarían con un cuidado reverencial, sin chistes de brocha gorda o efectistas juegos a cuenta de la edad infantil de la autora. Resulta original el punto naif desde el que se aborda la llegada de la muerte (y especialmente la muerte de alguien tan cercano como el propio padre), pero parece que se quisiera renegar a toda costa del dolor causado por la tragedia con el fin de aportar una óptica vitalista y optimista que pueda sorprender, por más que en el fondo no se trate más que de una maniobra efectista. Sin embargo, de todos modos, aquí quien lleva la cámara es una niña, así que la responsabilidad es, mucho más que de ella, de quienes la han acompañado o de quienes han visualizado previamente su obra.
El escenario es el de un día radiante de sol en plena campiña. Árboles, césped, merendolas y niños, sobre todo niños. Sin embargo, no todos los rincones del paisaje son alcanzados por los profundos rayos del sol. La comida familiar en mitad del campo rezuma luz y alegría, al igual que la niña que salta y corretea buscando la manera de capturar la memoria de su padre. Sin embargo, tras unos arbustos que no dejan pasar la luz, un niño tímido y callado parece asustado por el descubrimiento que acaba de hacer. Y al fondo de la imagen, en la pequeña cabaña que absorbe los rayos del sol pero no los deja pasar al interior, un matrimonio parece conjurar la presencia de un niño que acaba de desvanecerse como un fantasma entre las sombras.
La cabaña acaba de vivir un momento mágico, el de la aparición y desaparición del hijo del matrimonio que intenta acostumbrarse a soportar el peso que la vida ha arrojado sobre ellos al arrebatarles su único vástago. El mago Kore-Eda vuelve al mundo de la infancia para invocar los fantasmas, miedos, preocupaciones y traumas que acarrea la desaparición de un hijo. Apenas necesita cincuenta minutos para transmitir la profunda densidad de sus sentimientos. No es necesario más tiempo para crear una joya tan penetrante, aunque se mueva en un registro que no es el habitual de sus últimas creaciones (por más que el tema seguramente sea el más recurrente de su filmografía, el que más le preocupa y mejores resultados le ha dado en sus múltiples variantes: la ausencia de los seres queridos). Son habituales en el cine japonés las historias de fantasmas y desaparecidos, como se aprecia en pequeños clásicos de referencia de Kaneto Shindo (como El gato negro, donde también los vivos intentan aferrarse a las apariciones fantasmales como último vestigio de la propia vida) o Masaki Kobayashi o, más recientemente, en una obra capital sobre la desaparición del hijo como es Shara. Kore-Era desea mostrar lo que son los días posteriores a la pérdida, The days after, y lo hace con una elegancia incuestionable, con la pureza y la honestidad de quien conoce el arte y la vida, y muestra su responsabilidad hacia ambos. Tres lustros después de su ópera prima Maborosi, que sigue siendo uno de los puntos culminantes de su filmografía, Kore-Eda vuelve a interesarse por indagar en el dolor ante la pérdida de quien no debería habersi ido; si entonces era un adolescente el que cruzara la línea antes de tiempo, en esta ocasión se centra en un niño, en el vacío que deja, y consigue con maestría dibujar una entidad física a partir de la ausencia, con trazos mínimos y contenidos. La cámara sigue a los padres y es capaz de sugerir y hacer palpables los sentimientos más intensos a través de expresiones mínimas, que huyen de todo exhibicionismo pero no dejan de delatar su sufrimiento. Miradas, suspiros, movimientos ralentizados, pesados como si cargaran un lastre insalvable, palabras breves pero cargadas de sentimiento… Los personajes, y la mirada que recae sobre ellos, impregnada de lirismo auténtico, esa mirada que yo intento ahora captar en mi lienzo, compone una letanía delicada y suave que nos recuerda que las pérdidas son para siempre, que los fantasmas viven dentro de nosotros y que su invocación debe ser espiritual, interior, para que nos ayude a encontrar un modo de reforzar nuestra identidad a través de los demás, o comprender a los demás a partir de la quebrada experiencia de nuestro corazón, curtido en dolores y batallas.
Tras unos arbustos, un niño de camisa blanca empieza a respirar de forma entrecortada cuando se da de bruces con el mito. Acaba de encontrarse con el asesino en fuga de quien habla todo el pueblo. Están en un pequeño rincón en penumbra, y el niño se queda inmovilizado, sin saber cómo reaccionar, intimidado. Entonces, el asesino empieza a hablarle, y se muestra como una persona normal. El niño, 11 años, 11 primaveras, 11 flowers, descubre que el mito es humano, que es alguien como él, que cualquier podría estar en una situación así. Y entonces la mirada se carga de complicidad, y el niño y el monstruo se dan la mano de la misma forma que Ana Torrent ayudaba al monstruo de Frankenstein encarnado por el fugitivo de El espíritu de la colmena. Wang Xiaoshuai dibuja una delicada fábula sobre la mirada impresionista de un niño procedente de la China rural que asiste, entre aletargada y expectante, a los últimos años de vida del dictador Mao Zedong. Yo dibujo la expresión del niño, que muta del miedo a la tranquilidad, y me doy cuenta de que ese rostro es mucho más que un rostro aislado; contiene toda la carga de su contexto, de esa vida profundamente familiar y tan dependiente de las necesidades materiales que flotaba en la China profunda de aquellos tiempos. Quizás la visión infantil esté sobrecargada de algunos tópicos y ciertos clichés, pero la mirada entrecortada del niño a fantasmas y mayores, a través de un cristal con vaho, entre la fascinación y el miedo, entre el desconocimiento y la ansiedad por empezar a forjar el propio yo, vale por todos los defectos de la película. Aunque, de todos modos, incluso estos defectos (los estereotipados niños secundarios, los símbolos-mcguffin, como el de la camisa blanca, recurrentes en cintas de este tipo, o incluso algunos golpes de efecto que, afortunadamente, no se enfatizan estéticamente) se minimizan gracias a la mirada hermosa y detallista de un cineasta que nunca se recrea en lo macabro, y que busca constantemente una respuesta moral y honesta a los laberintos en los que la realidad nos sumerge.
Una gran familia despliega todos sus elementos en mitad de este luminoso claro en el campo de la sensual localidad francesa de Saint Maló. Los franceses son amantes de estos reencuentros familiares al aire libre y son capaces de explotar toda su vitalidad, todo su saber hacer. Esta imagen, sin embargo, no es real, está proyectada en el tiempo por la memoria de una niña que, en ese momento, descubría nuevas emociones de la vida en esas multitudinarias reuniones familiares. Y como siempre, la familia esconde discusiones, secretos y desencuentros, guarda represiones, y aglutina personas tan distintas entre sí que es difícil evitar el conflicto. Resulta sencillo forzar la carcajada fácil a partir de estos desencuentros familiares ya tan manidos en el cine francés. Julie Delpy quiere rodar el asombro de la niña, pero no solo traiciona el punto de vista en numerosas ocasiones, sino que, lo más grave, traiciona su espíritu. Delpy no se fija en el Renoir de Una partida de campo, ni en el Rohmer de los las Comedias y proverbios o los Cuentos de las cuatro estaciones. La referencia parece ser Louis Malle, con su Milou en mayo, y la mirada de la niña de Le Skylab parece impregnada de un efectismo malicioso a la par que ingenuo que está rodado como si Renoir o Rohmer no hubieran existido. La estructura, muy parecida a la película de Malle, resulta forzada, al igual que los chascarrillos o las bromas a costa de los intelectuales, mientras la película busca a través de la cita explícita (nunca sugerida) la complicidad de esos propios intelectuales. Los revolucionarios de mayo del 68 de Milou en mayo se han convertido en un satélite que amenaza con caerse, pero el discurso político sigue presente, aunque banalizado y convertido en un conjunto de tópicos sin apenas coherencia. Yo intento rescatar con mi paleta los verdaderos recovecos que se pueden apreciar en una familia que almuerza en un claro de sol, pero me resulta imposible a través de esa mirada impostada que busca forzar el chiste y convertir en algo glorioso el descubrimiento del amor o de otros sentimientos que, siguiendo con los tópicos, se asocian al verano, la alegría y los encuentros familiares. Pero no son los defectos concretos el principal problema de la película; es el espíritu lo que falla, ese espíritu que sí supo retratar el portugués Miguel Gomes jugando con el documental y la ficción en Aquel querido mes de agosto, o el francés Olivier Assayas en sus películas de familia y campiña, en las que cada sentimiento se respira como aire puro y cada personaje se muestra lleno de vida, con todas sus virtudes, sus defectos y sus desarraigos personales.
PAISAJE 9. Hacer justicia

El silencioso policía observa la escena con gesto de reprobación, apoyando la espalda en la farola que ilumina la noche llorosamente, como si lanzara una plegaria amarillenta sobre los testigos insomnes. Es un hombre tranquilo y un hombre bueno. Odia la injusticia, no soporta que la burocracia del Estado pase por encima de los más débiles mientras deja impunes a los más poderosos. La dicotomía entre moralidad individual y ley es más acusada para él, en un cargo como el suyo, que para ningún otro. Hace lo que puede. Si cree que alguien es inocente, busca un resquicio o se arriesga para dejarlo marchar. Su conciencia no soportaría la idea de no haber hecho todo lo posible. Y sin embargo…, hay ocasiones en que la frontera entre la ley (in)justa y la moral individual se estrecha tanto que cualquier salida posible crea un mar de dudas y de incertidumbre. Este Mundo injusto es tan complejo que, en ocasiones, la única opción que queda es hacer lo que parece correcto en cada instante, dejarse llevar por una intuición que puede acertar o estar equivocada. El policía parece un hombre sencillo, tan humilde que no intenta ser creativo ni aportar nada más allá de reaccionar en función de la realidad que el azar coloca delante de él. El mundo va a él, como un abúlico personaje de novela de Murakami o un hierático protagonista de las películas de Kaurismaki. Sin embargo, la mímesis del estilo del finlandés va más allá del carácter silencioso, lacónico y honrado del carismático protagonista. Todo remite a Kaurismaki, desde la iluminación hasta el ritmo narrativo, la saturación de los colores, la composición artificiosa y siempre significativa de los planos fijos, el espíritu social de responsabilidad moral… La cínica fábula humanista del policía griego que parece más burócrata que policía (su vida suele detenerse detrás de una mesa rodeada de papeles, y cobijarse en una firma que a otro no comprometería, pero a él indigna) quizás no es tan detallista y precisa como una obra de Kaurismaki pero, más allá de su espíritu, comparte su cartografía estilística, su deseo de convertir la emoción contenida, reprimida durante años, en sombras, luces, colores y gestos inexpresivos que pretenden decirlo todo. Sin embargo, la chispa finlandesa no es capaz de viajar íntegra hasta el Egeo, demasiados kilómetros, demasiado azar de carretera, y a veces cae en la trampa de querer forzar la complicidad del espectador con una fábula demasiado amable para las ásperas emociones que laten tras ella, para esa ansia contenida de suicidio y silenciosa desesperación ante la injusticia. Y sin embargo, el retrato de ese policía, de ese hombre bueno cansado de repetir día tras día los mismos gestos y de formar parte del rutinario engranaje de una sociedad que solo sabe atentar contra los débiles, llega a conmover cuando el protagonista se hace consciente y nos muestra su propia condición miserable y humana, que más allá de dogmas o ideas se acaba moviendo por el impulso irrefrenable de la intuición. Y tras la intuición, aunque sus consecuencias se traduzcan en una barahúnda de confusión, caos y rocambolescas coincidencias, siempre está la sensación de que no había espacio para la reflexión, y de que es el amor, finalmente, como la más poderosa de las pasiones, el sentimiento que acaba provocando las más entregadas y espontáneas adhesiones y las más ciegas confianzas. El policía levanta la cabeza por última vez. Aunque su abulia natural le ata, no es capaz de soportar la injusticia. Quizás está a punto de cometer un error.
La comisaría presenta un aspecto semiabandonado a estas horas de la noche, y la escasa iluminación de las aceras no ayuda a crear un ambiente más confortable. Junto a la puerta, separados escasamente unos diez metros, dos agentes de policía muestran las contradiciones que pueden latir dentro de lo que muchas veces se generaliza sin más reflexión. Un policía es el contraplano del otro. Los dos lados de la justicia. Uno de ellos observa bajo una lánguida farola, dado que su carácter relajado y dócil le impide reaccionar de una forma que no sea tranquila incluso ante lo que más le indigna. Pero lo importante es que reacciona, aunque sea sin gritos, sin prisas ni escenas de agobio. La angustia tiene suficiente con el interior para tener que hacer alardes externos. Frente a él, su contraplano es el del policía corpulento, fuerte y agresivo, que patea incesantemente a un inmigrante sin que pueda utilizar ninguna razón para justificarse. Como si alguna razón pudiera justificar algo así... Y él, sin embargo, piensa que está actuando bien, haciendo justicia, protegiendo al mundo de quien no merece disfrutar de él. Más tarde buscará un alegato convincente, sacará su carta de presentación y se indignará ante los que ponen en duda que una hoja de servicios tan patriótica como la suya pueda esconder a un demonio sin conciencia ni escrúpulos. Mientras tanto, la comisaría, ese edificio grisáceo que parece sacado de otros tiempos, contempla la escena con una estulticia estremecedora. Como si su responsabilidad histórica hubiera pasado y ya no tuviera que rendir cuentas a nadie por lo que ocurre fuera de sus paredes. Porque en los tiempos del franquismo era ella una de las culpables, era ella la que acogía los crímenes, las infamias y las necedades más indignantes. Eran otros tiempos, dirá, pero la justicia necesita a la memoria y de la historia para poder mantener viva su llama. Y la justicia, más allá de la que aplican los policías al hoy y al ahora, también debe pensarse hacia atrás, hacia la memoria histórica colectiva y hacia la memoria individual. Por eso, el numeroso grupo de bailarines que ambienta su coreografía en esta escena callejera se toman tan en serio su trabajo, con el que homenajean a su maestra y mentora, esa Pina Bausch cuyo recuerdo quieren conservar más allá de los modas, los tiempos y las coyunturas.
La violencia contra los inmigrantes no parece ninguna novedad en este barrio, y por eso intimida pero no sorprende la paliza que el voluminoso e iracundo policía inflige al chico sudamericano, que se agarra la cabeza y se mantiene en posición fetal para intentar que el daño sea el mínimo posible. El policía pertenece a la división Rampart, e incluso dentro del cuerpo es considerado un proscrito. Sin embargo, inexplicables razones que pueden tener que ver con su laureado historial militar o con el gusto por la intimidación por parte de las altas esferas, permiten que ese individuo siga campando a sus anchas. Cada vez más, parece un policía que se dirige sin remedio al punto más alto de locura, en el que la violencia, el racismo y la misantropía lo convierten en un ser completamente antisocial, cuya única meta en la vida parece ser ejecutar una justicia divina que solo procede de sí mismo. Se intuye su pasado traumático, la evolución de su personalidad (la misma evolución que ha ido desestructurando su propia familia hasta destruirla) y su necesidad de destruir todo aquello que se sale fuera de sus prejuicios. El policía Dave Brown pertenece a la estirpe antisocial de otros iconos del lado más oscuro del sueño americano, como pueden ser Ethan Edwards o Travis Bickle. Y aunque la analogía podría parecer más clara, por ejemplo, con el teniente corrupto de la película de Abel Ferrara, el componente religioso, la diferente naturaleza de su angustia existencial y la opuesta evolución de sus convicciones, separa a ambos personajes de tal manera que el protagonista de Rampart se convierte en el heredero de la locura de una América paranoica y desquiciada, procedente de los traumas de una historia bañada en sangre, ya sea de indios, vietnamitas u otra etnia cualquiera. La irregularidad y los excesos al presentar a un protagonista que, por sí solo, sin la retórica de las imágenes de Oren Moverman, ya es exagerado y potente, echan por tierra una construcción dramática que podría haber sido mucho más detallada, mesurada e incisiva. El retrato de este policía, con su componente metonímica respecto al lastre social de la corrupción policial, queda en las antípodas de los mesurados, complejos y profundos estudios que en El príncipe de la ciudad, Serpico u otras obras del género hace el maestro Sidney Lumet.
La comisaría que preside la imagen que tengo frente a mí se muestra fría y desangelada. Parece olvidada por todos, como si nadie recordara o nadie quisiera recordar la historia de la miseria e injusticia que guardaron sus muros durante tantos años de dictadura. Fue Franco quien consiguió hacer de una comisaría un lugar tétrico en el que, en lugar de acoger e intentar solucionar los problemas de los ciudadanos que se ven sorprendidos por un suceso inesperado, la represión y el miedo se convierten en las únicas palabras con significado auténtico. Los servidores del pueblo se convierten en enemigos del pueblo. Es necesario hacer justicia a nuestra memoria, para lo cual es imprescindible despertar La voz dormida. Y sin embargo, a veces puede ser contraproducente intentar señalar y gritar las injusticias, cuando esto no se hace de la manera adecuada. Lo importante, como decía Jean-Luc Godard, no es hacer películas políticas, sino hacer políticamente las películas. Por mucha verdad que haya en las más exageradas afirmaciones sobre una determinada realidad histórica, los hechos pueden ponerse en contra de la justicia cuando se quiere utilizar cualquier arma para proyectarlas al pueblo. No podemos ponernos a su nivel, al nivel de los injustos. No podemos caer en sus bajezas estilísticas y morales, no podemos crear de la honradez caricaturas, ni conceptos que devoren al personaje. No podemos dejar que los clichés, subrayados y excesos nos hagan perder la razón. Porque no se puede renegar de la razón en beneficio de la bilis, la histeria y el golpe bajo emocional, sobre todo cuando ha pasado tanto tiempo y ya es hora de lanzar miradas más frías y serenas. Porque puede haber incluso una buena técnica al servicio de lo que se expone, se puede incluso llegar a crear claroscuros que remitan a Goya o a Caravaggio, pero nada de esto sirve si este uso está vacío, al servicio del panfleto. No hay nada más triste que dar la razón a la injusticia por no haber sabido guardar las formas.
La escasez de iluminación de la calle que aloja esta triste escena urbana no impide que de repente nos encontremos con un oasis imprevisto de armonía, en el que un grupo de bailarines empieza a desarrollar una danza de absoluta belleza plástica. Se trata de una belleza que no pretende más que hacer justicia, rendir cuentas y homenajes a la coreógrafa Pina Bausch, que tan importante resultó para tantos profesionales y aficionados al mundo de la danza contemporánea. Puede ser un teatro, una estación de tren, o cualquier escenario con el que cada coreografía quiere crear una relación simbólica. Lo importante es Pina y reflejar la huella que dejó. Sin embargo, el cuerpo del conjunto de este homenaje está vacío, se convierte en fuego de artificio en su presunción de representar la belleza a través de la vistosa aparatosidad que ofrece la proyección en 3D. La cámara de Wenders, sin idea global ni discurso, no parece a la altura de la coreógrafa a quien pretende rendir pleitesía, y aunque resulta loable que el retrato se centre únicamente en el trabajo de la artista, en sus creaciones profesionales, y se olvide de su faceta personal, resulta insuficiente para alguien que intentó dotar de contenido a sus creaciones. El peligro del cine es que deje de ser autoconsciente de su propia naturaleza, algo que podía ser tolerable en el cine clásico pero que hoy día está completamente fuera de lugar, y se convierta en un frío artefacto técnico que haya dejado de confiar en su propio poder y tenga que refugiarse en la fuerza de aquello que pretende retratar.
 |