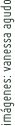Por todas partes suenan voces sobre la muerte del cine, las transformaciones y mutaciones que deberá sufrir para convertirse en otra cosa, el advenimiento de una nueva era y el inminente cambio de estatus de las imágenes. Puede que sea eso lo que, hace poco, me llevó a defender una tesis doctoral sobre la melancolía y la historia del cine, o de qué manera los periodos de crisis estética dan lugar a un duelo que desemboca en formas más o menos nuevas, en el fondo dependientes de una tradición de la que nunca se apartan. Pero antes de ese acto académico había estado en Buenos Aires, en el Bafici, donde vi –se supone— lo más avanzado de la producción independiente internacional. De entre las cincuenta o sesenta películas que consumí vorazmente apenas me interesaron cinco o seis, y no todas ellas en el mismo grado de intensidad. Por un lado, pues, me niego a que el cine muera, a que termine su época –quizá ya ha terminado, como tal--; por otro, todo tipo de síntomas me dicen que algo está sucediendo, que está –por lo menos— un poco enfermo. En mí se enfrentan el aprendiz de brujo y el cinéfilo nostálgico, aquel que quiere seguir ese relato y hace todo lo posible para que así sea, y aquel otro que ve muy pocos clavos ardiendo a los que agarrarse. Según el SMS de un amigo desde Cannes, hace unos días: “Sólo Oliveira, Iosselliani y Godard. Como hace treinta años”. Mientras la cartelera comercial agoniza entre el 3-D y la decadencia de las salas de versión original, los festivales han inventado su propia fórmula para fabricar películas, de modo que queda ya muy poco espacio para la libertad y la independencia reales.
Por todas partes suenan voces sobre la muerte del cine, las transformaciones y mutaciones que deberá sufrir para convertirse en otra cosa, el advenimiento de una nueva era y el inminente cambio de estatus de las imágenes. Puede que sea eso lo que, hace poco, me llevó a defender una tesis doctoral sobre la melancolía y la historia del cine, o de qué manera los periodos de crisis estética dan lugar a un duelo que desemboca en formas más o menos nuevas, en el fondo dependientes de una tradición de la que nunca se apartan. Pero antes de ese acto académico había estado en Buenos Aires, en el Bafici, donde vi –se supone— lo más avanzado de la producción independiente internacional. De entre las cincuenta o sesenta películas que consumí vorazmente apenas me interesaron cinco o seis, y no todas ellas en el mismo grado de intensidad. Por un lado, pues, me niego a que el cine muera, a que termine su época –quizá ya ha terminado, como tal--; por otro, todo tipo de síntomas me dicen que algo está sucediendo, que está –por lo menos— un poco enfermo. En mí se enfrentan el aprendiz de brujo y el cinéfilo nostálgico, aquel que quiere seguir ese relato y hace todo lo posible para que así sea, y aquel otro que ve muy pocos clavos ardiendo a los que agarrarse. Según el SMS de un amigo desde Cannes, hace unos días: “Sólo Oliveira, Iosselliani y Godard. Como hace treinta años”. Mientras la cartelera comercial agoniza entre el 3-D y la decadencia de las salas de versión original, los festivales han inventado su propia fórmula para fabricar películas, de modo que queda ya muy poco espacio para la libertad y la independencia reales.
Dos objetos singulares me han salvado últimamente de esta aguda crisis personal, que por otra parte sufro cada cierto tiempo sin mayores consecuencias. Poco antes de partir hacia Buenos Aires estuve en el Festival de Las Palmas, donde asistí a una proyección de La Maman et la putain, de Jean Eustache, película que no había vuelto a ver desde hacía por lo menos veinte años. Durante el vuelo transoceánico a Argentina devoré de un tirón La novela luminosa, de Mario Levrero, una cuenta que tenía pendiente desde que varios amigos de confianza me dijeron que algunos de mis textos tenían mucho que ver con ella. En principio, se trata de hechos aislados, de cine y literatura, de melancolía y reconocimiento. En el fondo, la experiencia conjunta ha llegado a ser una de las revelaciones más significativas de mi vida reciente, por lo menos en lo que se refiere a eso que se podría llamar “vida intelectual”, pero que enseguida desemboca en algo parecido a la “vida sensible”, o “vida emocional”. Nunca he podido concebir la experiencia artística sin la vital, y viceversa.
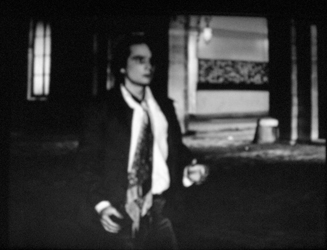 De modo que vuelvo a verme a mí mismo en una multisala de Las Palmas contemplando ávidamente La Maman et la putain en compañía de veinte o treinta espectadores más. Me veo, al principio, escéptico, como frente a un objeto antiguo que desenterramos de un cajón y sólo nos hace sentir un poco de nostalgia por los tiempos idos, como mucho nos obliga a derramar una lágrima por el tiempo que pasa, y la vejez, y la proximidad de la muerte. Pero no es así. A medida que transcurre la proyección, siento una especie de exaltación que no tiene nada que ver con la melancolía, lo cual me hace dudar de la productividad de los largos meses que he pasado redactando mi tesis. Dicho de otro modo, las peripecias de Jean-Pierre Léaud, ese superviviente del naufragio del 68 que arrastra su existencia de muerto en vida por un París que más bien parece un cementerio, me devuelven la esperanza en el cine, no sólo el del pasado, sino también el del presente: la mejor película sobre nuestra época aún está por hacer, me digo a mí mismo. Pero puede hacerse, filmarse; es posible. Nos falta ambición, amplitud de miras y ganas de superar ese impasse en el que estamos sumidos, en el que debemos conformarnos con logros parciales que a su vez proyectan sobre nosotros la ilusión de que el cine sigue gozando de excelente salud. La Maman et la putain se revela entonces como un laberinto gigantesco en el que cabe todo, y que justifica la parcialidad del cine anterior, incluso de la Nouvelle Vague, de lo que más nos había gustado de la Nouvelle Vague. Nos falta, diría yo, una experiencia transformadora que dé sentido a todo lo demás. A finales de los setenta, eso lo vimos en el cine americano: en Apocalypse Now, en La puerta del cielo… A finales de los noventa, llegó Godard con las Histoire(s) du cinéma. La primera década del siglo XXI ha traído esperanzas varias –el cine asiático, las nuevas vanguardias americanas, las cinematografías “periféricas”--, pero aún no existe una experiencia --sea una sola película, un cineasta o una tendencia— que recoja l’air du temps como lo hizo Eustache, y luego Coppola y Cimino, y luego el viejo Godard…
De modo que vuelvo a verme a mí mismo en una multisala de Las Palmas contemplando ávidamente La Maman et la putain en compañía de veinte o treinta espectadores más. Me veo, al principio, escéptico, como frente a un objeto antiguo que desenterramos de un cajón y sólo nos hace sentir un poco de nostalgia por los tiempos idos, como mucho nos obliga a derramar una lágrima por el tiempo que pasa, y la vejez, y la proximidad de la muerte. Pero no es así. A medida que transcurre la proyección, siento una especie de exaltación que no tiene nada que ver con la melancolía, lo cual me hace dudar de la productividad de los largos meses que he pasado redactando mi tesis. Dicho de otro modo, las peripecias de Jean-Pierre Léaud, ese superviviente del naufragio del 68 que arrastra su existencia de muerto en vida por un París que más bien parece un cementerio, me devuelven la esperanza en el cine, no sólo el del pasado, sino también el del presente: la mejor película sobre nuestra época aún está por hacer, me digo a mí mismo. Pero puede hacerse, filmarse; es posible. Nos falta ambición, amplitud de miras y ganas de superar ese impasse en el que estamos sumidos, en el que debemos conformarnos con logros parciales que a su vez proyectan sobre nosotros la ilusión de que el cine sigue gozando de excelente salud. La Maman et la putain se revela entonces como un laberinto gigantesco en el que cabe todo, y que justifica la parcialidad del cine anterior, incluso de la Nouvelle Vague, de lo que más nos había gustado de la Nouvelle Vague. Nos falta, diría yo, una experiencia transformadora que dé sentido a todo lo demás. A finales de los setenta, eso lo vimos en el cine americano: en Apocalypse Now, en La puerta del cielo… A finales de los noventa, llegó Godard con las Histoire(s) du cinéma. La primera década del siglo XXI ha traído esperanzas varias –el cine asiático, las nuevas vanguardias americanas, las cinematografías “periféricas”--, pero aún no existe una experiencia --sea una sola película, un cineasta o una tendencia— que recoja l’air du temps como lo hizo Eustache, y luego Coppola y Cimino, y luego el viejo Godard…
 Las imágenes de La Maman et la putain, aquella tarde de primavera canaria, fueron como un vendaval que arrastraba tras de sí muchas otras imágenes, incluso posteriores a la fecha de su realización. El cine tiene la virtud de hacer revivir el pasado y anunciar el futuro, pues en cada plano caben las huellas de lo que se pudo haber perdido y el vislumbre de lo que aún tenemos posibilidad de ganar. En el rostro de Léaud está el niño de Los cuatrocientos golpes, y por lo tanto también el de Moonfleet, de Lang, pero igualmente el de La Naissance de l’amour, de Garrel, que ha pasado por el del propio Truffaut transformado en espectro en La Chambre verte, al tiempo que Coppola y Cimino concebían sus elegías. No sé, no tengo idea de la manera en que un cineasta puede lograr eso, esa capacidad de devolvernos toda la vida en un instante y luego recobrarla para construir una vida nueva. Después de todo, no iba tan desencaminado: de la melancolía nace la esperanza. Ahora sólo queda que de la esperanza nazca algo más concreto. No se puede vivir mucho tiempo sólo con esperanzas, y ya es hora de que se materialicen en una sensación nueva, en una forma de inteligencia visual que nos diga dónde estamos, qué hemos perdido y qué somos capaces de ganar. Precisamente eso le falta al cine actual.
Las imágenes de La Maman et la putain, aquella tarde de primavera canaria, fueron como un vendaval que arrastraba tras de sí muchas otras imágenes, incluso posteriores a la fecha de su realización. El cine tiene la virtud de hacer revivir el pasado y anunciar el futuro, pues en cada plano caben las huellas de lo que se pudo haber perdido y el vislumbre de lo que aún tenemos posibilidad de ganar. En el rostro de Léaud está el niño de Los cuatrocientos golpes, y por lo tanto también el de Moonfleet, de Lang, pero igualmente el de La Naissance de l’amour, de Garrel, que ha pasado por el del propio Truffaut transformado en espectro en La Chambre verte, al tiempo que Coppola y Cimino concebían sus elegías. No sé, no tengo idea de la manera en que un cineasta puede lograr eso, esa capacidad de devolvernos toda la vida en un instante y luego recobrarla para construir una vida nueva. Después de todo, no iba tan desencaminado: de la melancolía nace la esperanza. Ahora sólo queda que de la esperanza nazca algo más concreto. No se puede vivir mucho tiempo sólo con esperanzas, y ya es hora de que se materialicen en una sensación nueva, en una forma de inteligencia visual que nos diga dónde estamos, qué hemos perdido y qué somos capaces de ganar. Precisamente eso le falta al cine actual.
Pues bien, cuál no sería mi sorpresa al encontrar eso no en una película, sino en una novela, o como quiera llamarse a un artefacto tan singular como La novela luminosa, a pesar de su título. Para empezar, tiene todas las características que nos gustan de cierto cine contemporáneo, asume todas las tendencias que está practicando: una realidad que se presenta como ficción o viceversa, una reducción de la “trama” al mínimo e incluso a su inexistencia, una forma de hablar de lo que se está haciendo que va más allá de la autoconciencia para dejar paso a la confesión, un rechazo de las grandes formas para ceñirse a las pequeñas experiencias que acaban yendo más allá de sí mismas… El autor recibe una beca para terminar una novela que empezó muchos años atrás, pero lo único que puede ofrecernos es un diario personal de su incapacidad para hacerlo. Al final del libro, a modo de recordatorio melancólico, incluye los capítulos de la novela luminosa que ya tenía escritos y no puede terminar. Obra fragmentada e inacabada, la de Levrero logra transmitir además otra sensación básica del cine contemporáneo: ese vacío, esa ausencia –de historia, de personajes, de situaciones fuertes— que finalmente se narra a sí misma y se convierte en su propia materia de reflexión.
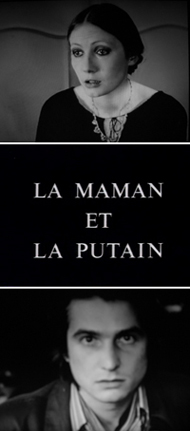 Sin embargo, la pregunta se hace obvia: ¿por qué ninguna película del siglo XXI me ha impresionado de la misma manera que La novela luminosa, que sólo puedo poner a la altura de La Maman et la putain? ¿Estoy envejeciendo, ha concluido definitivamente mi historia de amor con el cine, es mi culpa? ¿O realmente los cineastas actuales tienen demasiado miedo a enfrentarse a algo de ese calibre? No se me confunda, no quiero decir que hagan falta obras maduras y terminadas, estructuras sólidas y potentes. Lo que echo de menos es una construcción que me diga por qué ya no es posible construir, y que me lo diga más allá de su propia existencia como tal, en una especie de trascendencia que me llegue como un vendaval, al igual que me sucedió con La Maman et la putain. En realidad, y quizá ahora me estoy contradiciendo con lo que he dicho hasta el momento, no se trata de buscar una película, sino una forma de hacer, de dejar constancia, que ilumine todo lo que se ha hecho hasta ahora, que nos sirva de pauta para relatarlo de alguna manera. Sin relato no hay identidad, y esa identidad que hemos perdido como sujetos contemporáneos que somos quizá debamos pedírsela al arte, al cine, para que nos ofrezca un consuelo por esa pérdida.
Sin embargo, la pregunta se hace obvia: ¿por qué ninguna película del siglo XXI me ha impresionado de la misma manera que La novela luminosa, que sólo puedo poner a la altura de La Maman et la putain? ¿Estoy envejeciendo, ha concluido definitivamente mi historia de amor con el cine, es mi culpa? ¿O realmente los cineastas actuales tienen demasiado miedo a enfrentarse a algo de ese calibre? No se me confunda, no quiero decir que hagan falta obras maduras y terminadas, estructuras sólidas y potentes. Lo que echo de menos es una construcción que me diga por qué ya no es posible construir, y que me lo diga más allá de su propia existencia como tal, en una especie de trascendencia que me llegue como un vendaval, al igual que me sucedió con La Maman et la putain. En realidad, y quizá ahora me estoy contradiciendo con lo que he dicho hasta el momento, no se trata de buscar una película, sino una forma de hacer, de dejar constancia, que ilumine todo lo que se ha hecho hasta ahora, que nos sirva de pauta para relatarlo de alguna manera. Sin relato no hay identidad, y esa identidad que hemos perdido como sujetos contemporáneos que somos quizá debamos pedírsela al arte, al cine, para que nos ofrezca un consuelo por esa pérdida.
Un nuevo sentido para la cinefilia, pues. Quedaron atrás los tiempos en que los mutantes de Jonathan Rosenbaum podían constituir una esperanza. Cada uno ha terminado en lo suyo, como era lógico, y ya no existen redes de comunicación entre ellos, o por lo menos ya no son tan visibles. Sobreviene, pues, un tiempo de pensamiento individual, de reflexión en soledad, que finalmente pueda dar frutos colectivos. Y todo eso debe pasar por un cierto sentido de la cinefilia que vaya más allá del culto a la actualidad –sea en las carteleras dominadas por el peor cine americano o en los festivales presos de los monstruos que ellos mismos han creado— y se embarque en un viaje que le permita recuperar el pasado de otra manera. Del mismo modo en que Levrero revive el género del diario para convertirlo en otra cosa, el nuevo cinéfilo haría bien en contemplar el cine contemporáneo a la luz de su propia memoria, lo cual podría separar el grano de la paja y permitirle partir en busca de un canon donde cupieran lo viejo y lo nuevo, o mejor, lo nuevo a la luz de lo viejo. Después de todo, se trata de continuar con el relato del cine, de no perder la perspectiva. De seguir incansablemente en busca de esas capas de sentido, de esos estratos de formas que de momento sólo veo en unos cuantos planos del cine actual. Aquí empieza un nuevo episodio de la famosa querella entre antiguos y modernos. Sólo que moderno no es sólo aquel que sigue la moda, sino quien mira a su alrededor con la visión progresivamente lanzada más allá de los primeros planos, de los primeros árboles que no dejan ver el bosque que hay detrás. Sólo así se puede ver lo que acaece y, en medio de todo eso, aquello que merece la pena que acaezca, que son dos cosas distintas.
 |