
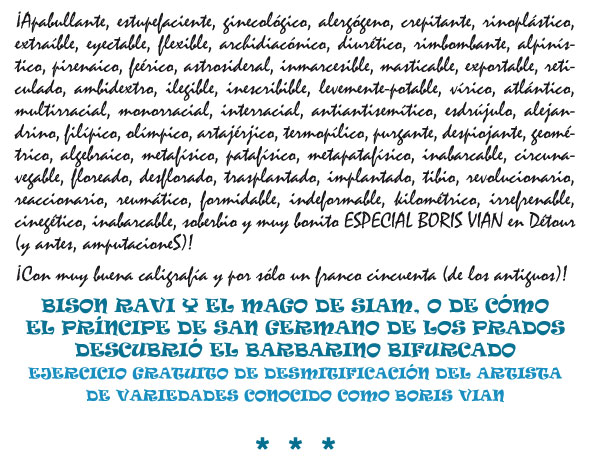

“Borrico Vlan: Carnicero literario, ganó la copa de los “Gargajeros del IX”, mancillando doce sepulcros por minuto. Escribe cosas muy cursis que le importan un pepino al público, y vende otras malas que no ha escrito. Contribuyó, ayudado por su joven olifante a restaurar, en la célebre cave, el “jouitterburg” (baile lascivo de los castillos renanos), el “bougie de Noël” (sin estilo) y el “menéatela Chicago”, particularmente apreciado por las muchachas púberes.”
Alain Vian largando lindezas de su supuesto hermanito.
“Boris Vian se ha convertido en Boris Vian.”
Primera lección de Lógica de la Identidad del doctor Raymond Queneau.
Para Mari Cruz, que aún flota en la espuma de los días
¡¿Boris Vian?! ¿Hay alguien que pueda creer todavía que ese nombre de mujik corcovado y ese apellido apenas francés es un nombre auténtico y verdadero? ¡Desde luego que no! Pero puesto que la historia de las letras europeas ya ha consagrado tan infame y, al mismo tiempo, ridícula impostura, no vamos a ser nosotros los que agüemos la broma por un excesivo celo de veracidad. Hablemos, pues, de Boris Vian.
Boris Vian murió a los 39 años de edad porque tenía el corazón frágil como una bombonera y un nenúfar alojado en el pulmón derecho. Así que tuvo que escribir y vivir deprisa. Hay que decir que era trompetista de jazz –un ‘aficionado clandestino’, reconocía él mismo- y eso, sin duda, ayuda. Veloz como el siglo y como el ‘tempo’ del swing, al muy cabrón le dio tiempo, sin embargo, de hacer de todo.

En una novelita abortada, y en consecuencia inédita, dejó escrito: “Iván Doublezon ejercitaba el pensamiento. Su profesión de escritor no se lo permitía en exceso. Pensaba pues bastante deprisa, para compensar la falta de frecuencia de sus reflexiones. Tal velocidad le obligaba a dar a su meditación un carácter superficial e incluso sumario, para no ofender a colegas menos favorecidos en lo que respecta a la abundancia de conclusiones”.
Ahora, que los más diestros en aritmética elemental hagan el cálculo. Si el señor Vian murió cuando andaba mediado el año de 1959, ¿nació en…? Pues bien, de la larga cadena de imposturas, falsedades y triquiñuelas en que –como se verá- consistió su vida, puede derivarse una sorprendente conclusión: lo que los libros de historia llaman SEGUNDA GUERRA MUNDIAL NUNCA TUVO LUGAR. Estamos llevando a cabo investigaciones en el mismo sentido por lo que respecta a la Primera Guerra –la Grande- y, en cuanto alcancemos resultados sólidos, no duden de que los haremos públicos, vivediós. Por el momento, sí podemos afirmar rotundos y hasta algo ufanos que Adolf Hitler no existió y que la bota alemana jamás piso las calles de París. De no ser así, resultaría imposible explicar que el joven Boris y sus secuaces no interrumpiesen sus continuos guateques y sus irreverentes cuchipandas en el tiempo en el que –según nos han contado siempre- se produjeron tan desagradables acontecimientos.
Boris Vian, ya es hora de que los sepan ustedes, era negro. Y además un negro de la peor especie: de esos que eligen serlo. A fucking nigger insidioso y recalcitrante. Ya se ha dicho que con la trompeta hacía jazz -al estilo Nueva Orleáns, añadimos ahora- y que escribía como Chester Himes casi antes de que Chester Himes escribiese. Pero si esto no basta, he aquí la prueba definitiva e irrefutable de su negritud: en los retratos que toman al tal Vian de cuerpo entero o en plano americano, y a poco que uno preste atención, puede percibirse como los pantalones forman en la entrepierna un bulto irrisorio y sospechoso. ¿Acaso hace falta más? Por otro lado, resulta de todo punto imposible que esa jeta de arlequín pervertido fuese otra cosa que una máscara; los más avispados pronto se dieron cuenta de que esa nariz de halcón ocultaba la napia achatada de un bantú y de que tras los pálidos y estrechos labios del olifantómano había en realidad la bemba carnosa del africano.
Los falsos negros –o mejor, los falsos blancos- de la región parisina presentan, por cierto, una natural querencia por el barrio de San Germano de los Prados (Saint-Germain-des-Prés, para los que no tengan su Petit Larousse a mano) y tienden, por lo general, a instalarse en las muchas grutas que lo atraviesan por el subsuelo y que han dejado el lugar hecho unos zorros. De tales grutas, dicho en un aparte, los indígenas no salen más que para comprar su baguette cotidiana y comprobar el estado de sus acciones en bolsa. Es muy probable que el motivo fundamental de dicha propensión se encuentre en lo benigno del clima de la zona –conforme a las palabras del propio Vian, “tal vez llueva en Saint-Germain-des-Prés, pero sólo sobre los que no viven allí”-, una flora en la que abundan las piernas enfundadas en medias de rejilla y los zapatos femeninos de tacón acharolado, y unos vientos –“alisios mezclados con céfiros ondulatorios de elevada frecuencia”- que facilitan extrañamente el desplazamiento de las notas volanderas del swing más juguetón y del más perverso be-bop. Y si esto fuera poco, podemos completar con cuarto y mitad de Juliette Gréco.
Puede que no lo parezca, pero Boris Vian era un escritor más bien realista. Los que eran irreales, o incluso supra-reales, eran los ambientes y los personajes a los que frecuentaba. Piénsese, por ejemplo, en el tuerto Jean Loustalot, al que él mismo y sus próximos preferían referirse como el Mayor y que disponía de un remedio infalible para acabar con la invasión de ladillas que asolaba los montes de Venus de las mozas del París canalla. Aconsejaba: “Tomas aceite de ricino y te frotas con él los lugares infectados. Bueno, las ladillas quedan llenas de aceite. Y a las muy puercas no les gusta. Pero se ven obligadas a tragarlo. Eso les produce diarrea. Y entonces, mientras están cagando, te largas…”. El Mayor Loustalot prefería abandonar las reuniones mundanas a las que era invitado saliendo por la ventana o el balcón de sus anfitriones; el día 7 de enero de 1948 hizo su última cabriola, dejando al camarada Vian de lo más compungido. O si no, en aquel tal Thomas, chuloputas transformado en uno de los Chatarreros de Colombes, que, gran renovador de la lengua francesa, solía rehusar las tareas que no lo satisfacían con expresiones del tipo “prefiero apuñalarme el ojete con un pepino de seis libras”. O, si aún no tienen bastante, en el señor Jean-Paul Sartre, que acostumbraba, como Gómez de la Serna, a dar conferencias a lomos de un elefante, preferiblemente indio y preferiblemente hembra. Es decir: Sartre gustaba de dar sus conferencias montado en una elefanta india, ¡que tiene uno que explicárselo todo, j****! Además, la profusión de su producción literaria produjo, en efecto, la ruina al menos económica de muchos de sus seguidores. Punto.

Subversivo donde los haya, cuando sus compatriotas empezaron a destripar argelinos, monsieur Vian se probó un bonito uniforme de paracaidista de las FF. AA. francesas y descubrió contrariado que le tiraba un poco de la sisa; como además no había línea de metro que comunicase sin trasbordos Saint-Germain-des-Prés con el casco histórico de Argel, se vio obligado –muy a su pesar- a quedarse en casita, de donde salía lo estrictamente necesario; es decir, cada noche. Resentido, escribió una tonta canción que a él apenas le quitó el mal sabor de boca y que, sin embargo, los más cándidos aún toman por una especie de himno antibelicista. Más graves son todavía las actividades que el supuesto-escritor-supuesto-trompetista llevó a cabo al frente de una oscura secta conocida como Colegio de Patafísica. El 28 de mayo (11 de mierdra, según el calendario patafísico) de 19**, sin ir más lejos, medio millar de patafísicos tomaron por asalto un retrete de señoras de la plaza Clichy y no lo abandonaron hasta que la dueña del local en el que dicho retrete estaba emplazado se avino a convidar a una copita de Pernaud a todos y cada uno de los insurrectos. La acción se puso sin duda en marcha a instancias del señor Vian, que consideraba que había llegado la hora de empezar “a tomar los espacios públicos” y algún que otro trago por la cara. Los más viejos de entre nuestros lectores recordarán también aquella mañana del cinco de agosto en el que la ciudad de París amaneció cubierta por una misteriosa calina de tonos azulados; una niebla que terminó por revelarse como un potente afrodisíaco y que, según se reconoce ahora, fue la causa principal del aumento de la natalidad francesa en las fechas inmediatamente posteriores. Pues bien, el acceso a documentos recientemente desclasificados por la Prefectura del Distrito Sexto nos permite afirmar con total seguridad que el artífice de semejante despropósito no fue otro que nuestro encausado. Una bomba fétida mal manipulada se encuentra de hecho, señoras y señores, en el origen de ese baby boom que tantos quebraderos de cabeza hubo de causar más tarde a nuestro país vecino e incluso –nos atreveríamos a aseverar- a todo el universo mundo.
Aunque amante de la velocidad, el señor Vian lo era aún más de la mecánica clásica, y nos han llegado noticias de que en la primavera del año 1950 tuvo la suerte –decidir si buena o mala es cuestión que a nosotros no nos atañe dilucidar- de convertirse en propietario de un Brasier 1911, un coche tan viejo y descocado que tenía la fea costumbre de defecar en la vía pública como si fuese un caballo. Según comenta Noël Arnaud en sus Vidas paralelas de Boris Vian (1981), los hábitos más bien equinos del automóvil tenían, sin embargo, una burda explicación científica. “El asiento trasero de la derecha escondía un orinal –señala-, y un orinal fijo. Al sacarlo, se veía el suelo. A Boris se le ocurrió que, mientras Gournelle condujera el coche, él estaría sentado con el culo al aire pero con las piernas envueltas en una manta, en el vacío dejado por el orinal. Había decidido ya el lugar de la acción: la esquina de los Champs-Élysées con Clemenceau. Gournelle detiene el coche ante un agente de la circulación y le pregunta algo. Mientras, Boris se alivia. El coche se pone en marcha lentamente y, cuando supera al polizonte, éste puede ver en el suelo, a pocos centímetros de sus zapatones, la tarjeta de visita dejada por Boris”.
Pero es que, si nos ponemos estrictos, habría que afirmar que nuestro amigo Boris no fue escritor –y estoy seguro de que un buen número de sus contemporáneos y los pocos de entre los nuestros que hayan leído sus paparruchas convendrán gustosos en esta apreciación nuestra-, Vian no fue –decía- escritor, sino ingeniero, y tampoco –no nos engañemos- ocupó en esta última profesión lo que podría llamarse una posición destacada. Sin embargo, algo hizo. En primer lugar, estuvo empleado en la muy honorable AFNOR, donde se ocupaba de que las alcayatas producidas por la industria francesa –entonces de nuevo en franca expansión- tuvieran una curvatura exacta de 89º, pues, en caso contrario, el retrato de la abuela sufre la tentación prácticamente irreprimible de abandonar la pared a la que fue confinado, y también de clasificar los insultos que la ciudadanía del mismo país podía proferir en los espacios públicos, y todo con el noble fin de facilitar un cuadro de sanciones que resultase al fin fácilmente practicable. Más tarde y gracias a la mediación de su compinche Claude León, pasó a la Office du Papier, en la que su ayuda al florecimiento de dicho ramo –el del papel, queremos decir- tuvo un valor inestimable, pues dedicaba las horas en las que debía dar debido cumplimiento a las órdenes de sus superiores a emborronar cuartillas con unos criptogramas de lectura imposible. El señor Vian –según reza en su CV- trabajó también como barman de pianocktail, cabaretero, gigoló de ratonas en celo, domador de pulgas, vendedor de cañones –grandes y pequeños-, carnicero canoro, azote de mea-textos, monaguillo cátaro, cincelador de ombligos, negrito de burlesque y private-dancer de marquesas de más de dos metros de eslora. Lo que se dice un lince.
Todo lo que acaban de leer forma parte de la sucia, fea e impertinente verdad.
|
|---|
