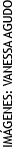El mundo que fue, que es (Pablo Llorca, 2011)| Por Álvaro Peña
La luna examinándote entre los edificios. Contener la respiración en el asiento trasero de un coche. Noches fantasmagóricas que suceden a una comisión por venta. Sostener al tiempo una mirada y el recuerdo de un amor impar.
Nada de esto tiene ningún significado para la Historia. Las lecturas que validamos para explicar los actos de los antepasados definen nuestra especie en clave de poder, en virtud de su ejercicio medido por el sometimiento del resto. Pese a ello, tenemos a los individuos más preocupados por su papel histórico por déspotas, tiranos o románticos, desde Napoleón a Mishima. Excepciones entre una mayoría que hemos escogido vivir sin alterar sustancialmente las esferas de comportamiento que nos limitan, donde aún es posible colmar un ansia de reconocimiento diferente a la conciencia histórica verdadera, en tanto que ésta solo puede materializarse mediante la violencia. La única opción para quienes la rechazamos, sea por principios o por debilidad, es volcar nuestro individualismo en el arte (sin mayúscula).
De entre todas las ideologías, el comunismo es la que más ha luchado por subvertir el orden social basado en esta dialéctica de las personas con las estructuras de poder de su entorno. Siempre que ha podido, mediante la coerción, ha obligado a millones de seres humanos a abandonar su periplo vital -nada más gráfico que la desertización de las ciudades ordenada por los Jemeres Rojos- para integrarse en la transformación de esa Historia. A la vez ha combatido las manifestaciones artísticas ajenas a tal propósito, hasta el punto de cortar el nexo generacional de culturas milenarias y resetear civilizaciones a las ruinas y fosas de las que nacieron.
¿Qué queda del comunismo en la sociedad actual, se pregunta Pablo Llorca en El mundo que fue y el que es? Él no alude a grandes y pequeños genocidas del siglo XX, sino a aquellos que sufrieron en sus carnes las represalias franquistas en una España hundida en la miseria. Su valiente resistencia, como la de Mao Zedong en el Frente Unido contra la invasión japonesa, constituyó efectivamente una acción política sin solución de continuidad respecto a los socialdemócratas de iPad y botellones solidarios de hoy. Y qué mejor medio que el cine para hablar de aquellas singularidades humanas, silenciadas -como los muertos por huelga de hambre en las cárceles cubanas- por su escasa relevancia histórica.
Sin embargo, se echa de menos tal humanidad en la película de Llorca. Las composiciones cerradas, la textura digital carente de matices o el montaje funcional conforman una estética cosificadora, sujeta por las riendas del discurso. Evitando el miserabilismo y las certezas propagandísticas, reconozcamos el esfuerzo, el director intenta reintegrar a sus personajes en la Historia pasando por encima de sus cadáveres, ignorando esa individualidad que podría reconectarles con nuestro mundo en favor de su fracasada misión colectiva. Llorca renuncia al arte tratando de llegar a un Arte que conceda a sus héroes la inmortalidad de Sísifo en el engranaje del materialismo histórico, lubricado con la violencia a la que ya sacrificaron sus cuerpos.
Sabemos que las mayores empresas artísticas conllevan ambiciones desmedidas y cierta crueldad. Si algo cabe reprochar al cineasta es no llevarlas hasta el final y preferir las dudas a la elección que enmascaran, ineludible para todos los que alguna vez hemos defendido nuestras convicciones ideológicas.
El 29 de marzo se ha convocado huelga general.
 |