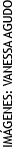Los amores difíciles (Lucina Gil, 2011)| Por Diego Salgado
Si quise colaborar en este dossier sobre el I Festival Online de Cine Español al Margen, no es por pensar que fuese a constituir realmente “una ventana para dar a conocer y promocionar la parte más inquieta, ignota, precaria y atractiva de la creación audiovisual española actual”, como afirman en un manifiesto los organizadores del certamen. El visionado íntegro de siete de las diez películas programadas me dejó claro por enésima vez que los impedimentos para abrirse paso en determinado entorno no implican de por sí que un producto ostente inquietudes o atractivos superiores a los de otro más popular. Una película puede haber quedado al margen por ser estéril. No solo a nivel comercial, también artístico. Por mucho que etiquetas como ignoto y precario sirvan hoy por hoy al objetivo interesado de procurarle atenciones críticas.
Tampoco es verdaderamente significativo que la cinta que pedí reseñar estuviese producida en parte gracias al crowdfunding, o que haya ganado premios como el Caracola de la XLIII Muestra Alcances o el concedido por la Asociación de Escritores Cinematográficos de Andalucía al mejor documental. Si elegí Los amores difíciles es solo porque su realizadora, Lucina Gil, nació dos semanas después de que lo hiciera yo. Y eso me hizo pensar que podrían atañerme las cuestiones esbozadas en el título.
No ha sido así. En contra de lo que manifiesta Gil en este presunto documental articulado por la filmación durante un verano de varios romances y de los testimonios de los implicados en ellos, uno cree que las inclemencias amorosas no tienen nada que ver con las diferencias de edad o nacionalidad, con la desmemoria o la incapacidad para olvidar. El amor, no importa si con el vecino o un bantú, es difícil a partir de cierto momento porque nos empuja a creer en algo que ya hemos aprendido a identificar con la procreación y la soledad, con una trampa genética, con un tumor insistente que anula al individuo en beneficio del continuo animal de la especie.
Ese “factor demoníaco”, como lo ha definido Michel Houellebecq, ese “monstruo que habita las relaciones sentimentales” y que no es otra cosa que la Naturaleza, es el que Lucina Gil deja pasearse por las imágenes de su película con una complacencia equiparable a la de cualquier comedia romántica protagonizada por Katherine Heigl o Jennifer Aniston. Gil y sus personajes -pues todos los sujetos filmados son títeres de su concepción del amor- se acogen al célebre poema de Machado sobre “la espina de la pasión” para concluir que el amor siempre vale la pena; que todo puede supeditarse a tal sentimiento; que el egoísmo y el autismo delatados por los entrevistados, capaces de ignorar por completo la realidad del objeto amoroso, se halle este a diez centímetros o al otro lado de un monitor, tienen hasta mérito si responden al sacrosanto propósito de “vivir un amor”, de participar en la economía de mercado sentimental.
¿Cambia por tanto las cosas que no nos hallemos ante una lujosa producción hollywoodense sino ante imágenes en Mini DV feas y vulgares? Esas alumnas de preescolar que piden a su profesora “que se case, que se case”, evidenciando una alienación colectiva inquietantemente temprana; esos adolescentes de acentos tan herméticos y pobreza expresiva tal que requerirían de subtítulos para entender sus cuitas románticas; esos adultos a los que resulta difícil escuchar una sola frase que no sea un lugar común lingüístico y, por tanto, mental; esas cincuentonas teñidas de sucio y llamadas Chari o Mari Chuli, que dictaminan chasqueando la lengua merecerse “una historia de amor bonita”, ante lo que la directora -¿una de sus asistentes?- no puede evitar entrar en plano y sollozar “Deja que te abrace, tengo que abrazarte”…
“La renuncia es la única variedad de acción no envilecedora”. Para ningún ámbito tan cierto el aforismo de Cioran como para el del corazón. Y lo que se ve en Los amores difíciles vuelve a confirmarlo.
 |